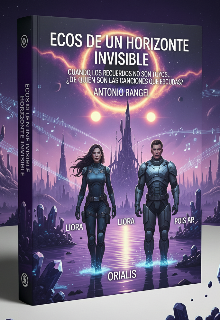Ecos de un Horizonte Invisible
Capítulo 3 – La memoria de las sombras
Liora caminó por los pasillos de la torre más alta de Orialis, perseguida por aquel eco que se negaba a desaparecer. Cada paso sobre el mármol vivo emitía un murmullo como si la piedra misma quisiera hablarle. Ella trataba de ignorarlo, pero la vibración se amplificaba en sus sienes.
En la cima de la torre la esperaba un extraño visitante. Su rostro estaba cubierto por una máscara de plata bruñida, y en su mano sostenía un artefacto que parecía mitad brújula, mitad reloj. El objeto giraba en direcciones imposibles, como si buscara una salida del tiempo.
—Te he estado siguiendo desde antes de tu nacimiento —dijo la voz del enmascarado, grave y quebrada—. Los ecos ya te eligieron.
—¿Quién eres? —preguntó ella, con la respiración contenida.
—Un viajero que perdió su nombre en las arenas de la memoria. Pero tú puedes devolverme lo que olvidé.
El artefacto brilló y proyectó imágenes: una biblioteca infinita ardiendo, un sol oscurecido por alas negras, y de nuevo el hombre de armadura que ella había visto en la visión. Solo que ahora, el hombre caía atravesado por miles de lanzas de luz.
El viajero extendió el artefacto hacia ella.
—Si lo tomas, verás más de lo que deseas. Si lo rechazas, estarás ciega cuando llegue la tormenta.
El silencio se rompió cuando los espejos flotantes de la sala comenzaron a quebrarse uno a uno. Cada fragmento liberaba un grito que no era humano. Era como si las memorias rotas buscaran un cuerpo donde refugiarse. Liora no tuvo opción: tomó el artefacto.
De inmediato, un torrente de imágenes la atravesó. Vio ciudades destruidas, vio su propio reflejo multiplicado en mil versiones distintas, y sobre todo escuchó una canción… una melodía que parecía ser el verdadero idioma del universo