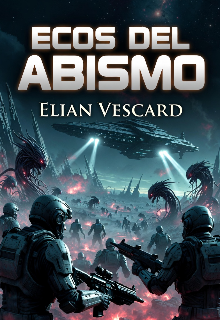Ecos del abismo
El juicio de lucha (1982)
-Escucha con atención, Alex -dijo Narada con su habitual tono neutro mientras caminaban hacia la zona de preparación-. El Juicio de Lucha es un combate a muerte. No hay rendición. No hay salvación si pierdes mueres al igual que tú planeta.
Alex se detuvo en seco.
-¿Me estás diciendo que, si pierdo... no solo moriré yo, sino también la Tierra? -preguntó con voz temblorosa.
Narada se giró y lo miró fijamente con sus ojos oscuros e insondables.
-Correcto. Si caes, tu mundo será considerado sin derecho a representación ni protección. Los Draconarii podrán hacer lo que deseen con él.
Alex sintió un vacío en el estómago. El miedo lo atravesó como una lanza helada. Miró al gris con angustia.
-¿En qué lío me he metido...? -murmuró para sí, apretando los puños.
-Puedes usar armas de filo -continuó Narada, sin mostrar emoción alguna-. Espadas, lanzas, dagas. También están permitidas las armas energéticas, siempre que mantengan forma de filo. Escudos, sí. Y, por supuesto, cualquier habilidad natural que poseas.
Alex frunció el ceño. Miró a Narada con desconfianza.
-¿Me estás usando para enfrentar a los Draconarii, verdad?
El gris no respondió. Solo se limitó a observarlo en silencio. Eso bastó como respuesta.
-¿Cuándo es el combate? -preguntó finalmente, conteniendo su enfado.
-En veinte minutos.
-¡¿Qué?! -exclamó el niño-. ¡Necesito tiempo! ¡Necesito ir a mi nave ahora mismo! ¡Tengo que recoger algunas cosas!
Narada asintió y lo condujo al hangar. Allí, silenciosa y majestuosa, se encontraba la Quimera, su nave. Alex corrió hacia ella, subió a bordo y fue directamente al compartimento de armamento. Abrió el cajón oculto. Ahí estaban: dos cilindros de metal plateado, lisos, como si fueran inofensivos.
Extendió la mano. Uno de los cilindros comenzó a cambiar, desplegando segmentos con precisión mecánica hasta convertirse en una espada brillante, de filo mortal. El otro se expandió hacia los lados y hacia arriba, hasta formar una lanza larga y equilibrada, tan elegante como letal.
-Quedan diez minutos -advirtió Narada desde la rampa.
-Ya voy -dijo Alex.
Salió de la nave con las armas a la espalda y una mirada decidida en los ojos.
-¿Estás listo, humano?
-No... pero voy de todas formas.
Narada asintió. Juntos se dirigieron hacia el Gran Coliseo de la Alianza.
-----------
El cielo del planeta brillaba con tres soles suspendidos como joyas. A lo lejos, Alex divisó la silueta de una construcción colosal. A medida que se acercaban en un vehículo flotante, la estructura fue revelando su verdadera magnitud: un coliseo diez veces más grande que el Coliseo de Roma, esculpido en piedra estelar y cristal vivo.
Miles de seres de todas las razas de la galaxia se agolpaban en gradas flotantes, estructuras verticales y balcones suspendidos. Algunos eran seres de fuego, otros de vapor; otros, cubiertos de plumas, escamas, metal, roca o luz. No había dos razas iguales entre ese océano de civilizaciones.
Banderas vibrantes ondeaban al ritmo de los vientos galácticos. Tambores de gravedad retumbaban como latidos. Un rugido colectivo sacudió el aire cuando la compuerta se abrió.
Alex entró al centro de la arena.
Un niño humano de apenas ocho años se encontraba ahora en el centro exacto del mayor coliseo de la galaxia, preparándose para la batalla más importante de su vida. Todo estaba en silencio. El polvo dorado del suelo brillaba bajo sus pies. La arena misma parecía contener la historia de incontables duelos anteriores.
Frente a él, al otro lado del campo, surgía la sombra del Draconarii. Vestido con una armadura oscura y pesada, rugía con fuerza mientras sacaba su espada curva de plasma, de filo incandescente.
Alex tragó saliva.
-Vamos allá -dijo, más para sí mismo que para el universo.
El rugido de la multitud creció. Las luces del coliseo comenzaron a apagarse, dejando solo un círculo brillante sobre los dos combatientes.
La voz del maestro de ceremonias resonó en el aire:
-¡Comienza el Juicio de Lucha! ¡Que los dioses de las estrellas juzguen al verdadero protector de los mundos perdidos!
Y el combate comenzó.
-------------
El sonido del gong retumbó como un trueno en la atmósfera artificial del coliseo. Las luces se estrecharon hasta iluminar un solo círculo de arena dorada.
A cada lado del campo de combate, los dos guerreros se enfrentaban.
Uno, el Draconarii: alto como dos hombres, cubierto por una armadura negra de escamas vivas, con colmillos que sobresalían incluso con la mandíbula cerrada. Su espada curva ardía con una energía roja e inestable, y cada respiración suya parecía una amenaza.
El otro, Alex: un niño humano de ocho años, vestido con un traje flexible de polímero inteligente, con una espada luminosa al costado y una lanza colapsada en la espalda. Sus ojos no mostraban miedo, pero sí tensión. Sabía que cada segundo podía ser el último si cometía un error.
-¡Comiencen! -gritó el maestro del Juicio.
El Draconarii rugió, un sonido tan feroz que las piedras vibraron bajo los pies de Alex. Sin esperar más, se lanzó a la carga, su espada trazando una línea encendida en el aire.
Alex rodó hacia un lado con agilidad sobrehumana. La espada del reptil se estrelló contra el suelo, levantando una explosión de arena y piedra fundida.
Alex desenfundó su espada y contraatacó con un giro rápido, cortando hacia el costado del monstruo. Pero la armadura desvió el golpe, dejando apenas una chispa.
El Draconarii giró con la cola. Alex la vio venir tarde. El impacto fue brutal.
-¡UGHH! -El niño voló por el aire y se estrelló contra una pared lateral. El público jadeó. Alex cayó al suelo con un gemido, escupiendo sangre. Su brazo izquierdo temblaba: se había roto el húmero.
Narada, desde el palco, cerró los ojos por un instante.
El niño se puso de pie, tambaleante, sujetando la espada con la mano derecha. Su traje se reconfiguró, creando una férula de urgencia en el brazo herido. No podía usarlo, pero aún respiraba. Aún luchaba.