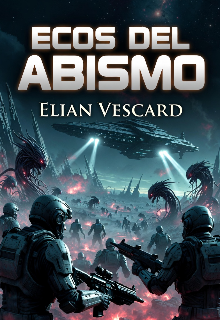Ecos del abismo
La linea negra (2020)
Era un día soleado en el parque de atracciones.
Las risas de los niños se mezclaban con el estruendo de las montañas rusas y el dulce olor a algodón de azúcar. Nathan paseaba tranquilamente con su hijo de seis años, Leo, de la mano. Su esposa, Clara, caminaba junto a ellos con una sonrisa poco habitual, esa que solo aparecía cuando los tres estaban juntos, sin pensar en el trabajo, las responsabilidades ni el reloj.
Pero la tranquilidad no duró mucho.
El móvil de Nathan vibró en su bolsillo. Al ver el nombre en la pantalla, frunció el ceño. Clara lo notó de inmediato.
—¿Otra vez? —preguntó con una mirada de desaprobación.
Nathan suspiró, se apartó unos pasos y contestó.
—Dime, Darius. ¿Qué quieres ahora? Sabes que estoy de vacaciones con mi familia.
La voz al otro lado sonaba urgente, aunque intentaba disimularlo.
—Lo sé, Nathan, pero te necesito. En Nueva York han detenido a un pequeño traficante. Se hace llamar Slick.
—¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Acaso no es asunto de la policía local?
—Mencionó el Virell —dijo Darius con gravedad.
Nathan guardó silencio unos segundos.
—¿Te refieres a la nueva droga que está apareciendo en las calles?
—Exacto. Dice que tiene información sobre quién la distribuye a nivel nacional. Si dice la verdad, podríamos lograr un gran avance. Necesito que lo interrogues.
—Darius… estoy con mi familia. Es mi día libre.
—Lo sé. Pero si su información es buena, podríamos desmantelar toda la red de distribución. Y si no… solo perderás un día. Por favor, Nathan.
Nathan dudó. Miró hacia el carrusel, donde Clara y Leo lo buscaban con la mirada. Clara tenía los brazos cruzados; Leo le hacía señas con entusiasmo para que subiera con él. El contraste dolía.
—Está bien —dijo al fin, antes de colgar.
Se quedó quieto, mirando a su familia desde lejos, preguntándose cómo se lo tomarían esta vez. Cómo explicarle a su hijo que papá no podía montar con él porque alguien, en algún lugar, había pronunciado las palabras equivocadas sobre una droga que podía arrasar con más familias como la suya.
Respiró hondo, se acercó a ellos… y supo que lo más difícil todavía estaba por decir.
---
Nathan llegó a la comisaría del distrito 14 de Nueva York bajo un cielo encapotado que prometía tormenta.
Llevaba la placa al cuello y la determinación en la mirada.
—Agente especial Nathan Cole, FBI —dijo al oficial de guardia al cruzar las puertas automáticas.
El joven agente lo miró con nerviosismo y asintió rápidamente.
—Sí, señor. El sospechoso está esperando en la sala de interrogatorios 3. El teniente Vargas me pidió que lo acompañara.
Lo guio a través de pasillos iluminados con tubos fluorescentes hasta una pequeña sala con cristal unidireccional. Al otro lado, encorvado sobre la mesa metálica, estaba Slick. Joven, con la cara marcada por años de calle, y las manos inquietas.
Nathan entró solo.
—¿Eres el del FBI? —preguntó Slick alzando una ceja, intentando parecer confiado, aunque el temblor en sus dedos lo delataba.
—Agente especial Nathan Cole —respondió, sentándose frente a él—. Dijiste que tenías algo. Pide el trato, pero ya sabes cómo funciona esto. Depende de lo que digas.
Slick tragó saliva.
—Mira… yo no soy nadie. Solo entrego paquetes. Pero sé de dónde viene el Virell. Y sé quién lo mueve en grande.
Nathan no pestañeó.
—Adelante.
Slick bajó la voz, casi en un susurro.
—Trabajan en un lugar que llaman la Línea Negra. Es una estación de metro clausurada… no aparece en los mapas. Está entre las líneas F y G. No hay acceso oficial. Solo unos pocos saben cómo llegar.
Nathan frunció el ceño.
—¿Y por qué nadie ha intervenido?
—Porque nadie que ha bajado ha vuelto igual. O simplemente no ha vuelto. —Slick se inclinó hacia adelante—. El lugar está cubierto de grafitis. Marcan zonas de entrega, jerarquías del cartel. Todo está codificado. Nadie baja allí… excepto quienes no quieren ser encontrados. Y créeme, el sitio huele a humedad, óxido… y miedo.
—¿Algo más?
Slick dudó.
—Le llaman el Basilisco. Es quien manda allí. Dicen que tiene la piel como escamas, que siempre lleva gafas oscuras, incluso bajo tierra. Que no parpadea. Si lo miras demasiado tiempo… te congela por dentro. No sé si es un mito o un monstruo, pero es real. Lo he visto. Es peligroso. Muy peligroso.
Nathan se levantó sin decir palabra y salió de la sala.
Afuera lo esperaban dos agentes locales: el teniente Marco Vargas, de rostro curtido, y la detective Elena Cruz, especialista en crimen organizado.
—¿Qué me pueden decir de la Línea Negra? —preguntó Nathan.
Vargas resopló con cansancio.
—Una maldita estación fantasma. Técnicamente no existe. Está sellada desde los 80. Pero sabemos que hay actividad: drogas, armas… incluso rituales. La última vez que intentamos intervenir, perdimos a tres agentes. Para nosotros, es el infierno de Nueva York.
Nathan asintió y sacó su móvil. Marcó el número de Darius.
—¿Darius? Acabo de hablar con Slick. Tenemos una pista real. El Virell podría estar saliendo de un punto subterráneo. Lo llaman la Línea Negra. Ya ha habido muertos.
Darius suspiró.
—Si es cierto, puede ser la clave para desmantelar todo el cartel. Tienes autorización para proceder. Usa recursos locales. Olivia está en Nueva York. Contacta con ella. La necesitarás.
Nathan colgó y miró a los agentes.
—Quiero todos los planos antiguos del metro. Acceso a las cámaras del sector. Informes sobre muertes o desapariciones cercanas. Vamos a planear una entrada táctica.
Cruz arqueó una ceja.
—¿Va a bajar ahí?
—No solo voy a bajar —respondió Nathan—. Voy a sacar al Basilisco de su cueva.
---
El chirrido oxidado de la compuerta resonó como un grito apagado en la profundidad del subsuelo.
Nathan ajustó el chaleco táctico mientras descendía con Olivia Reed, analista del FBI. Tras ellos, dieciséis agentes del Departamento de Policía de Nueva York caminaban en silencio. Entre ellos, el teniente Vargas y la detective Cruz avanzaban tensos, atentos a cada sombra.