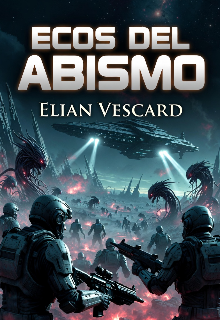Ecos del abismo
A las puertas de Roma (71 A.C.)
La brisa cesó de repente, dejando un silencio que parecía contener la espera de siglos. Un agujero de energía se abrió ante ellos, vibrando con un zumbido que hacía que el aire temblara, como si dudara de sostenerse. Cuando la grieta terminó de formarse, dos figuras emergieron: un hombre y una mujer, moviéndose con cautela, como si el tiempo mismo fuera frágil.
-La verdad, Alex... -dijo la joven, con la voz entrecortada por la exasperación y el miedo-. No entiendo cómo diablos me dejé liar en tus malditos experimentos. ¿Dónde estamos ahora?
Alex la miró con su sonrisa pequeña y tenue, casi triste. No era la risa de la diversión, sino la de alguien que sabe demasiado y aun así sigue adelante.
-Sabes, Iris... cuando volvamos, recuérdame revisar tu programación.
Iris arqueó las cejas; lo miró con una curiosidad mezclada con recelo.
-¿Y eso por qué?
-No te preocupes -dijo Alex con suavidad-. Solo quiero entender por qué últimamente dices tantas palabrotas. Tal vez pueda mejorar tu vocabulario.
Ella permaneció en silencio unos segundos; su respiración pesada resonaba en la quietud.
-Lo siento... pero reconócelo, maldito mocoso -murmuró-. Cada vez que pruebas uno de tus experimentos acabamos en líos que parecen no tener fin.
Alex rió, un sonido grave y pausado, lleno de aceptación.
-En eso te doy la razón.
-La razón... la razón -farfulló Iris, frustrada-. Todavía recuerdo cuando, hace apenas tres días, un T. rex me perseguía porque me veía como un suculento tentempié.
-Lo siento -dijo Alex, con voz más seria-. No volverá a pasar. Te lo prometo.
Iris lo observó, midiendo la sinceridad detrás de sus palabras. Finalmente, preguntó:
-¿Dónde estamos?
Alex sacó su iPad y lo sostuvo con cuidado, como si la certeza del tiempo pudiera sostenerse en sus manos.
-Según esto... estamos en el año 71 antes de Cristo.
-¡Espartaco! -exclamó de pronto Iris; su voz parecía llenar el aire con ecos de historia y destino.
-¿Cómo dices? -preguntó Alex, incrédulo, pero con un leve escalofrío recorriéndole la espalda.
-Te apuesto un millón de pesetas a que estamos al final de las Guerras Serviles, justo cuando Espartaco perdió su última batalla.
-¿Y cómo sabes eso? -murmuró Alex, desconcertado.
Iris giró la cabeza de Alex hacia el paisaje que se desplegaba ante ellos y su mirada se detuvo en algo que le heló la sangre.
-Eso... ¿eso es?
-La Vía Apia -dijo, con apenas un susurro-. Y esos son los esclavos de Espartaco, siendo crucificados.
La escena era dantesca. Una interminable hilera de crux longa se extendía hacia el horizonte, cada una clavada con un cuerpo cuya expresión había sido borrada por el dolor. Un centenar de soldados romanos escoltaban a unos doscientos prisioneros encadenados, mientras cada pocos metros arrancaban a uno del grupo para clavarlo en un poste, como piezas de un mecanismo implacable.
-Roma no debe estar muy lejos -dijo Alex, midiendo la distancia-. Por los pocos esclavos que quedan, calculo que estamos a unos siete kilómetros.
Un olor fétido lo golpeó de pronto, un recuerdo de muerte suspendido en el aire. Alex se tapó, pero era imposible ignorarlo: incluso en la zona vacía de crucificados, el hedor era insoportable.
Sus ojos se posaron entonces en una joven cautiva. La única mujer del grupo. Tendría unos diecisiete o dieciocho años. Su cabello oscuro caía enmarañado sobre los hombros, su piel estaba marcada por la suciedad y las cadenas, y sus ojos enormes reflejaban un miedo profundo, pero también una fuerza silenciosa que la hacía destacar entre los demás. Su postura, tensa y erguida, parecía decir que aún no había abandonado su voluntad.
Iris la observó y resopló, mezclando sorpresa y resignación.
-¿No me digas? Déjame adivinar... ¿has visto el futuro de esa joven? ¿Y es tan extraordinario como el de tu ahijada Yeon?
-¿Cómo lo sabes? -preguntó Alex, desconcertado.
-Eres un libro abierto -dijo Iris con suavidad-. Cada vez que miras así a alguien significa que ya lo has escaneado con tus poderes y has visto su futuro.
Alex sonrió, un gesto que mezclaba resolución, miedo y compasión.
-Porfi... tenemos que salvarla.
Iris suspiró, sintiendo el peso del mundo histórico, de la muerte y del tiempo que los rodeaba.
-Ok... -dijo finalmente, con voz firme-. ¿Y cómo lo hacemos?
---
A Iris siempre le inquietaba aquel silencio que precedía a las sonrisas de Alex. Era como si él escuchara un rumor distante, un eco que nadie más podía oír y, solo entonces, cuando decidía volver al mundo, se expandía en su rostro una sonrisa imposible de contener.
La vio aparecer de nuevo, amplia, luminosa, casi inocente. Y, sin embargo, lo que sintió fue un estremecimiento.
-Cada vez que sonríes así... me entran escalofríos -murmuró.
Alex no respondió. Hurgó en su mochila con movimientos casi ceremoniales, como si buscara algo frágil, algo que llevaba tiempo esperando.
Sacó un pequeño aparato, de un metal opaco que absorbía la luz del atardecer.
-¿Qué es eso? -preguntó Iris, sin poder ocultar su desconfianza.
Alex inclinó apenas la cabeza, esa forma suya de insinuar que prefería que el mundo hablara por él.
-Ya lo verás.
Lo dejó caer sobre el camino polvoriento. El impacto fue leve, casi amable; pero, en cuestión de segundos, la tierra comenzó a apartarse a su alrededor, abriéndose como si respirara por primera vez en siglos.
Iris retrocedió un paso.
La Vía Apia vibró. Primero fue un temblor tenue, como un latido débil bajo el suelo. Luego, un ruido profundo, mineral, que parecía surgir desde la memoria misma de la tierra. Polvo y fragmentos de arcilla se levantaron en el aire, flotando con una lentitud casi ritual.
Y entonces emergieron.
Dos mulas, sus cuerpos ensamblándose a medida que ascendían, como si fueran esculturas generadas por la voluntad del suelo. Tras ellas, dos figuras humanoides: los mecas. Sus extremidades se completaban con capas de un material que imitaba la piel, extendiéndose como un pergamino vivo que buscara su forma final.