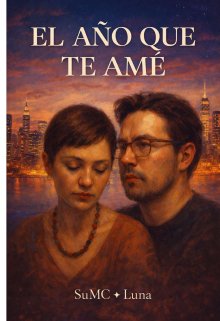El AÑo Que Te AmÉ
El viaje parte 2
No levantó la voz. No buscó dramatismo. Lo dijo como se dicen las cosas que ya no tienen remedio.
Susan no parpadeó.
—Él la citó —continuó—. Le pidió que se vieran para “hablar”. Era temprano. Un lugar público. Un parque de esos donde la gente corre por las mañanas, donde hay familias los fines de semana, donde nadie imagina que algo así pueda pasar.
Hizo una pausa. Tragó saliva.
—Discutieron. Ella ya no quería seguir con él. Llevaba tiempo intentando terminar esa relación. Él no lo aceptaba.
El restaurante siguió funcionando alrededor. Platos que chocaban. Una risa lejana. El mesero preguntando algo en otra mesa. Todo sonaba indebidamente vivo.
—La golpeó primero —dijo Alan—. Después sacó un cuchillo. La apuñaló. No una vez. Varias.
Susan sintió que el estómago se le cerraba, pero no lo interrumpió.
—Cuando ya estaba herida… —su voz se quebró apenas— intentó borrar lo que había hecho. La roció con gasolina. Le prendió fuego. Como si así pudiera desaparecerla. Como si así pudiera desaparecer lo que él era.
Se quedó mirando la mesa.
—La gente la encontró horas después. A plena luz del día. Nadie entendía nada. El parque estaba ahí… como siempre. Y ella también. Pero ya no viva.
Susan sintió frío. Un frío seco, interno. Dejó de escuchar todo lo demás. Solo estaba su voz… y algo que se rompía sin hacer ruido.
—Yo estaba lejos —continuó—. En un retiro. Intentando recomponer mi vida. O fingiendo que podía. Cuando me avisaron… me volví loco. No me dejaban salir. Me decían que ya estaba muerta, que rezara, que aceptara la voluntad de Dios.
Soltó una risa sin humor.
—Me escapé.
Alzó la mirada por primera vez.
—Él huyó esa misma tarde. Cruzó la frontera. Cambió de nombre. Vivió años como si nada. Mientras la familia de ella… —negó con la cabeza— se quedó esperando justicia.
Susan pensó en la madre. En los años. En la espera.
—Durante mucho tiempo nadie lo encontró —dijo Alan—. Y yo… yo me quedé con esto. Con la culpa. Con la idea de que si yo no hubiera aparecido en su vida… nada de eso habría pasado.
Su voz bajó.
—Años después lo detuvieron. En otro país. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si el crimen siguiera fresco.
Se quedaron en silencio.
—Desde entonces —concluyó— hay noches en que no duermo. Hay días en que siento que todo lo que amo se rompe. Y por eso tengo miedo.
Susan lo miró. Ya no con deseo. No con reclamo.
Con comprensión.
—Miedo de amar —dijo ella.
Alan asintió.
—Miedo de que el amor vuelva a matar a alguien.
—Desde entonces —dijo él— todo lo que hago lo hago con culpa. Volví a mi vida anterior como quien vuelve a una casa incendiada. Me quedé. Por miedo. Por castigo. —La miró por primera vez directo a los ojos—. Y luego apareciste tú.
El silencio entre ellos se volvió denso.
—Yo no sé amar sin sentir que algo terrible va a pasar —confesó—. Y no quiero hacerte daño. No quiero repetirlo.
Susan no sintió celos. Tampoco rabia. Lo que sintió fue como si hubiera llegado tarde a una historia que nunca fue suya.
Pero también algo más hondo y silencioso: una necesidad absurda de protegerlo, como si acabara de descubrir que el hombre frente a ella no era fuerte por naturaleza, sino por resistencia. Lo miró distinto. No con deseo. Con cuidado. Como se mira algo que podría romperse.
—Gracias por decírmelo —dijo al fin, con voz firme—. Gracias por confiarme algo así.
Él asintió. No sonrió.
La comida llegó a la mesa. Nadie tocó el plato.
Y Susan supo, sin saber todavía cómo nombrarlo, que esa verdad acababa de instalarse entre ellos como una sombra que no iba a irse con la luz del día.
Esa noche, en la habitación, Alan se durmió como si nada. No la tocó. No la buscó. Susan permaneció despierta durante horas. Su cuerpo ardía. Se moría de ganas de hacerle el amor, pero él estaba lejos, incluso dormido a su lado. La confesión seguía latiendo en el aire.
Fue hasta la mañana siguiente cuando todo cambió. Susan se levantó temprano, se metió a bañar, y luego, con el cabello aún húmedo, se acostó boca abajo sobre la cama en ropa interior. El cuarto estaba en penumbra, silencioso, tibio. Cuando Alan salió del baño y la vio así, su respiración se detuvo por un segundo. Se acercó. Se acostó suavemente sobre ella y le susurró al oído: —Perdóname… No hizo falta más. La besó en la nuca, la espalda, los hombros, con una mezcla de urgencia y cuidado. Sus manos la acariciaban como si quisiera memorizarla. Susan se giró lentamente. Lo miró a los ojos. Y lo supo: ese era el momento.
La besó con un deseo contenido, uno que había crecido en secreto, ardiente y lento. Su boca la recorrió con hambre suave. La tocó con ternura, sí, pero también con una fuerza que hablaba del tiempo que habían esperado ese instante. Sus cuerpos se buscaron como lenguas de fuego que se reconocen. Se entregaron con urgencia silenciosa, con gemidos contenidos y manos que se aferraban a la piel como si fuera lo único real. No hubo prisa. Se amaron como si quisieran tatuarse el alma con el cuerpo del otro. Como si esa cama fuera el único lugar del mundo. Se amaron con luz de mañana entrando por la ventana. Fue fuego. Fue cielo. Un reencuentro de almas más que de cuerpos. Y cuando todo terminó, no hubo palabras. Solo sus respiraciones mezcladas… y esa sensación de haber cruzado una frontera sin retorno.
#1709 en Otros
#358 en Relatos cortos
#4746 en Novela romántica
#1403 en Chick lit
Editado: 19.01.2026