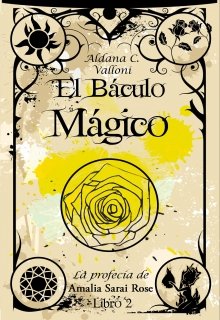El báculo mágico (#2 saga Siete Rosas)
Capítulo 16 - La dama del lago
Es al separarse cuando se siente y se comprende
la fuerza con que se ama.
(William Shakespeare, Romeo y Julieta)
Cuando por fin llegamos a lo que Shieik consideró un lugar perfecto, dejé mi mochila donde pudiera verla y amarré mi cabello.
Mientras empezábamos el entrenamiento, tuve que admitir que, viajando con Shieik, era imposible estar aburrido. Cuando no practicaba la magia o luchaba con la espada, estudiaba el idioma de Frarldur y los secretos que el aura guardaba. También había aprendido sobre Neko: cómo cuidarla, cómo entenderla y cómo hacer que ella me entendiera a mí. La pequeña jikán era mucho más inteligente de lo que parecía, aunque sus grandes y cristalinos ojos amelados denotaban ya de por sí un nivel de entendimiento considerable.
Ese día en particular, Shieik tuvo la pésima idea de entrenar mi puntería. Al principio, yo elegía qué control emplear y él me lanzaba figuras de tierra a las que debía pegarles. Luego Shieik hizo una simulación bastante creíble de algunos conejos y zorros, y yo debía atravesarlos con mis púas de hielo (el ataque que por el momento mejor se me daba) en plena carrera.
Pero las cosas no salían tan bien como él esperaba.
–Elízabeth, no lo entiendo –masculló Shieik en algún momento, con gran frustración–. ¿Cómo le atinas perfectamente a las piedras que te lanzo, pero no a un enorme zorro que viene corriendo hacia ti?
–Es que me da miedo lastimarlo –confesé.
Él me miró con una expresión contrariada.
– ¿Y qué se supone que estás intentando hacerles? ¿Cosquillas?
–Lo sé, lo sé, pero me cuesta hacer algo que lastime a otro ser vivo…
Shieik parecía comprender la situación, pero ambos sabíamos que, de seguir así, acabaría muerta en la batalla final.
–Otro problema con el cual lidiar.
Las horas transcurrieron rápidamente. Almorzamos unos emparedados que habíamos comprado antes de salir de la ciudad. Luego, la prolongada jornada y el trabajo extenuante eliminaron el exceso de dudas de mi cuerpo. Casi sin pensarlo atacaba a los animales de tierra, repitiéndome una y otra vez que no eran reales.
Cuando el crepúsculo comenzaba a robarnos los preciados rayos de luz, Shieik materializó su espada.
Lo observé atentamente mientras él, después de enarbolarla, posaba los dedos sobre el extremo del filo y se concentraba profundamente. Durante un segundo no pasó nada, pero luego sentí el ligero fluir de la energía que lo rodeaba y una chispa celeste surgió de sus dedos. Los deslizó por un lado de la espada mientras la chispa se impregnaba a la hoja como una neblina centelleante. Después le dio la vuelta e hizo lo mismo con el otro flanco. La chispa desapareció en el momento en que separó los dedos del arma.
–Bien, tu turno.
Me explicó cómo controlar mi energía para traspasarla y me guio en el proceso. Probé varias veces, pero al final fue Shieik quien tuvo que proteger el filo de mi espada.
Cuando atacábamos, saltaban chispas perladas y doradas de los filos. El sonido del entrechocar del metal se deslizaba entre los árboles que nos rodeaban, sobre los finos riachuelos que recorrían la isla y en las llanuras salpicadas de montículos, diminutos bosques y rocas gigantes.
Después de haber peleado con palos durante toda mi vida, la espada me resultaba especialmente liviana. Como era incapaz de medir con precisión la fuerza que debía emplear, recibí varios golpes tanto de mi contrincante como del piso. Era muy diferente luchar con Shieik que con esos niños de Nermné.
Lucía varios cardenales cuando paramos y decidimos que era tiempo de acercarnos al lago. La temperatura había descendido casi a la misma velocidad con la cual el sol desapareció en el horizonte, y me temí que aquella sería una noche helada.
El lago se parecía en gran medida al que habíamos dejado atrás en el claro del bosque de la Escuela de los Siete Reinos, donde había aparecido la flor del desierto. Era completamente circular, como si lo hubiesen recortado a propósito, y su radio no podía ser mayor a diez metros. No había espacio para que se crearan olas y, de todas formas, los arces no dejaban entrar ráfagas de viento considerables.
Había una altísima hilera de juncos y pastizales desprolijamente apostados alrededor de la orilla contraria, por lo que parecía imposible acceder desde ese lado. En cambio, en nuestra orilla, el agua acariciaba mansamente la tierra clara y los pastillos sonrosados de una media luna de terreno despejado. Por delante de nosotros, los juncos volvían a esconder la taciturna belleza del lago.
–Me parece que estaremos un buen rato aquí. Será mejor ponernos cómodos –comentó Shieik, fastidiado. Se recostó sobre la hierba húmeda y yo no tardé en imitarlo, pero usando mi capa como luneta. No me apetecía empapar mi ropa estando en medio de aquel frío clima–. ¿Por qué te sientas así? –preguntó de repente.
Fruncí el ceño y estudié mi posición en busca de algo anormal.
– ¿Así cómo? –pregunté–. Esta es mi forma de sentarme.
#20534 en Fantasía
#4381 en Magia
fantasia sobrenatural magia besos muerte, reinos princesas guerreras y guerras, magia luz y oscuridad
Editado: 02.12.2020