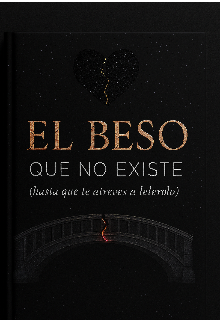El Beso Que No Existe
capitulo 3
El árbol de cristal gris ya no cantaba canciones de paz; ahora sus ramas temblaban con un murmullo que sonaba a demasiado tarde. Desde lo alto, Lysandra y Kael vieron llegar el ejército conjunto: alas de diamante al este, garras de vacío al oeste, y en medio, ondeando como una herida abierta, el estandarte que nadie había visto jamás: un sol negro bordado con hilo de luna.
—No han venido a dialogar—dijo Kael, y su sombra se enroscó alrededor de su brazo como un perro que huele la tormenta.
—Entonces nosotros tampoco—respondió Lysandra, y en su palma nació una estrella que no era ni blanca ni negra, sino del color del amanecer cuando aún no ha decidido si será día o noche.
Bajaron lentamente, pisando aire, porque el árbol ya no quería sostenerlos: "Id", susurraba cada hoja, "esto no es vuestra guerra, es vuestra autopsia". Pero ellos descendieron igual, porque sabían que el amor también es una forma de batalla, y la paz un tipo de herida que nunca deja de sangrar.
En la base del árbol los esperaban Miguel y Belial, hermanos gemelos separados al nacer por un Dios que no soportaba su propio reflejo. Miguel llevaba una espada que cortaba la esperanza en fragmentos de óptica pura; Belial, un escudo que devoraba la luz y la devolvía como grito.
—Hija de la Luz—vociferó Miguel—, ¿te has vendido a la sombra por un beso?
—Hijo de la Noche—gruñó Belial—, ¿has traicionado tu oscuridad por un abrazo?
Kael rio, un sonido que hizo llorar al árbol.
—No nos hemos vendido ni traicionado. Hemos recordado que antes de ser luz o sombra, fuimos uno.
—Blasfemia—dijeron al unísono los hermanos, y atacaron.
No fue una batalla. Fue un nacimiento al revés: cada golpe de Miguel abría una herida que brotaba auroras; cada garra de Belial arrancaba pedazos de sombra que se convertían en mariposas de mercurio. Lysandra y Kael no defendían: expandían. Cada beso que se robaban en medio del combate creaba un nuevo color en el espectro; cada susurro de "te amo" nublaba las pupilas de los guerreros con recuerdos que no eran suyos: un niño que jugaba con su reflejo, un ángel que lloraba porque no tenía sombra, un demonio que temía la oscuridad.
—¡Basta!—gritó Miguel al ver que sus soldados dejaban caer las armas para abrazar a los "enemigos".
—¡Esto no es magia, es enfermedad!—aulló Belial mientras sus propios devoradores se arrodillaban para recoger las mariposas.
Entonces los hermanos miraron el árbol y comprendieron: cada hoja ahora mostraba un recuerdo compartido: Kael niño asustado de su propia sombra, Lysandra adolescente que apagaba velas para sentirse menos sola, ambos soñando con alguien que no existía hasta que existieron el uno para el otro.
—Tenemos que cortar el árbol—susurró Miguel.
—Y quemar las raíces—asintió Belial.
Pero cuando alzaron sus armas, el tronco se abrió como una herida y salió caminando un niño. Llevaba los ojos de Lysandra y la sonrisa de Kael, su piel era de cristal gris y en su pecho latía una estrella que pulsaba al ritmo de dos corazones.
—Padres—dijo con voz de viento—, ¿me habéis traído al mundo solo para ver cómo lo desgarran?
Lysandra se adelantó, temblando.
—¿Quién eres?
—Soy lo que nace cuando la guerra se abraza a sí misma. Soy el mañana que decidís hoy. Soy el puente que arderá si intentáis cruzarlo sin amarme.
Kael cayó de rodillas.
—Entonces ¿qué debemos hacer?
El niño les tendió las manos; en cada palma había una semilla: una negra que absorbía la luz, una blanca que devolvía la sombra.
—Plantadlas lejos de aquí. Que crezcan separadas. Que vuestro amor sea la distancia que las une, no el árbol que las fusiona. Porque si permanecemos juntos, los reinos destrozarán este mundo para separarnos. Pero si estamos... a mitad de camino... quizás florezca algo que no entiendan lo suficientemente bien como para odiarlo.
—¿Y nos separaremos?—La voz de Lysandra era un hilo de vidrio roto.
—Siempre—respondió el niño—. Pero también siempre nos encontraremos en cada lugar donde una sombra bese a una luz. En cada amanecer. En cada anochecer. En cada latido que no elija bando.
Miguel y Belial bajaron las armas. Porque incluso ellos, que habían nacido del odio, sintieron que algo en sus entrañas se doblaba al ver al niño que no debía existir y sin embargo caminaba.
—¿Y si nos negamos?—preguntó Kael.
El niño sonrió, y fue la sonrisa de ambos a la vez.
—Entonces este árbol se convertirá en el último recuerdo de un mundo que pudo ser y no fue. Y vosotros... seréis mitos contados en idiomas que olvidan los nombres.
Lysandra miró a Kael.
—¿Lo hacemos?
—¿Tenemos elección?
—Sí. La misma de siempre: amar o morir.
Se abrazaron, y el abrazo duró lo que tarda una estrella en consumirse. Luego tomaron cada uno su semilla.
—¿Dónde nos encontraremos?—preguntó ella.
—En ninguna parte. En todas—respondió él—. Cuando un niño pregunte por qué el amanecer es gris, estaré ahí. Cuando una sombra no quiera desaparecer, estarás tú.
Se separaron caminando hacia direcciones opuestas. Lysandra hacia el este, donde el sol nacía; Kael hacia el oeste, donde moría. El niño se disolvió en viento que olía a ambos.
Miguel y Belial permanecieron quietos, porque por primera vez en la eternidad no sabían quién había ganado.
Cuando Lysandra ya era solo una silueta contra la aurora, Kael gritó sin volverse:
—¡Te llevo aquí!—se golpeó el pecho.
Ella respondió sin mirar atrás:
—¡Y yo aquí!—se tocó la sien.
Y desaparecieron.
Años después —o siglos, que es lo mismo cuando se vive en mitad— los viajeros cuentan que hay un río que corre entre los mundos. Nace donde el sol se olvida de salir y muere donde la luna se niega a ponerse. Sus aguas son grises, y si bebes de ellas ves el rostro de alguien que no conociste y sin embargo extrañaste toda la vida.
Dicen que en sus orillas crecen dos árboles: uno de luz que proyecta sombra, otro de sombra que irradia luz. Sus ramas se tocan en el cielo, pero sus raíces jamás se encuentran.