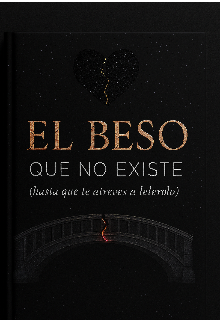El Beso Que No Existe
capitulo 5
El lugar no estaba en ningún mapa, pero siempre se llegaba a las tres de la madrugada que no son tres ni madrugada: esa hora que los relojes guardan como secreto entre el demasiado tarde y el demasiado pronto. La casa surgía cuando la niebla se cansaba de ser niebla y decidía convertirse en paredes de vapor que olían a café frío y a "te echo de menos".
Kael la encontró porque siguió el olor de su propia sombra: una sombra que, tras años de andar sola, había desarrollado personalidad propia y a veces se adelantaba para abrirle puertas que él no sabía que quería cruzar. La sombra —llamada **Nocturno**— le susurró:
—Ahí dentro no eres príncipe ni exiliado. Eres el eco de un abrazo que todavía se está dando.
Él entró.
Lysandra llegó tras él, guiada por una estrella que se había escapado del cielopara convertirse en lágrima de candelabro. La estrella —llamada **Amanecer**— le dijo:
—Dentro no eres luz ni hechicera. Eres la respuesta a una pregunta que nadie se atrevió a hacer.
Ella entró.
El vestíbulo era un reloj de arena al revés: la arena fluía de abajo arriba, reuniéndose en un huso que giraba al compás de atidos ajenos. En cada grano se veía un momento: Kael niño asustado de su propio reflejo, Lysandra adolescente que apagaba velas para sentirse menos sola, ambos en la misma habitación sin saberlo, separados por una pared de tiempo mal colocada.
Los suelos eran de tarima de reloj roto: las tablas crujían con tic-tacque no era ruido sino recuerdo de hora. Cuando pisabas, el tiempo se doblaba y de repente estabas en el pasillo de tu infancia, pero visto desde el techo, como si el recuerdo hubiera aprendido a mirar hacia abajo.
Las paredes cambiaban de color de beso según quién las tocara: si Kael las rozaba con los nudillos, se volvían azul noche de barba de dos días; si Lysandra las acariciaba con la yema del dedo, se tornaban verde manzana de cana blanca. En los cruces de colores —ese lugar donde el azul besa al verde— nacían puertas que no llevaban a habitaciones, sino a versiones de uno mismo que no se atrevieron a existir.
Subieron las escaleras que no eran escaleras, sino frases que se dijeron mal y se arrepintieron: cada peldaño era un "te quiero"que había salido "te odio" por error, un "hasta luego" que se torció en "nunca más". Cuanto más subían, más livianos se volvían: Kael dejó de ser peso y se convirtió en eco de pisada; Lysandra dejó de ser carne y se hizo susurro de túnica.
En el descansillo intermedio —que era un abrazo que no se terminó de dar— se encontraron.
No fue un encuentro. Fue un reconocimiento:
—Ah, eres tú—dijo el silencio entre ambos.
—Sí, soy yo—respondió el aire que ocupaba el lugar donde sus cuerpos debían estar.
Se miraron. Fue un mirarse que no duró, porque la mirada se perdía en el otro y salía por la espalda convertida en canción. Kael vio que Lysandra tenía una lágrima dormida en la comisura del ojo izquierdo: una lágrima que había nacido hacia tres siglos y aún no se había decidido a caer. Lysandra vio que Kael se había cortado la barba, pero la sombra de la barba seguía en la cara, como si la oscuridad no aceptara que él quisiera parecer menos peligroso.
—¿Traes la hoja?—preguntó ella.
Él sacó del bolsillo la hoja de cristal ahumado que el árbol les había regalado. Temblaba, sí, pero ahora temblaba al ritmo de dos corazones que se habían olvidado de latir separados.
Lysandra sacó la suya. Ambas hojas se atrajeroncomo imanes de recuerdo, formando un espejo redondo que no reflejaba rostros, sino abrazos que todavía están ocurriendo en alguna parte.
—La casa quiere que entremos—dijo el espejo con voz de ambos a la vez.
La habitación del tiempo mal contado olía a "te quiero" que llegó tarde y aún así fue puntual. Las paredes eran de relojes de cucú donde el pájaro salía a decir "te echo de menos" en vez de la hora. El techo era un cielo de cartón pintado que se arrugaba cuando alguien miraba fijo, como si el cielo se avergonzara de ser techo.
En el centro, una mesa de café sostenía una taza que nunca se vaciaba de "café de casi": ese café que estás a punto de compartir con alguien cuando el alguien se convierte en recuerdo.
Se sentaron. No frente a frente: lado a lado, porque la casa no permitía enfrentamientos, solo encuentros paralelos.
Kael tomó la taza. Bebió. El sabor fue Lysandra de hace tres siglos, la versión que aún no se había encontrado con él y por eso olía a posibilidad.
Lysandra bebió. El sabor fue Kael de un futuro que no llegará, el que ya se ha olvidado de ser príncipe y solo es eco de abrazo
—¿Duele?—preguntó ella.
—Solo cuando respiro—respondió él.
La habitación de las puertas que no se abren era el paso siguiente. Cada puerta mostraba lo que había detrás si hubieras elegido otra vida: una donde Kael era ardinero de lunas, otra donde Lysandra era coleccionista de segundos, una tercera donde se habían conocido en un mundo sin magia y se habían enamorado de la forma en que los humanos se enaminan: despacio, con miedo, y sin besos que detengan el tiempo.
—¿Entramos?—preguntó Kael.
—No—respondió Lysandra—. Si entramos, dejamos de ser nosotros para ser lo que perdimos. Y lo que perdimos... ya nos tiene.
El ático de los relojes que se miran era la última estancia. El techo era un espejo de agua que reflejaba el suelo, creando la ilusión de que estás caminando sobre tu propia cabeza. En el centro, un reloj de arena horizontal: la arena no caía, fluía de izquierda a derecha, como si el tiempo fuera un río que prefiriera ser carretera.
Kael volteó el reloj. La arena siguió fluyendo en la misma dirección, porque en esta casa el tiempo no se da la vuelta, se da cuenta.
—¿Listo?—preguntó ella.
—Nunca—respondió él—. Pero contigo, casi.
Se tomaron de las manos. No para unirse, sino para recordar que las manos también son mapas y que el espacio entre los dedos es geografía de abrazo.