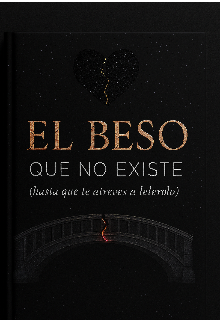El Beso Que No Existe
capitulo 7
Llegaron sin querer, como quien se pierde en una frase que no termina. El jardín se abrió entre dos colinas bajas, sin puerta ni verja, solo un aire que olía a tiempo desatado y a tierra recién removida por manos que no temen la muerte. Kael pisó primero la hierba; le crujió bajo la bota como un suspiro que al fin encuentra salida. Lysandra vino detrás, los pies descalzos, y la hierba le creció entre los dedos, tan rápido que le marcó tatuajes verdes que no se borrarían en días.
Un camino de baldosas astilladas serpenteaba entre macizos donde crecían cosas que no eran flores: relojes de bolsillo con esferas de pétalo, cucú con agujas que se enrollaban alrededor de tus muñecas si te acercabas demasiado, y una sola rosa de arena que cambiaba de color según el nombre que le susurraras.
Kael se detuvo ante un reloj que colgaba de una rama como fruta. El cristal estaba agrietado; dentro, las horas se habían vuelto líquido y goteaban lento por la grieta. Cada gota al caer al suelo estallaba en un diminuto eco de campana que decía aquí estoy, aquí estuve, aquí volveré.
Lysandra tocó la arena de la rosa sin pensar. La arena respondió volviéndose azul cobalto, el azul de la primera pregunta que le hizo al cielo cuando era niña y aún no sabía que la magia era imposible.
Un anciano salió de detrás de un seto de segunderos. Llevaba chaqueta de lino sin color y barba que le llegaba al pecho, tejida con hilos de luz tenue. No preguntó quiénes eran; les ofreció una azada de madera y una regadera de cobre, y les dijo:
Cavar es recordar. Regar es olvidar. Elijan cada día.
Kael tomó la azada. Sentía el mango liso, pulido por años de palmas que habían querido desenterrar algo. Dio la primera palada; la tierra se abrió sin resistencia y mostró un reloj de arena enterrado. El cristal del cuello estaba empañado por dentro, como si el tiempo se hubiera cansado de fluir y prefiriera quedarse en suspenso.
Lysandra regó con agua que olía a lluvia de otros años. El líquido al caer sobre la arena de la rosa la volvió verde musgo, y el musgo se expandió formando la silueta de un puente que ambos reconocieron: era el del capítulo seis, pero sin principio ni fin, solo el arco medio flotando sobre el aire.
El anciano asintió.
Cada cosa que planten aquí crecerá al revés: las raíces hacia el cielo, las flores hacia dentro. Lo cosechado no será fruto sino recuerdo.
Kael colocó el reloj de arena boca abajo. La arena empezó a subir, lenta, como montaña que se alza. Cada grano al pasar el cuello dejaba un brillo que se colgaba del aire y se convertía en estrella diminuta, tan tenue que solo se veía si la mirabas de reojo.
Lysandra enterró la hoja de cristal ahumado al pie de la rosa. Al contacto con la tierra la hoja se abrió como si fuera semilla y brotó un tallo de vidrio que trepó por la rama del reloj colgante. Las grietas del cristal se cerraron; las horas líquidas se solidificaron en pequeñas perlas que tintineaban al viento.
Un murmullo recorrió el jardín. Era el sonido de todos los relojes floreciendo a la vez: campanas que se abrían como pétalos, agujas que se enrollaban en espirales y se convertían en tallos, esferas que se volvían fruta y caían al suelo para ser comidas por las raíces del tiempo.
El anciano les entregó una caja de madera sin cerradura.
Aquí guardarán lo que no quieran que florezca. Pero tengan cuidado: el jardín devuelve lo enterrado, solo que al revés.
Kael abrió la caja. Dentro había un espejo redondo, el que habían formado las dos hojas en el capítulo cinco. El espejo mostraba ahora un solo rostro: el de una mujer y un hombre superpuestos, de modo que los ojos eran de Lysandra y la boca de Kael, y la barba era sombra compartida.
Lysandra cerró la tapa con suavidad.
Lo guardaremos. No porque tengamos miedo de florecer, sino porque algunos recuerdos necesitan dormir antes de convertirse en árbol.
El anciano sonrió; la sonrisa le llegó a los ojos y se quedó ahí, como quien encuentca una moneda antigua y decide guardarla para siempre.
Se volvió y se alejó entre los setos. Antes de desaparecer, les dio la espalda y alzó la mano. No era adiós; era invitación a seguir cavando y regando, aunque no supieran qué semilla esconden sus propios nombres.
Kael y Lysandra se quedaron solos entre el murmullo de los relojes que se convertían en flores y las flores que se convertían en recuerdo. Se agacharon al unísono, tomaron cada uno una perla de hora solidificada y se la colocaron en el bolsillo.
No hablaron. No hacía falta. El jardín ya había aprendido su latido y, cada vez que floreciera un reloj, sabría que era de ellos: un tic-tac que no marca el paso del tiempo, sino el abrazo que todavía está ocurriendo en alguna parte, entre dos colinas bajas, a la intemperie, sin puerta ni verja, con solo el aire que huele a tiempo desatado y a tierra que no teme la muerte porque ya ha aprendido a florecer al revés.