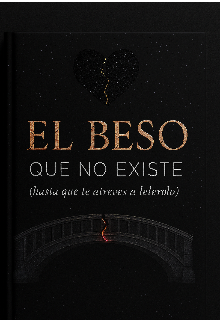El Beso Que No Existe
capitulo 9
Llegaron al pie de la dunas cuando el cielo aún no había decidido si sería aurora o crepúsculo; la luz pendía como una lámina de cobre tensada entre dos manos invisibles, y el aire olía a tiempo que se ha quedado sin argumento. Kael adelantó un pie: la arena, en lugar de ceder, se alzó en fino velo que le envolvió el tobillo como perro que reconoce dueño lejano. Lysandra respiró hondo; el aire le entró en pulmones y al salir llevó consigo un grano de cada siglo que el desierto había olvidado ser. No había viento, solo un silencio tan denso que los pensamientos se hundían en él como piedras en miel. Comenzaron a caminar, porque en el Desierto de los Días Restantes no existe la opción de quedarse quieto: el suelo devora la quietud y la escupe como arena movediza de segundos que ya no volverán.
La primera duna les dio la bienvenida deshaciéndose bajo sus plantas: cada paso hundía y al salir la arena formaba una silueta efímera de lo que podrían haber sido si en algún momento hubieran elegido distinto. Kael vio su propia silueta con barba larga y túnica blanca, llevando una canasta de frutas que nunca había probado; Lysandra vio la suya con cabellos cortos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla, sonriendo a alguien que no era él. Las siluetas se miraron, se tocaron las manos sin tocarse y se deshicieron al siguiente paso, porque en este desierto lo que florece bajo tus pies se marchita en cuanto lo miras.
Siguieron. El sol, o lo que fuera, no se movía; era un disco perfectamente quieto que parecía esperar permiso para empezar su carrera. Esa quietud engañosa hacía que el tiempo se comportara como animal domesticado que de pronto olvida las reglas: un minuto se estiraba hasta convertirse en tarde entera, o se contraía hasta ser solo un parpadeo que dejaba sabor a metal en la boca. Para no perderse —aunque perderse fuera la única forma de encontrar algo— Kael fue marcando el camino con pequeños cristales de reloj que sacaba del bolsillo: eran las perlas de hora solidificadas que habían rescatado del jardín de relojes que florecen. Al clavarse en la arena, cada cristal emitía un tic tenue, como latido de pollo dentro del huevo. Lysandra, en vez de señales, iba soltando susurros que la arena absorbía y devolvía convertidos en diminutas brisas que olían a preguntas sin respuesta.
Cuando la altura de las dunas les llegó a la cintura, encontraron el primer espejo enterrado. Era redondo, del tamaño de un rostro, y su superficie no reflejaba lo que estaba delante sino lo que estaba detrás del tiempo: Kael se vio a sí mismo durmiendo en una cama que era también una barca, y al despertar en la barca descubría que el colchón estaba lleno de estrellas recién nacidas que aún no sabían brillar; Lysandra se vio a sí misma leyendo un libro cuyas páginas eran noches, y al pasar la página cada noche se convertía en alba que luego se doblaba hasta ser solo una línea fina en el margen de un recuerdo. Se miraron en el espejo y se vieron juntos, pero en una posición que no habían practicado nunca: él de pie, ella sentada, ambos sosteniendo un hilo que unía sus ombligos y vibraba como cuerda de guitarra que decide ser melodía antes que ruido.
Sin hablar, decidieron enterrar el espejo. Cavaron con las manos; la arena se resistía al principio, como si protegiera un secreto que no quería compartir, pero cedió cuando Lysandra canturreó la canción que su madre usaba para que el pan creciera. El espejo desapareció bajo la arena y en su lugar brotó una planta de cristal con una sola flor: el capullo era un minúsculo reloj de arena cuyo polvo era luz. La flor no se abrió; no hacía falta. El tic-tac interno se sincronizó con los cristales que Kael había clavado en el camino, y de pronto todo el desierto vibró en un solo latido, como si miles de relojes despertaran al unísono y dijeran: ahora.
Siguieron. La arena cambió de color: primero rojo cobrizo, luego gris plomo, después blanco hueso. Cada cambio traía un sabor distinto en la boca: hierro, lluvia, sal. El blanco era el más difícil de caminar; se hundían hasta la rodilla y al sacar el pie la arena formaba una copia exacta del calzado, que se quedaba ahí, plantada, como diciendo: si te cansan tus pasos, úsanos, somos tú pero sin peso. Kael probó; la bota de arena se ajustó a su pie como guante y le permitió avanzar sin hundirse, pero cada paso le robaba un segundo de edad: al décimo paso su barba tenía un pelo menos, al veinte su sombra era un centímetro más corta. Comprendió el trato y se quitó la bota de arena; prefirió hundirse a perderse. Lysandra, en cambio, hizo pacto con la arena: le dio uno de sus recuerdos —el olor del primer hechizo que conjuró— y la arena le devolvió un par de sandalias de sal que no se hundían y que al caminar dejaban una estela fina que brillaba como estrella cuando el sol —o lo que fuera— la tocaba.
Al anochecer —o lo que parecía anochecer— llegaron al Valle de los Días Restantes propiamente dicho. Era una depresión enorme, tan ancha que el otro lado se perdía en el resplandor lechoso del cielo inmóvil. En el fondo, millones de relojes yacían enterrados hasta la mitad, formando un mosaico de esferas que latían desparejado. Cada reloj tenía una fecha grabada en el cristal: algunas eran del pasado, otras del futuro, otras de momentos que no habían existido nunca pero que alguien había deseado con tanta fuerza que el deseo se había vuelto tiempo y había caído aquí, agotado.
En el centro del valle había un árbol. No era de madera: estaba hecho de segunderos retorcidos, de minuteros que se habían enrollado alrededor de un eje imposible, de horarios que habían decidido ser tronco en lugar de norma. Las hojas eran páginas; al moverse producían un sonido de susurro de biblioteca que se olvida de cerrar. Bajo el árbol, una tumba. No tenía nombre; solo una losa de cristal donde el polvo del tiempo había dibujado una silueta doble: dos cuerpos abrazados que compartían un solo contorno.
Kael y Lysandra se miraron. No hizo falta hablar. Sabían que aquella tumba era un lugar que ofrecía descanso, pero no descanso de muerte sino de memoria: si se tumbaban allí, olvidarían todo lo vivido y podrían empezar de nuevo sin el peso de los encuentros anteriores. También sabían que olvidar equivalía a dejar que el desierto se quedara con sus nombres, y que los nombres, una vez enterrados, florecerían como relojes que marcarían horas para otros viajeros pero nunca para ellos.