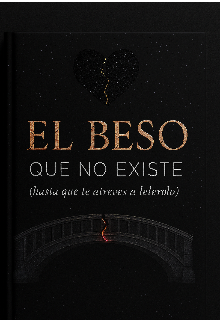El Beso Que No Existe
capitulo 10
Llegaron en una barca que no era madera sino silencio convertido en forma de quilla. El silencio crujía bajo sus pies como tablones viejos, pero al tocarse producía un sonido que no era ruido sino recuerdo de olas. Kael iba a popa, remando con un remo que era en realidad la sombra de un abrazo que no se terminó de dar; cada golpe de sombra en el agua dejaba una estela de “todavía” que se extendía hasta perderse en la niebla que no era niebla sino páginas de un libro que alguien leía en voz alta pero sin abrir la boca. Lysandra iba a proa, con la palma extendida: el viento —que tampoco era viento sino susurro de días que se preguntan si ya pasaron— se posaba en su mano y dejaba caer diminutas estrellas de sal que brillaban apenas, lo suficiente para que el mar tuviera luz propia sin necesidad de sol ni luna.
El archipiélago apareció cuando la distancia decidió ser puente en lugar de ausencia: islas que flotaban no sobre el agua sino sobre la idea de haber estado alguna vez. Cada isla tenía una forma que correspondía a un día vivido por ellos, pero vivido al revés: la isla del encuentro en el bosque de cristal era un valle invertido, con los árboles colgando raíces hacia el cielo que en este lugar era un espejo de agua suspendido. La isla del pacto de las estrellas era un círculo perfecto que giraba sobre sí mismo, mostrando a cada vuelta una cara distinta de la misma noche. La isla del río de mercurio era un arco que fluía hacia arriba, desembocando en una nube que a su vez se derramaba como lluvia de plata que al caer no mojaba sino que dejaba el sabor de monedas recién fundidas en la lengua de quien la bebía.
Atracaron en la isla que no tenía nombre porque había sido el día que no llegó a ser: era una extensión lisa, blanca, tan blanca que el color se había vuelto textura de almohada donde descansan los ojos cuando cierran para no ver el final. Al pisarla, la blancura cedía apenas, dejando huellas que no eran huellas sino versos escritos al revés: si te agachabas y leías desde el suelo, decían “aquí estuvimos sin saber que estábamos, y al saberlo dejamos de estar para seguir siendo”.
Caminaron. La isla era pequeña, pero cada paso era una estación del año que no había sido: un paso era primavera de café que se enfría, otro era otoño de abrazo que se estrecha, otro era verano de “te quiero” dicho en voz tan baja que solo el silencio lo escuchó y se guardó para sí. Al final del camino —que también era el principio— había un árbol que no era árbol sino biblioteca: tronco de libros apilados, ramas de páginas que se turnaban para ser leídas por el viento, raíces de letras que se hundían en la blancura y salían por el otro lado convertidas en raíces de otra isla.
Bajo el árbol-biblioteca había una mesa de madera que no era madera sino mesa de café donde una vez alguien dijo “hasta luego” y ese “hasta luego” se había quedado tan quieto que se había vuelto mueble. Sobre la mesa, dos tazas vacías que aún olían a “caso” y a “casi”. Se sentaron. No frente a frente: lado a lado, porque en este archipiélago el enfrentamiento se vuelve encuentro si compartes la misma dirección del mirar.
Kael sacó del bolsillo la semilla que ya no era semilla sino punto de luz que latía. Lysandra sacó la suya; los dos puntos se encontraron sobre la mesa y se fundieron en un único grano que no era ni luz ni sombra sino el color que se forma cuando cierras los ojos y aún así ves. Colocaron el grano sobre el borde de la taza vacía de “caso”. El grano se quedó quieto, pero su quietud era tan intensa que la taza empezó a llenarse de un líquido que no era café ni era recuerdo sino el sabor de la conversación que no tuvieron cuando se separaron en el puente.
Bebieron. No del líquido, sino del aroma que subía y se metía en los ojos, haciéndoles ver:
Una isla que era un abrazo que se da sin brazos, solo con la certeza de que el espacio entre dos cuerpos también es piel.
Una isla que era un nombre que se olvida y al olvidarse florece como flor que no necesita agua porque se alimenta de la ausencia que la nombra.
Una isla que era un día que se repite tantas veces que se vuelve único, y al volverse único se regala al mar que lo devuelve como espuma que dice “aquí estuve, aquí estoy, aquí volveré” pero sin palabras, solo con el brillo de la sal al deshacerse.
Cuando el aroma se acabó, el grano de luz-sombra había desaparecido, pero en su lugar había una semilla nueva: era plana, como página, y tenía escrito en ambos lados la misma frase: “Seguimos siendo el eco que se encuentra cuando el silencio decide ser río”.
El anciano del jardín de relojes apareó junto al árbol-biblioteca, pero ahora no era anciano: era un niño que llevaba los ojos de Kael y la sonrisa de Lysandra.
-Esta isla es la que eligen ustedes cada vez que nombran lo que no puede ser nombrado. Regresen cuando quieran olvidar que regresaron.
El niño se volvió página y desapareció entre la biblioteca-arbol que a su vez se volvió brisa y se llevó la mesa, las tazas, la blancura y la certeza.
Quedaron de pie sobre una extensión de agua quieta que reflejaba el cielo que no era cielo sino la página en blanco que queda después de que el libro se acaba y antes de que empiece el siguiente.
Se miraron. No hizo falta hablar. Sabían que el archipiélago seguía ahí, flotando sobre la idea de haber estado, y que cada isla era un capítulo que se escribía mientras lo vivían y que se borraba cuando lo recordaban, para que el siguiente viajero pudiera escribirlo otra vez, distinto, igual, eterno.
Se tomaron de las manos, no para unirse, sino para que la mano también fuera isla y la isla también fuera abrazo y el abrazo también fuera página que se voltea y dice:
-Seguimos. Aquí. Ahora. Siempre. Y cuando el siempre se canse de ser siempre, volveremos a ser eco que se encuentra cuando el silencio decide ser río, y el río decide ser mar, y el mar decide ser niebla que no es niebla sino páginas que alguien lee en voz alta sin abrir la boca, y así, sin fin, sin prisa, sin olvido, sin memoria, solo con el ahora que se repite hasta volverse infinito y el infinito que se reduce hasta volverse abrazo de dos que caminan de regreso a la barca que no es madera sino silencio convertido en forma de quilla, y el silencio, al recibirles, murmura: