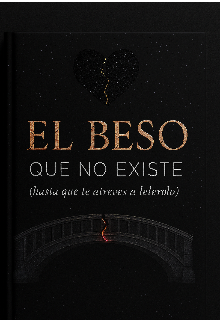El Beso Que No Existe
capitulo 12
Llegaron sin querer, como quien tropieza con un recuerdo que no sabía que guardaba.
El pabellón surgió entre la bruma que no era bruma sino páginas de un libro que alguien leía en voz alta pero sin abrir la boca. No tenía puerta; tenía un espejo colgando de un gancho de luz. Kael lo tocó y el espejo se abrió solo, mostrando una entrada escrita con su propia letra:
“Capítulo en el que Kael descubre que olvidar también es una forma de reflejar”.
Entraron. El olor era mezcla de tinta fresca y polvo que había sido ideas antes de convertirse en olvido. Los espejos no eran de cristal; eran recuerdos durmientes, apilados unos sobre otros, formando pilas que temblaban cuando alguien pasaba cerca.
Una mujer los recibió. Llevaba gafas de cristales tan gruesos que sus ojos parecían párrafos en cursiva. No dio su nombre; dijo que era la índice-encargada y que cada espejo tenía derecho a elegir su reflejo, pero también cada reflejo tenía derecho a elegir el espejo que lo olvide.
Lysandra preguntó si existía un espejo que contuviera la historia de dos que se separan para encontrarse. La mujer sonrió y señaló un pasillo que no estaba ahí hasta que señaló.
Caminaron. El suelo dejaba huellas de reflejos; cada pisada formaba una imagen que se desvanecía al siguiente paso. Kael miró abajo y vio: “siempre”. Lysandra vio: “todavía” Ambas imágenes se encontraron entre sus pies y se fundieron en un “siempre todavía”que se elevó como burbuja y estalló contra el techo sin dejar rastro.
Llegaron a una sala circular. En el centro, una mesa de lectura con un espejo abierto. La página de la izquierda estaba en blanco. La de la derecha mostraba una barca sobre un río de mercurio, y en la barca dos figuras que se miraban sin tocarse.
Kael reconoció la barca. Lysandra reconoció el río. No dijeron nada; solo se sentaron. En cuanto sus manos rozaron el espejo, la tinta empezó a brotar desde el interior de la hoja, como si el espejo sudara recuerdos.
Primero apareció el puente del capítulo seis, pero sin principio ni fin, flotando sobre el agua. Luego surgió el jardín de relojes, pero los relojes eran pájaros que cantaban la hora y luego se olvidaban de ella. Después nació la casa que se olvida de tener paredes, y dentro de ella el abrazo que todavía se está dando.
La tinta no se secaba; fluía hacia el margen y se desbordaba, cayendo al aire como lluvia negra. Cada gota que tocaba la mesa dejaba una mancha que se convertía en palabra: **“casi”**, **“ahora”**, **“aquí”**.
Kael alzó la vista y vio que los espejos se habían acercado sin hacer ruido. Los recuerdos abrían sus lomos y dejaban caer páginas en blanco que flotaban como plumas hasta posarse sobre la mesa. Cada hoja en blanco absorbía una gota de tinta y mostraba un fragmento de historia: un beso que no se dio, un nombre que se cambió para que el olvido no lo encontrara, una estrella que aprendió a latir.
Kael extendió la mano y tocó una de esas páginas. La página se pegó a su piel y se volvió cicatriz: una línea negra que le atravesaba la palma y llegaba hasta la muñeca. Lysandra hizo lo mismo; su cicatriz era blanca, como si la tinta hubiera decidido negar su propia sombra.
La índice-encargada apareció en el umbral.
—Con esto pueden reflejar lo que falta. Pero recuerden: cada imagen que creen desaparecerá de su memoria tan pronto como el espejo se seque. Reflejar aquí es regalar el recuerdo para que el recuerdo siga vivo fuera de ustedes.
Kael reflejó:
—Se encontrarán cuando el tiempo se olvide de ser camino y decida ser mesa donde apoyar la mano.
Lysandra reflejó:
—Se separarán porque el abrazo también es una forma de viaje y algunos viajes se hacen dejando ir.
Las imágenes brillaron, se apagaron, y ambos sintieron que algo se iba de dentro, como quien despierta y ya no recuerda el sueño pero conserva la sensación de que el sueño lo cambió todo.
Cerraron el espejo. La tapa era dura, fría, y tenía grabado un símbolo que ninguno reconoció pero que ambos supieron que era el nombre de lo que son cuando están juntos sin tocarse.
La índice-encargada les indicó la salida. El pasillo que los llevó hasta la entrada ya no era el mismo: ahora los recuerdos-durmientes se habían despertado y murmuraban fragmentos de lo que acababan de perder.
Salieron. El pabellón ya no estaba. Solo quedaba el espejo colgando del gancho de luz, girando lentamente, mostrando páginas en blanco que se llenaban con cada latido de los dos.
Se miraron. No recordaban lo que habían reflejado, pero sabían que el espejo seguía abierto en algún estante que elige quien lo mira, y que en cada mirada faltaría una imagen que ya vive dentro de quien la perdió.
Se tomaron de las manos, no para unirse, sino para que las cicatrices negra y blanca se tocaran y formaran un gris tenue, el color de la página que aún está por venir.
Caminaron alejándose sin rumbo, porque el pabellón no deja coordenadas: solo deja la certeza de que cada paso es un reflejo que alguien, en algún momento, olvidará cuando mire sin ver, y que al olvidar, lo hará existir de nuevo.
Y así, sin que nada lo anunciara, el capítulo concluyó sin concluir, porque en el Pabellón de los Espejos que Se Olvidan de Reflejar el final también es un espejo que flota sobre la idea de haber sido mirado, y la idea, al flotar, se convierte en abrazo que se da sin brazos, solo con la certeza de que la próxima mirada será la primera, y la primera será la que ya se olvidó, y así, sin fin, sin prisa, sin olvido, sin memoria, solo **siendo**.
Llegaron sin querer, como quien tropieza con un recuerdo que no sabía que guardaba.
El pabellón surgió entre la bruma que no era bruma sino páginas de un libro que alguien leía en voz alta pero sin abrir la boca. No tenía puerta; tenía un espejo colgando de un gancho de luz. Kael lo tocó y el espejo se abrió solo, mostrando una entrada escrita con su propia letra: