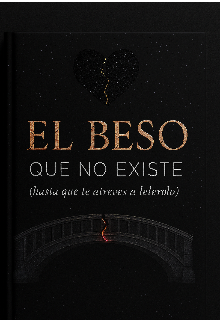El Beso Que No Existe
capitulo 14
Llegaron por una escalerilla que no era de madera ni de hierro, sino de escalones que se olvidaban de existir apenas pisados. Cada peldaño crujía con voz de minuto que se arrepiente de haber pasado. Kael subía delante, llevando en el bolsillo la semilla que ya no era semilla sino página doblada hasta volverse latido. Lysandra subía detrás, dejando que su sombra se adelantara un segundo para comprobar si el siguiente escalón era real.
Al llegar arriba, el desván los recibió sin paredes ni techo: era una habitación que se abría a todos los cielos que nunca habían sido noche ni día, solo un gris tenue donde los relojes colgaban del aire como lámparas que han decidido ser cicadas.
En el centro, una mesa de costura. No era madera: era un largo brazo de hora que se había doblado sobre sí mismo y había dicho —aquí me quedo—. Sobre la mesa, un reloj de arena al revés: la arena subía, lenta, como montaña que se alza, y cada grano al pasar el cuello dejaba un brillo que se colgaba del aire y se convertía en estrella diminuta que apenas se veía si la mirabas de reojo.
Un hombre los esperaba. No tenía edad: llevaba una coleta hecha de segundos y una bata cosida con minutos que se habían soltado de otros relojes. Dijo que era el Deshacedor de Horarios y que en este desván el tiempo no se arregla: se deshace, se vuelve a tejer, y a veces se deja así, sin forma, para que alguien lo use como manta.
—¿Qué traen? —preguntó, y la pregunta sonó como tic que se olvida de tac.
—Una página que ya no quiere ser libro —respondió Kael, y la voz le salió tan baja que el aire tuvo que agacharse para escucharla.
—Un latido que ya no quiere ser corazón —añadió Lysandra, y soltó la bolsa de lienzo donde guardaba la cuchar de madera, el cuarzo rosado y la hoja de cristal ahumado que temblaba al ritmo de su pulso.
El Deshacedor abrió la mano: en la palma tenía una tijera hecha de horas que se habían roto cuando alguien dijo —espera—. Cortó la página doblada y la página se abrió como abanico de días que nunca llegaron a ser semana. Cortó el latido y el latido se deshizo en polvo que brillaba como arena de reloj que se niega a ser minuto.
—Ahora tejen —dijo, y les entregó dos agujas de luz que no eran agujas sino segunderos que se habían cansado de girar y habían decidido ser punta para atravesar el aire sin hacerle daño.
Tejieron. No con hilo, sino con lo que se les había roto: Kael tomó el polvo de latido y lo fue pasando por la aguja de luz, formando una tela que no era tela sino manta de abrazo que se da sin brazos. Lysandra tomó los días sueltos de la página y los fue entrelazando hasta hacer un pañuelo de “todavía” que se podía soplar y convertía en brisa de “ahora”.
Cuando terminaron, el Deshacedor les indicó un rincón donde no había nada, solo un clavo clavado en el aire.
—Cuelguen ahí lo que hayan tejido. El tiempo que se cuelga se vuelve tiempo que ya no pasa, y así deja de ser horario y se convierte en estar.
Kael colgó la manta. La manta se quedó quieta, pero su quietud era tan intensa que el desván empezó a llenarse de calor que olía a café de casi y a abrazo que no termina.
Lysandra colgó el pañuelo. El pañuelo se quedó flotando, y al flotar producía una brisa que olía a lluvia de otros años y a canción de pan que crece.
El Deshacedor sonrió. La sonrisa le llegó a los ojos y se quedó ahí, como quien encuentra una moneda antigua y decide guardarla para siempre.
—Ahora duermen —dijo, y se volvió página que se dobla hasta convertirse en noche.
Se acostaron bajo la manta de abrazo sin brazos y el pañuelo de “todavía” que se volvía “ahora”. No cerraron los ojos: el desván no tenía techo, y los cielos que no eran cielo decidieron ser techo de estrellas que no brillaban sino que **eran** luz, simplemente.
Durmieron. Soñaron que el tiempo se había quedado colgado del clavo y que, al no pasar, se había vuelto mesa donde apoyar la mano. Sobre esa mesa, escribieron con los dedos:
—Seguimos—.
—Aquí—.
—Sin hora—.
—Siempre—.
Cuando despertaron, el desván ya no estaba. Solo quedaba el clavo clavado en el aire, girando lentamente, sosteniendo una manta que no era manta sino abrazo que se da sin brazos y un pañuelo que no era pañuelo sino brisa de “todavía” que se volvía “ahora” y que al volverse “ahora” se quedaba así, sin prisa, sin fin.
Caminaron alejándose sin rumbo, porque el desván no deja coordenadas: solo deja la certeza de que cada paso es un tiempo que se cuelga del aire y que al colgarse deja de ser horario y se convierte en mesa donde apoyar la mano, y la mano escribe:
—Seguimos. Sin hora. Aquí. Siempre.—
Se tomaron de las manos, no para unirse, sino para que las agujas de luz que aún llevaban en los bolsillos se encontraran y formaran un círculo que no era círculo sino estar, simplemente.