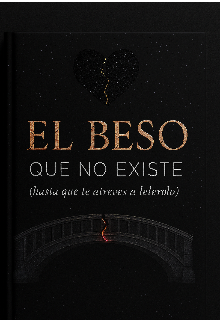El Beso Que No Existe
capitulo 17
Llegaron cuando la noche aún no había decidido si ser profundidad o simple sombra alargada. El pozo se abría en la tierra como una boca que se olvida de cerrar y deja caer sobre sí misma un puñado de “aquí estoy” que no necesita ser escuchado. Kael se arrodilló y tocó el borde: la piedra estaba tibia, como si alguien hubiera estado sentado antes, esperando que alguien más llegara para poder irse. Lysandra inclinó la cabeza y escuchó: no se oía nada, pero el nada era tan denso que se volvía presencia, como si el silencio hubiera aprendido a respirar.
No había cuerda, ni cubo, ni agua. Solo un interior tan negro que era negro sin nombre, negro que no era color sino olvido de ser. Kael soltó una piedra. No sonó. La piedra cayó sin caer, se quedó flotando en el centro del pozo, como si el fondo hubiera decidido ser centro y el centro fuera infinito.
—¿Qué guarda? —preguntó Kael, y la pregunta se quedó colgando del borde como cuerda sin cubo.
—Lo que se olvida de ser eco —respondió Lysandra, y soltó un susurro que era en realidad el nombre que había dejado de ser nombre cuando aprendió que ser hechicera era también ser silencio.
El susurro cayó. No se oyó, pero el pozo se estrechó un poco, como si hubiera tragado algo que le hiciera falta.
Entonces oyeron el primer silencio. Era un silencio tan bajo que era casi sonido: el de una palabra que se dijo una vez y nunca se repitió, y que aún así seguía diciéndose en algún lugar que no era lugar sino recuerdo de haber sido.
El segundo silencio era más alto: era el de un abrazo que se dio sin brazos y que aún así sigue abrazando desde el aire que quedó entre dos cuerpos que no se tocaron.
El tercero era un silencio que ya no era silencio sino pregunta que no necesita ser preguntada:
—¿Estás? —susurraba el silencio.
—Estoy —respondió el pozo, y la respuesta fue tan suave que fue como si no hubiera sido.
Kael cerró los ojos. No para ver, sino para dejar de ver lo que ya no se veía. Oyó entonces su propio silencio: era un latido que se había quedado sin pulso y que aún así latía, porque el pulso no era suyo sino del eco que se quedó cuando el latido original se fue.
Lysandra cerró los ojos también. Oyó su silencio: era una respiración que se había quedado sin aire y que aún así respiraba, porque el aire no era suyo sino del susurro que se quedó cuando la respiración original se fue.
Cuando abrieron los ojos, el pozo ya no era pozo sino mesa. Una mesa de madera que no era madera sino silencio convertido en superficie donde apoyar la mano. Sobre la mesa, dos tazas vacías que aún olían a “estoy” y a “estás”.
Se sentaron. No frente a frente: lado a lado, porque en el pozo el enfrentamiento se vuelve encuentro si compartes la misma dirección del escuchar.
Kael tomó la taza vacía y la llenó con su silencio. El silencio se volvió líquido que no era líquido sino eco que se bebe sin tragar.
Lysandra tomó la otra taza y la llenó con su silencio. El silencio se volvió aroma que no era aroma suto recuerdo que se respira sin olvidar.
Bebieron. No del silencio, sino del eco que quedaba después de beberlo: era un “aquí estoy” que no necesitaba ser dicho porque ya era.
Al final, el pozo se volvió círculo. Un círculo tan pequeño que cabía en el espacio entre dos silencios consecutivos.
Se tomaron de las manos, no para unirse, sino para que el silencio también tuviera manos que lo sostengan mientras decide dejar de ser eco y se convierte en estar.
Caminaron alejándose sin rumbo, porque el pozo no deja coordenadas: solo deja la certeza de que cada paso es un silencio que al pisarse se vuelve eco, y el eco se vuelve estar, y el estar se queda así, sin fin, sin prisa, sin silencio, solo siendo.