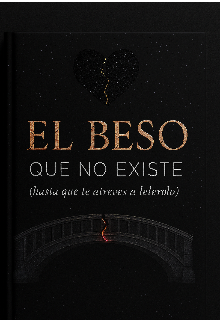El Beso Que No Existe
capitulo 28
Llegaron cuando la oscuridad aún no había decidido si sería espacio o simple ausencia de luz. El cuarto se abrió como un parpadeo que se olvida de cerrar y deja colgando en el aire un “aquí estuve” que no necesita ser dicho. Kael atravesó el umbral sin tocarlo: la puerta era una línea dibujada con humbre que se niega a ser marco. Lysandra respiró el interior y el interior le devolvió un aroma que no era aroma suto recuerdo de haber estado antes sin haber llegado.
No había lámparas; había sombras que se habían vuelto luces tan tenues que apenas se veían si se miraba de reojo. El suelo era un reloj de arena extendido hasta el horizonte: la arena fluía de izquierda a derecha, lenta, como carretera que se alza, y cada grano al pasar dejaba un brillo que se colgaba del aire y se convertía en estrella diminuta que apenas se veía si se miraba de reojo.
Una figura los esperaba. No tenía rostro; llevaba una capa cosida con minutos que se movían al compás de su respiración. No dio su nombre; dijo que era el Guardián de las Medianoches que Se Cansaron de Ser Noche y que cada sombra tenía derecho a elegir su claridad, pero también cada claridad tenía derecho a elegir la sombra que la olvide.
Lysandra preguntó si existía una medianoche que contuviera la historia de dos que se separan para encontrarse. La figura sonrió y señaló un rincón que no estaba ahí hasta que señaló.
Se sentaron en el suelo-reloj. La arena no se hundía; se deslizaba bajo sus pies como si prefiriera ser río que ser hora. Kael cerró los ojos y vio: un puente sin principio ni fin, un jardín de relojes que cantan y luego olvidan, una casa que se olvida de tener paredes y dentro de ella un abrazo que todavía se está dando.
Lysandra cerró los ojos y vio: la misma imagen, pero al revés, como si el reflejo hubiera aprendido a ser original.
Cuando abrieron los ojos, el cuarto ya no era cuarto sino mesa. Una mesa de cristal que no era cristal sino medianoche convertida en superficie donde apoyar la mano. Sobre la mesa, dos tazas vacías que aún olían a “estoy” y a “estás”.
Bebieron. No del aire, sino del hueco que quedaba después de beberlo: era un “aquí estoy” que no necesitaba ser dicho porque ya era.
Al final, el cuarto se volvió círculo. Un círculo tan pequeño que cabía en el espacio entre dos parpadeos consecutivos.
El Guardián de las Medianoches que Se Cansaron de Ser Noche se deshizo en sombra que se quedó flotando como eco que no necesita ser escuchado porque ya fue oído.
Quedaron ellos dos, el eco y el círculo, y el silencio que ya no era silencio suto estar, simplemente, sin necesidad de ser noche, sin necesidad de ser día, sin necesidad de ser.
Llegaron cuando el crepúsculo aún no había decidido si sería luz o simple resplandor sin nombre. El palacio se alzaba como una garganta que se olvida de cerrar y deja caer sobre la tierra un puñado de “aquí estuve” que no necesita ser pronunciado. Kael tocó el umbral: la piedra estaba tibia, como si alguien hubiera estado mirando antes y hubiera dejado su reflejo colgado para que otro lo recogiera y supiera que ya no estaba solo. Lysandra inclinó la cabeza y escuchó: no se oía nada, pero el nada era tan denso que se volvía presencia, como si el silencio hubiera aprendido a reflejarse.
No había puerta; había un espejo colgando de un alfiler de luz. Kael lo tocó y el espejo se abrió solo, mostrando una entrada escrita con su propia letra:
—Capítulo en el que Kael descubre que olvidar también es una forma de reflejar.
Entraron. El olor era mezcla de tinta fresca y polvo que había sido imagen antes de convertirse en olvido. Los espejos no eran de cristal; eran recuerdos durmientes, apilados unos sobre otros, formando pilas que temblaban cuando alguien pasaba cerca.
Una mujer los recibió. Llevaba una capa tejida con reflejos y un collar de siluetas que se movían al compás de su respiración. No dio su nombre; dijo que era la Guardiana de los Espejos que Se Cansaron de Ser Fieles y que cada reflejo tenía derecho a elegir su original, pero también cada original tenía derecho a elegir el espejo que lo olvide.
Lysandra preguntó si existía un espejo que contuviera la historia de dos que se separan para encontrarse. La mujer sonrió y señaló un pasillo que no estaba ahí hasta que señaló.
Caminaron. El suelo dejaba huellas de imágenes; cada pisada formaba un reflejo que se desvanecía al siguiente paso. Kael miró abajo y vio: —siempre—. Lysandra vio: —todavía—. Ambos reflejos se encontraron entre sus pies y se fundieron en un “siempre todavía” que se elevó como bruma y se perdió entre las vigas sin dejar rastro.
Llegaron a una sala circular. En el centro, un espejo abierto que mostraba una barca sobre un río de mercurio, y en la barca dos figuras que se miraban sin tocarse.
Kael reconoció la barca. Lysandra reconoció el río. No dijeron nada; solo se sentaron. En cuanto sus manos rozaron el espejo, la tinta empezó a brotar desde el interior de la imagen, como si el espejo sudara recuerdos.
Primero apareció el puente del capítulo seis, pero sin principio ni fin, flotando sobre el agua. Luego surgió el jardín de relojes, pero los relojes eran pájaros que cantaban la hora y luego se olvidaban de ella. Después nació la casa que se olvida de tener paredes, y dentro de ella el abrazo que todavía se está dando.
La tinta no se secaba; fluía hacia el margen y se desbordaba, cayendo al aire como lluvia negra. Cada gota que tocaba el espejo dejaba una mancha que se convertía en imagen: —casi—, —ahora—, —aquí—.
Kael alzó la vista y vio que los espejos se habían acercado sin hacer ruido. Los recuerdos abrían sus brazos y dejaban caer capas de oscuridad que flotaban como telas hasta posarse sobre el espejo. Cada capa absorbía una gota de tinta y mostraba un fragmento de historia: un beso que no se dio, un nombre que se cambió para que el olvido no lo encontrara, una estrella que aprendió a latir.