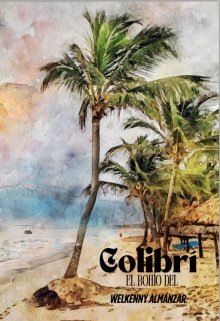El Bohío del Colibrí
3. El canto del bohío vacío
(Narrado desde la perspectiva del behique Maorik)
El viento trajo el olor de la jagua antes del amanecer, era un aroma dulce como el recuerdo de una piel amada, el bohío amaneció en oscuridad pero parecía cantar más de lo que debía.
Maorík despertó antes de que el gallo cantase, no podía dormir, las voces no lo dejaban en paz, voces no humanas que cantaban sin parar, no con flautas ni caracoles cantaban como si el aire tuviera memoria y desde la muerte de su amada Aurey siempre había sido así.
No había voz, ni sombra, ni sueño que no hablara de ella: Aurey Nauremi, la que le había dado su última sonrisa entre contracciones y llanto.
El suelo del bohío aún guardaba el eco de su cuerpo y el viento cuando entraba por las rendijas repetía su nombre sin querer, cada noche para Maorik era una espina bajo su lengua que parecía no querer dejarlo hablar.
El bohío estaba en silencio, pero cantaba, cantaba al viento y él lo escuchaba.
— Cállense — dijo al vacío — cállense, por Atabay, en nombre del Yucahú — cállense.
Pero las voces intrépidas no obedecen a los hombres que aman, solo a los que entienden.
— “Ella no se fue.” “El alma duerme en la marca.” “El colibrí volverá.” — repitió la voz con firmeza.
Maorík apretaba el bastón de behique y respiraba profundo como quien intentaba detener una tormenta contenida en sus pulmones.
El humo del cohoba llenaba el aire con un aroma terroso, espeso y bajo la penumbra del bohío Maorik preparó el altar para el ritual del silencio uno que había aprendido de su abuelo Yobanel el antiguo behique antes de él, el primero del linaje de Maorík.
Colocó sobre una piedra tres elementos un hueso de colibrí, una concha de lambí y una semilla de jagua, cada uno representaba un mundo y cada uno tenía un camino, el aire, el agua y la carne y sobre la pierda dibujo un espiral con la tinta roja de la bija el sello del behique silencioso una práctica prohibida entre los ancianos porque podría romper la unión ente los vivos y los cemies.
— Atabey guá, madre del viento y de las aguas, cierra la boca de lo que no debe hablar, guarda el sueño de Aurey donde mi oído no alcance. Yúcahu Bagua padre de los montes y del pan, haz que el eco duerma bajo la raíz, sepúltalas para que no me atormente más.
Tomando un puñado de tabaco molido lo arrojo al fuego, el humo se levanto al instante revelando esencias y sombras, el fuego crepito como si respondiera pero las voces no se callaron.
La imagen de Aurey entre sombras que danzaban como si el viento y el agua hondearan juntos apareció moviéndose como si realmente aquí estuviese y las voces continuaron, uniéndose ahora una voz más, la suya, su propia voz, suave, quebrada como si el dolor no la dejará en paz.
— ¿Por qué sellas la voz que yo te dejo Maorík? ¿Por qué temes al canto de la sangre? No invoques el silencio, no apagues la voz de nuestra pequeña Bojé.
Maorík cayó de rodillas, el bastón se le escapó de las manos y rodo hasta el borde de la entrada del bohío, su respiración se agito como si su corazón fuese un tambor.
— ¿Qué quieres de mi Aurey? No te di ya la despedida que pide el espíritu, no entregue a las aguas tú cuerpo como se ordena, te entregue a las aguas como dicta Atabey.
Su cuerpo tembló no de miedo, sino de memoria, habían pasado ya ocho lunas desde la muerte de Aurey, pero el tiempo, en ese bohío parecía no avanzar.
El fuego se negaba a consumirse por completo como si también esperara algo.
— Ella es mi voz Maorik — susurro el fuego — no la niegues, porque si callas su don despertarás antes lo que duerme.
Maorik se puso de pie con dificultad, la pierna derecha le dolía, una vieja herida de una caída en la montaña de Yara había empezado a pulsar.
Afuera del bohío Bojé jugaba a lanzar piedrecillas al aire y atraparlas antes de que tocaran el suelo, el reflejo del sol iluminaba su frente y por un segundo, Maorík vio la marca de nuevo, pequeña, brillante, viva.
El yucayeque hervía de rumores, los ancianos decían que el bohío del behique estaba maldito porque las hupias seguían rondando por allí aferrada a su goeiza, que Aurey no había partido del todo y algunos niños temían pasar por el sendero donde Bojé jugaba por miedo porque el aire alrededor del bohío olía a agua de río y ceniza.
Retrocedió no por terror, sino por la certeza de que Aurey hablaba desde esa luz.
— No, no… no puede ser — murmuró, sosteniendo su pecho — yo sellé su paso, yo la entregué al agua, ¡yo la devolví al canto de Atabey!
El sonido sordo que pareció acumularse en el bohío lo hizo salir del trance una visión atrapada en una imagen Aurey seguía rondando, eso era un hecho.
Esa noche Maorik reunió a los ancianos, encendió el fuego sagrado y los hizo sentarse en círculo, no podía callar acerca de la visión claro sin decir demasiado, les explico que la vio y que intento hacer el ritual prohibido.
El humo del cohoba, las raíces de tabonuco y las hojas de bija pintaron el aire de rojo y azul.
Uno de los mayores, Turei Guabina, habló con voz seca.
— Maorík, hijo de Yúcahu’na, tú has abierto un canal que no puede cerrarse, las voces del pasado no se apagan con tabaco ceremonial, debes dejarlas cantar.
— ¿Y si la voz que canta trae desgracia? — replicó Maorík, furioso — ¿Y si su eco despierta al que duerme?
Un silencio pesado cayó sobre ellos y solo el crujir del fuego contestó.
Turei bajó la cabeza — entonces, que despierte porque el cemí dormido no es enemigo, es el guardián de lo que olvidamos y tu hija lleva el recuerdo de su esencia.
Esa noche, Maorík no durmió, se quedó sentado junto a la puerta del bohío, viendo cómo la luna se reflejaba a lo lejos en el río, Bojé dormía envuelta en una manta de algodón, respirando lento y profundo.
Él la amaba, pero no sabía cómo acercarse sin temerle, a veces veía en su rostro la sonrisa de Aurey, y el corazón le dolía tanto que tenía que mirar hacia otro lado.