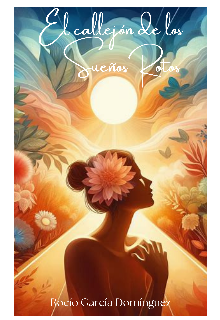El callejón de los sueños rotos
Capítulo I
Doña Asunción llevaba 37 semanas contando los días para soltar aquel bulto, que había llegado para complicar sus 40 años de existencia.
Desde que pudo sostenerse sobre sus piernas, la montura de su padre fue el pedestal sobre el que conoció el mundo, aquella parte del mundo que la rodeaba donde todo era verde y majestuoso.
Eran gente sencilla, de campo, con olor a tierra y a tabaco. Asunción venía de una estirpe de hombres fuertes y mujeres más fuertes aún, que se abrieron paso en esta vida a golpe de machetazos y pura voluntad.
Pinareña, nacida y criada en el Valle de Viñales, no conocía otra vida que la de cosechar tabaco.
Asunción era la menor de 8 hermanos, pero esto nunca fue impedimento para trabajar codo a codo con ellos. Su día comenzaba a las cuatro de la mañana y terminaba bien entrada la noche. Aprendió de sus padres todo lo que iba a necesitar en la vida, cuidar una casa, alimentar a la familia y trabajar la tierra.
En los meses previos a la siembra, los ocho hermanos preparaban meticulosamente los campos, labrando con esmero cada centímetro de terreno fértil.
Con la llegada de la primavera, cuando el suelo aún estaba fresco y húmedo, la familia comenzaba la preparación de los semilleros. Sus manos expertas distribuían las semillas cuidando cada una de ellas como un tesoro delicado.
Durante el verano, los brotes de tabaco emergían como pequeñas promesas, rompiendo la capa de tierra que las cubría y dando su primer saludo a la vida. Asunción y sus hermanos trabajaban incansablemente, desmalezando las filas interminables de surcos y regando las plantas sedientas bajo el sol abrasador del trópico. Cada hoja de tabaco, verde y exuberante, era una obra maestra de la naturaleza.
La cosecha era la parte favorita de Asunción. Aquellas manos que tenían la fuerza para aguantar una guataca o un machete y trabajar en el surco, se transformaban en delicadas herramientas con el roce de las hojas de tabaco. Cada una era seleccionada con cuidado, evaluada por su tamaño, textura y aroma. Era un proceso laborioso que requería paciencia y experiencia, pero también un profundo respeto por la tierra y sus frutos.
Asunción adoraba el aroma de las hojas de tabaco, era el mismo olor de su padre, aquella fragancia que acompañaría su recuerdo toda la vida.
Una vez recolectadas, las hojas se sometían a un proceso de curado y fermentación para que desarrollaran su carácter distintivo y su sabor único. Este arte ancestral era transmitido de generación en generación como un legado familiar y constituía un sello distintivo de la cultura cubana.
Asunción conoció a Antonio con 15 años y se prendó de aquel muchacho de ojos nobles con la fuerza de una raíz a un pedazo de tierra fértil.
-Me voy a casar contigo ¿Sabes?
Le dijo esa tarde antes de verlo partir con su familia por el mismo camino que, hacía unas horas, lo había conducido a ella.
Antonio la miró como si fuera una loca descerebrada; pero dos años más tarde estaba desposando a la loca en la misma finca donde se habían visto por vez primera gracias a los azares de la vida.
Construyeron su casita cerca de la casa principal de los padres de Asunción y se pusieron en la labor de traer hijos a este mundo. La familia creció y muy pronto varios chiquillos corrían por los campos de Viñales detrás de Antonio y de su abuelo, que no se bajó del caballo hasta que un infarto fulminante lo lanzó al suelo, en el medio de su vega de tabaco.
A sus 39 años, Asunción se consideraba una mujer afortunada, tenían una existencia tranquila, con techo, comida y salud. El campo les daba todo lo necesario para subsistir y eran felices. Habían logrado criar a 6 hijos, cuatro varones y dos hembras; todos llevaban la ternura del padre en la mirada, pero todavía ninguno había dado señales de poseer la tenacidad de su carácter.
Aquel embarazo la tomó por sorpresa, ya no contaba con esa posibilidad a sus años y anheló, en su fuero interno, que un accidente o la dura faena de su día a día, la librara de aquella carga que no deseaba.
Pero a su pesar, estaba gestando en su vientre a la única de su estirpe que llevaría la fuerza y la tenacidad de su espíritu. La niña se aferró a sus entrañas y allí estuvo hasta aquella fatídica madrugada del 13 de marzo de 1993.
Antonio, guajiro ancestral, olfateó el cielo de ese viernes 12 de marzo y pronosticó lluvia. Con la ayuda de sus hijos, recogió a los animales temprano y aseguró la casa donde se secaba el tabaco; pero ninguna medida los preparó para la pesadilla que iban a vivir en solo cuestión de horas.
-Antonio me parece que este crío quiere nacer hoy.
Le dijo Asunción a su marido que se estaba quitando las botas sentado en un taburete.
-Coño vieja, pero mira que nacer con el temporal que viene.
-Uno nace cuando le toca no cuando los demás quieran.
Replicó Asunción que ya sentía el cuerpo diferente y el ánimo cargado.
-Es mejor entonces que te vayas para la casa grande Asunción, cualquier cosa ya estás allí con tu mamá y tu hermana.
Dispusieron todo para que Asunción y Marta, la menor de las hijas del matrimonio, se acomodaran en la casa principal.
-Tú no pasas de hoy.
Fueron las palabras de bienvenida de la madre de Asunción que, después de atender numerosos partos, todos naturales y allí en su casa, conocía a sus hijas y a sus nueras como la palma de su mano. Era evidente que el nacimiento iba a ser en cualquier momento.
Pasada la medianoche de aquel sábado 13 de marzo, el cielo se convirtió en el infierno y la naturaleza dejó caer toda su furia sobre Viñales. En menos de una hora se precipitó un torrencial de lluvias, truenos y vientos con rachas superiores a los 160 kilómetros por horas.
La madera de la casa temblaba y el resplandor que provocaban los rayos, cayendo uno detrás de otro, iluminaba el interior de la vivienda como si fuese de día. Los árboles centenarios crujían y no pudieron resistir el embate del temporal. Parecía que una guerra se estaba desatando en las plantaciones de la finca.