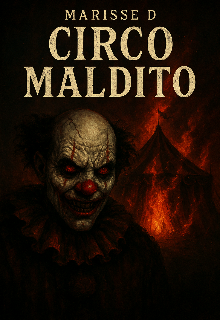El Circo Maldito
TÚ ERES MI REFUGIO
Habían pasado apenas unos minutos desde que aquella figura se desvaneció, pero para mí se sintieron como horas. No podía dejar de oír su risa en mi mente, como un eco que se aferraba al aire y se colaba por las rendijas de mi fe.
Me temblaban las manos, aunque intentaba disimularlo. Era como si la oscuridad nos respirara cerca, esperando el mínimo descuido para devorarnos.
Pero entonces sentí sus manos.
Las de Steve.
Calientes. Fijas. Verdaderas.
Sus dedos rozaron mis mejillas con una suavidad que me desarmó. No dijo mucho, solo me miró, y esa mirada tenía más amor que cualquier palabra que hubiese escuchado antes.
—¿Estás bien? —preguntó, su voz con esa mezcla de ternura y firmeza que solo él sabía usar.
Lo miré, intentando no quebrarme. Pero ya no me interesaba fingir fortaleza. Porque con él… podía ser yo.
Frágil. Humana. Con miedo… pero también con fe.
—Sí… gracias por no dejarme sola —susurré, sintiendo que las lágrimas me ardían detrás de los párpados.
Él sonrió. Una sonrisa rota, cansada, pero tan hermosa.
—Nunca lo haría, Mari. Ni en este mundo ni en el próximo.
Y ahí fue.
¿Cómo es que un chico así existe?
Steve era… diferente.
A sus 19 años ya era más hombre que muchos adultos. No solo por su fuerza física —que la tenía, vaya si la tenía— sino por la manera en que me cubría, sin anularme. Por cómo me escuchaba. Por cómo me hacía sentir suficiente, incluso cuando mi mente gritaba lo contrario.
“Gracias, Dios… Gracias por este muchacho. Por este regalo. No sé qué hice para merecerlo, pero si me lo prestaste para este tiempo, lo cuidaré como si fuera un milagro. Porque lo es.”
—Vamos —dijo, tomándome de la mano—. Nos faltan solo tres puertas. Lo vamos a lograr.
Su fe me envolvía como una manta caliente en invierno.
Asentí, y seguimos caminando.
La siguiente sala parecía un jardín muerto.
Y no solo por las hojas secas o las flores negras como carbón… sino por la atmósfera.
Era como si el aire estuviera podrido. Como si estuviéramos respirando restos de una tragedia antigua.
En el centro, colgaba un columpio de cuerda de una rama retorcida. Oscilaba suavemente, como si alguien invisible lo estuviera empujando.
—Esto es raro… —dije, apenas en un hilo de voz.
Steve alzó la vista, con la frente fruncida.
—Está escrito algo arriba…
Trepar al árbol fue fácil para él, como siempre. Pero cuando leyó lo que decía… su rostro cambió.
—¿Qué dice? —pregunté, con el corazón latiéndome en la garganta.
—“Aquí juegan las almas de los niños que nadie quiso.”
Me paralicé.
Y entonces… los vimos.
Pequeños cuerpos, pálidos, casi transparentes, saliendo de entre los arbustos secos. Niños. Pero no como los de este mundo.
Sus ojos eran completamente blancos, como si el alma se les hubiera drenado.
Caminaban en círculo alrededor del columpio.
Uno de ellos se detuvo y nos miró.
—Jueguen con nosotros…
No tenía cejas. No tenía expresión.
Solo esa voz… vacía. Dolorosa.
Tragué saliva. Me sentí chiquita, como cuando era niña y tenía pesadillas.
Pero no estaba sola.
No esta vez.
—No vamos a jugar —dije, temblando—. Pero… podemos orar por ustedes.
Los niños gritaron.
—¡NO QUEREMOS ORACIONES!
Y comenzaron a acercarse, con uñas largas, con las bocas torcidas, como si cada uno fuera una herida caminante.
Quise correr.
Quise cerrar los ojos.
Pero me quedé. Porque Steve estaba ahí. Porque Dios estaba ahí.
Y porque si yo no hablaba, nadie lo haría por ellos.
—“El Señor es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?” —grité, recitando el Salmo como quien lanza una espada.
Steve se paró delante de mí.
Como un escudo viviente.
Como un caballero de luz.
—No la toquen —dijo, con voz firme—. No dejaré que le hagan daño. Ella es luz. Y ustedes ya no pueden soportar eso.
Los niños se taparon los oídos. Uno chilló como un gato atrapado en fuego.
Y entonces… se desvanecieron.
Uno por uno.
Como humo.
Me lancé a los brazos de Steve sin pensarlo.
Hundí mi rostro en su pecho.
Lloré. No quise detenerlo.
—Steve… gracias… —murmuré entre sollozos.
—Siempre voy a protegerte, Mari. No tienes que cargar con esto sola. Ya no.
Sus palabras fueron bálsamo.
Y en mi corazón, una oración brotó sin filtro:
“Dios, si hoy morimos, que al menos este amor haya sido real. Que haya sido un reflejo de ti. Que la gente sepa que incluso en la oscuridad, tú pones luz… en forma de personas.”
Nos sentamos en una roca agrietada a recuperar fuerzas.
Steve acariciaba mi cabello. Me besó la frente, como si yo fuera algo sagrado.
Y por un momento, todo estuvo en paz.