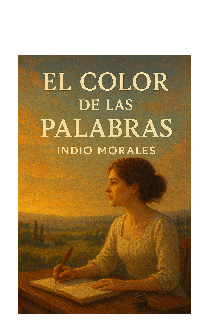El color de las palabras
Capítulo 6
CAPÍTULO 6 – “Pequeñas treguas”
El aire del amanecer traía el aroma a lavanda del campo.
Isabela se despertó antes que el sol, con la sensación de que algo había cambiado.
Ya no sentía la necesidad de huir del hostal, ni del joven pintor que tanto la exasperaba.
Había en ella una calma nueva… una extraña y dulce inquietud.
Bajó al comedor y lo encontró allí, como siempre: pincel en mano, el cabello despeinado, la camisa abierta en el cuello.
Adrià la miró y sonrió con una serenidad inusual.
—Buenos días, señorita de Valverde.
—Buenos días, maestro Soler. No me diga que ya está trabajando.
—La inspiración no respeta horarios. —Se inclinó sobre el lienzo—. Además, si duermo, sueño con usted dando órdenes.
Ella soltó una risa suave.
—Entonces despierte, porque en mis sueños usted suele manchar mis vestidos con pintura.
—Culpa suya por acercarse demasiado —respondió él, con un brillo travieso en los ojos—. No todos los colores pueden resistirse a su presencia.
Isabela rodó los ojos, pero su sonrisa la traicionó.
Era la primera vez que no discutían.
La primera tregua entre tantas batallas.
---
Aquel día, ambos decidieron salir del pueblo.
Caminaron entre viñedos y molinos, hablando de arte, de sueños, de lo que significaba crear.
Adrià le mostró un pequeño gimnasio improvisado donde los pintores del lugar estiraban brazos y hombros para no entumecerse.
—¿Gimnasio, dice usted? —preguntó ella, divertida—. No sabía que los artistas también entrenaban.
—No solo entrenamos el cuerpo, sino la paciencia. —Él tomó una cuerda y comenzó a mostrarle algunos ejercicios con teatral exageración.
—Va a terminar rompiéndose algo —rió ella.
—Quizá el corazón —respondió, alzando una ceja—. Pero por usted, valdría el intento.
Ella le dio un leve golpe con el abanico.
—No sea ridículo.
—Demasiado tarde. Ya lo soy, y por culpa suya.
---
Más tarde, almorzaron bajo un olivo.
El vino era dulce, el pan recién horneado, y el silencio entre ellos ya no pesaba: era un silencio que sonreía.
Isabela lo observó mientras él dibujaba en una hoja el perfil de una mujer.
—¿Otra musa suya? —preguntó con fingida indiferencia.
—La única —contestó él, sin mirarla.
Ella desvió la vista, mordiéndose el labio.
—No me halague, Adrià. No soy una mujer fácil de retratar.
—No intento retratarla —dijo suavemente—. Intento recordarla, por si algún día se marcha.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan sinceras que ella no supo qué responder.
El corazón le latía como si hubiera corrido una legua.
---
Al regresar al hostal, el cielo estaba cubierto de estrellas.
Isabela subió a su habitación y, sin pensarlo, escribió una última página:
> “Nunca imaginé que la inspiración tuviera voz, ni que la tinta pudiera latir.
He conocido a un hombre que pinta con el alma,
y sin proponérselo, ha pintado la mía.”
Cerró el cuaderno y bajó las escaleras.
Lo encontró en el salón, dormido frente al fuego, con un pincel entre los dedos.
El retrato sobre el caballete estaba terminado: ella, sonriendo.
Una sonrisa que jamás había mostrado.
Isabela se acercó despacio.
Le apartó un mechón de cabello del rostro.
—Vaya, maestro Soler… al fin lo logró.
Él abrió los ojos y la miró, medio dormido, medio consciente.
—¿Lo dice por el retrato?
—No. —Ella susurró—. Por haberme hecho sonreír de verdad.
Adrià tomó su mano y la besó con delicadeza.
—Entonces permítame seguir inspirándola. Aunque sea un poco más.
Ella respondió con una sonrisa triste.
—Quizá en otra historia.
Él frunció el ceño, confuso.
—¿Otra historia?
—Sí. Una donde yo no tenga que partir mañana a Madrid.
El silencio se llenó de melancolía.
El fuego crepitó, testigo de su último instante.
Adrià se puso de pie y la abrazó.
—Entonces déjeme ser parte de lo que escriba. Aunque sea en sus páginas.
—Siempre lo será —susurró ella—. Aunque usted nunca lo lea.
---
Al amanecer, la carreta que la llevaría de regreso a la villa esperaba frente al hostal.
Doña Remedios la despidió con lágrimas y bendiciones.
Adrià no apareció… hasta que el carruaje comenzó a moverse.
Corrió hasta alcanzarla, sin aliento, con un paquete en las manos.
—¡Isabela!
Ella se asomó por la ventana.
—¿Qué hace? ¡Va a lastimarse!
—Tenía que darle esto. —Le entregó un pequeño lienzo envuelto en tela—. Por si algún día olvida quién la inspiró.
Ella lo tomó con lágrimas en los ojos.
—Gracias…
—No me dé las gracias —dijo él, con una sonrisa melancólica—. Escríbame. O pinte mi nombre con palabras.
El carruaje partió lentamente.
Él la vio alejarse hasta perderse entre el polvo del camino.
Cuando Isabela abrió el paquete, encontró su propio retrato, sonriendo, con una frase escrita al pie:
> “Para quien me enseñó que el arte no nace del color… sino del corazón que lo mira.”
Ella cerró los ojos, conteniendo el llanto y la risa al mismo tiempo.
—Maldito pintor —susurró—. Logró su inspiración… y la mía también.
Y así, entre risas y lágrimas, escribió la última línea de su libro:
> “Y fue en aquel verano de 1700, entre lienzos y tinta,
donde el amor nació disfrazado de desafío.”
---
🔹 Fin del Libro I – “Tinta y Color”
(continuará…)
--