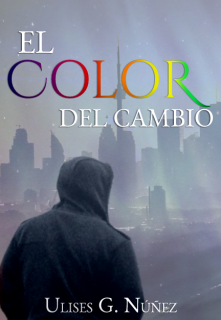El color del cambio
1
Todos nacemos con una luz que brilla sobre nuestras vidas.
Para los más favorecidos, la luz es como un gran faro que ilumina por completo su camino en la más intensa oscuridad y les ayuda a evitar cualquier tropiezo. Siempre envidié sus vidas llenas de dicha y ajenas a los sufrimientos.
Para otros, la luz es tenue u opaca, y a ratos suele apagarse. Es inevitable para ellos tropezar al menos con algún que otro obstáculo; a pesar de ello, logran salir adelante en su camino.
Pero en mi situación, esa luz permanece apagada todo el bendito tiempo, y cuando se le ocurre brillar es similar a un relámpago débil. No tienen idea de cuánto me cansa tener que andar a tientas y a ciegas en todo momento, sin saber hacia dónde me conduce el camino. Con el tiempo y cierta experiencia he perfeccionado un sistema que me ha permitido mantenerme en pie en mi camino; pero si algo he aprendido en mi vida, es que el sendero está lleno de sorpresas desagradables y obstáculos que a menudo son imposibles de sortear.
En cosas como esas suelo meditar durante largas horas por las noches mientras permanezco recostado en mi lecho en esos momentos en los que el sueño huye de mí, algo que sucede con tanta frecuencia que casi lo considero como una costumbre o un hábito. Y no es de extrañar que algo como esto suceda, sobre todo cuando debes cuidar de un padre desvalido y enfermo, y para ello debes trabajar durante largas jornadas en un trabajo miserable por una ínfima cantidad de monedas, suficientes como para pagar el alimento del día... al menos para una persona.
Esas cosas en verdad que quitan el sueño.
A lo lejos escucho las campanadas de la torre del centro de la ciudad, seguidas de los primeros rayos de luz, lo que anuncia la hora de iniciar el día.
Con resignación arrojo un suspiro quejumbroso y muy a mi pesar me levanto de mi lecho. No hay cama que hacer pues solo es un mueble de madera algo desvencijada con un par de mantas encima sobre las que recuesto mi escuálido cuerpo. Sobre mi poco agraciada anatomía llevo puesta mi vestimenta, una prenda similar a una sudadera con capucha de color gris claro y pantalones teñidos de un color gris oscuro, casi negro, ceñidos por un cinturón al que podría jurar que cada día le hace falta un agujero nuevo cada vez más cerca de la hebilla. Busco bajo la cama mis viejas botas y me las calzo.
Hecho esto paso a salir de mi cuarto, y al momento de dar un paso puedo escuchar un reclamo sonoro proveniente de mi estómago. Es posible que alguien que llegara a pasar cerca de mi casa a esa hora la hubiese escuchado y pensaría que dentro habitaba una fiera furiosa, por lo que huiría de inmediato. Por eso me dirijo hacia la cocina para preparar el desayuno. Abro la alacena y tomo dos platos viejos de cristal y dos vasos; luego abro la puerta del estante donde almacenamos nuestros alimentos y encontré allí dos piezas y media de pan, un par de frutas y algunos vegetales. Tomo uno de los panes enteros y una fruta y los coloco en uno de los platos. En el otro pongo la mitad de uno de los panes y la otra fruta. Luego, lleno ambos vasos de agua de un cubo grande de madera al que poco le falta para quedar vacío, y procedo a dirigirme a la habitación de mi padre.
En realidad, él no es mi progenitor. Mis verdaderos padres murieron cuando era un bebé, y mi destino hubiera sido el mismo que el de ellos de no haber sido por su intervención. Por desgracia, el precio que pagó por su misericordia fue perder un puesto de alto prestigio en el palacio, y fue sentenciado a una vida de penurias y ruina en esta comunidad marginada. Desde entonces me ha criado como a su hijo, me enseñó todo lo que sabe y me dio cuanto pudo. Todo el tiempo que me resulta posible hacerlo le expreso cuan agradecido me siento por ello; sin embargo, tengo que ser sincero: de haber tenido conocimiento de la miseria que sería nuestras vidas, y si en ese momento hubiese tenido facultades para hacerlo, habría deseado que no lo hiciera y dejar que muriera junto con mis verdaderos padres.
Allí lo veo, acostado en su lecho como bendito. Descansa con tanta paz que siento envida de él por su tranquilidad.
—Padre —le llamo en susurros.
—Pasa, hijo —me responde con sus ojos cerrados.
—¿No estabas dormido?
—Cuando estás tan viejo y enfermo como yo el sueño es un privilegio, no una necesidad —aclara—. Solo descansaba los ojos un poco.
—Traigo el desayuno —digo; entonces le muestro los platos.
De inmediato se acomoda y se sienta sobre su cama, y entonces le entrego su plato.
—Gracias, hijo —susurra.
Toma el pan y comienza a comerlo mientras yo hago lo mismo con lo que me corresponde. En un momento las fuerzas le fallan y comienza a tener dificultades para tragar, así que le paso su vaso con agua para que pueda ayudarse a pasar los alimentos.
Algunos minutos después terminamos, así que llevo los platos de regreso a la cocina.