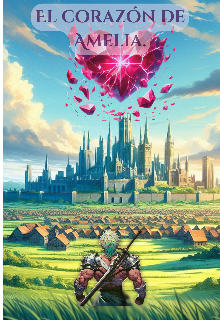El corazón de Amelia.
Capitulo 1. Parte 1.
Los rayos del sol se filtran por las robustas nubes, iluminando la gran ciudad amurallada, donde cientos de casas de madera se alinean a lo largo de las enormes calles de piedra cortada. Cristales luminiscentes con forma de flores, que adornan el camino, emiten una tenue luz carmesí, mientras que el dulce aroma de las flores que rodean la ciudad se mezcla con el acre hedor de la madera carbonizada. Intensas llamas devoran rápidamente varias casas, extendiéndose de una a otra como una mancha voraz. El humo espeso y negro se eleva hacia el cielo, bloqueando la luz solar y cubriendo el aire con un manto de desesperación. Un trozo de viga, abrasado hasta convertirse en carbón, se desprende con un silbido, cayendo al suelo con un golpe sordo, cerca de la fuente de mármol en el centro de la plaza. A pesar de estar destrozada en tres grandes pedazos, la fuente sigue expulsando agua con una fuerza implacable, salpicando pequeñas gotas cristalinas que parecen brillar al contacto con las piedras ardientes, como lágrimas en medio del caos.
Imponentes figuras de dos metros con una piel rojiza y unos cuernos curvos y afilados que parecen partir el aire, caminan por las calles, su respiración pesada y su gran imponencia obligan a una mujer con un niño de cinco años que se aferra con desesperación a su pecho a ocultarse en los escombros de una casa cercana. El corazón de la mujer late con fuerza, mientras que con su mano cubre la boca del niño para silenciar aquellos quejidos que amenazan con revelar su ubicación.
Una piedra, lanzada con la fuerza de la desesperación, impactó contra el duro cuero de la bestia. Un sonido sordo, como el golpe de una maza contra una roca, resuena en el aire. Los ojos de la bestia, completamente blancos, se giran hacia el final de la calle. Ahí un hombre de no más de veinte años jadea de cansancio, con el cuerpo lleno de manchas negras como el carbón y gotas de sudor, mientras sus ojos se abren por completo y de su boca se escucha un grito de auxilio, mientras las lágrimas salen rápidamente de sus ojos, una expresión que indica su lamento por haber salido de su escondite. Sus piernas tiemblan como gelatina, incapaz de poder moverlas por su cuenta, provocando que una de las criaturas corra hacia él sujetando un gran mazo de madera que se arrastra por el suelo sacando chispas mientras un chirrido le acompaña. Dicho hombre recibe un golpe seco, parecido a varios ladrillos cayendo a la vez, mientras que su cuerpo vuela muy alto en el cielo, antes de caer en el frío y duro suelo. De su cabeza comienza a formarse un charco de sangre, mientras que sus ojos han perdido esa luz de vida.
Eso no detiene a la bestia, quien alza de nuevo su mazo y lo deja caer sobre el cuerpo del hombre una y otra vez, rompiendo los huesos y aplastando la carne hasta quedar desparramada y unida al suelo en una gran mancha que provoca asco y horror a cualquiera que la vea. La mujer solo puede cerrar sus ojos en un intento de no ver tal crueldad, mientras trata de contener los gritos y llantos del niño que también presenció tal atrocidad.
Varias decenas de sombras, rápidas y erráticas como flechas oscuras, caen del cielo. El aire mismo parece cortarse con un silbido agudo a medida que las criaturas, con alas de murciélago tan grandes como las bancas de un parque y colmillos como los de un cocodrilo, se abalanzaron sobre los que huían. Un hedor fétido, a podredumbre y sangre fresca, precedía su llegada. Una de ellas, con una envergadura que eclipsaba el sol, impactó contra un hombre de estatura media, derribándolo con un golpe que resonó como el impacto de un martillo sobre una roca. El hombre siente un dolor agudo, como si una barra de hierro le atravesara el hombro. Mira hacia abajo y ve los colmillos de la criatura, afilados y relucientes, desgarrando su carne con una facilidad escalofriante. El sonido de la tela rasgándose se mezcla con un grito ahogado, mientras el hombre golpea desesperadamente al ave, sus puños cerrados actuando con la fuerza de su desesperación. Sus ojos, abiertos en una máscara de terror, reflejaban el cielo ensangrentado. Un chorro de sangre, brillante y viscosa, brota de la herida, pintando el suelo con un rojo intenso. El aire zumba con el frenético aleteo de docenas de alas, un coro de muerte que resuena en la ciudad.
Un grupo de hombres con armaduras brillantes y lanzas largas se reúnen enfrente de un edificio un poco polvoriento de dos pisos, con suelo de madera crujiente y sus ventanas cubiertas con lo que parecen ser mesas. Están pegados hombro a hombro para tratar de proteger a los niños y gente enferma que se ocultan detrás de ellos. El temblor en sus piernas les es difícil mantenerse en pie, mientras que el sudor en sus manos les impide sujetar bien su arma, mientras que otros han perdido el aliento, sintiendo agujas en su garganta cada vez que toman aire por la boca. Uno de los soldados más jóvenes mira hacia la calle polvorienta y libre de bestias, pensando en la posibilidad de correr y salvarse. Solo que sus piernas no se mueven, no solo por el miedo que siente, sino por las imágenes de aquellos niños que se ocultan atrás y los cuales trata de proteger.
Enfrente de los soldados están un grupo de gigantes rojos con cuernos y esas aves con alas de murciélago. Aunque delante de estas bestias hay un grupo de seres grotescos parecidos a los humanos, con una carne azulada y nauseabunda que le cuelga de sus mejillas y brazos, liberando un aroma fétido a estiércol que provoca que los rostros de varios soldados se pongan verdes y de sus bocas casi salga su vomito. Uno de los zombies tiene sus ojos completamente blancos como la luna y sin ningún párpado, con gusanos delgados saliendo y moviéndose por el rostro como si fuera su casa. También hay varios chasquidos constantes cuando las mandíbulas de los zombies se abren y cierran en un tono repetitivo, mientras observan a los soldados con una expresión que no es de odio o inteligencia, sino fría mirada de paciencia.