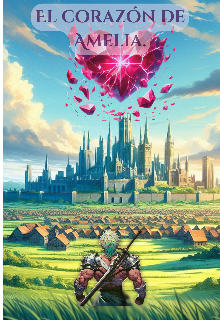El corazón de Amelia.
Capitulo 9. Parte 1.
Hace mucho, muchísimo tiempo, cuando los truenos aún hablaban y las tierras sangraban por las heridas de la gran guerra, existió un reino azotado por tormentas que no venían del cielo, sino de la furia de los hombres y las bestias. La gente se escondía en cuevas, bajo ruinas, en el vientre de los árboles. Otros huían sin rumbo, con los pies descalzos y el alma en llamas. Todos querían escapar… pero nadie podía huir por completo de las garras de sus perseguidores.
Dicen que en aquel reino vivía una princesa de mirada valiente, hija del último Rey. Cuando el enemigo llegó, el Rey, espada en mano, se interpuso entre el monstruo y su hija. No era un enemigo común, no… Era una criatura nacida del caos mismo, tan feroz que arrasaba ciudades en una noche y devoraba ejércitos como si fueran polvo. Aún así, el Rey se mantuvo firme, dispuesto a morir de pie para darle a su hija una oportunidad de vivir.
Dicen que la batalla fue tan rápida como cruel. El Rey y la Reina, los últimos pilares del reino, cayeron en un abrir y cerrar de ojos. Sus cuerpos nunca fueron hallados, solo quedaron las ruinas calcinadas del palacio. La bestia, frustrada por no atrapar a la niña, desató su ira sobre la ciudad entera. Y así, una tierra que había resistido siglos de historia, fue reducida a cenizas por una sola criatura.
Pero no era hambre lo que movía a esa bestia, no al menos el hambre común. La Princesa no era deseada por su carne, sino por algo mucho más antiguo y más oscuro. En su interior dormía un poder heredado, un don extraño que, en manos equivocadas, podía convertir a cualquier ejército en una legión de sombras implacables. Ese poder, decían los ancianos, era inútil mientras permaneciera en ella… pero en las garras de aquellas criaturas, sería el fin del mundo tal como lo conocían.
La Princesa conocía el poder que llevaba dentro, y sabía que mientras ella viviera, las criaturas no cesarían su caza. Por eso, con el corazón roto y la corona hecha cenizas, abandonó su reino en ruinas. Junto a los pocos súbditos que aún creían en ella, abordando un viejo barco rumbo a tierras desconocidas, buscando un refugio donde las garras del mal no pudieran alcanzarlos.
Pero el viaje fue una prueba tan cruel como la guerra misma. La comida se agotó en apenas unos días, y los estómagos vacíos comenzaron a hablar más fuerte que las voces de esperanza. Criaturas del mar, enormes como islas vivientes, atacaron el barco con furia desmedida, destrozando mástiles y cubiertas. Y como si el mar no hubiese cobrado suficiente, una enfermedad sin nombre comenzó a llevarse a los más débiles, uno por uno, como un susurro frío en la noche.
Y entonces, cuando parecía que la muerte era el único destino, el barco llegó a tierra… pero no a la salvación. Era una tierra muerta. Un desierto infinito, sin agua, sin árboles, sin rastro de vida. Solo arena, calor y silencio.
Muchos lloraron, y no por el hambre ni la enfermedad, sino por la certeza de que ya no podían regresar. El barco, roto como sus esperanzas, no volvería al mar. Ahora tendrían que cruzar esas tierras olvidadas de los dioses, con apenas unas gotas de agua, arrastrando a los enfermos y cargando a sus muertos.
Aun así, algunos siguieron caminando, aferrados a una fe que ni el sol ardiente ni la arena cruel pudieron quebrar. Otros, en cambio, miraron al cielo y aceptaron su destino, prefiriendo morir bajo las estrellas antes que terminar en las fauces de aquellas criaturas que aún los perseguían.
Pero como en toda travesía que desafía a los dioses, llegó el momento de la división. A mitad del camino, cuando la arena ya quemaba más que el sol, el grupo se partió. Unos, rotos por el hambre y el cansancio, optaron por abandonar a los enfermos, llamándolos peso muerto, lastre que los arrastraría a todos al abismo. Ya no había compasión, solo supervivencia.
La Princesa, agotada del cuerpo y del alma, lo aceptó, bajando la cabeza y quedándose con los enfermos. Quiso creer que lo hacía por bondad, por no dejarlos morir solos. Pero en el fondo, en esa parte del corazón que uno no se atreve a mirar, sabía que era una forma de rendirse. Quería que el viaje termine. Que todo termine.
Y así, vio al grupo alejarse, tragado por la arena y el viento. Solo quedaron ella, un puñado de leales, y los moribundos. Avanzaron sin rumbo hasta encontrar refugio en lo más inesperado: una montaña hueca, rota por el tiempo, que escondía en su interior un antiguo anfiteatro. Un círculo de piedra abierto al cielo, rodeado por muros de roca que los abrazaban como un ataúd sin tapa.
Allí se detuvieron. No porque estuvieran a salvo, sino porque ya no podían más.
En aquel anfiteatro de piedra y silencio, el grupo descansó por primera vez en mucho tiempo. Algunos dormían, otros solo respiraban… esperando no despertar. La Princesa, sin embargo, no encontró paz entre los suyos. Cargando con un peso que nadie podía ver, se alejó de todos, no por curiosidad ni valor, sino porque ya no podía seguir fingiendo.
Subió por los senderos angostos de la montaña hasta encontrar un rincón apartado, oculto entre piedras desgastadas por el viento. Allí, por fin, sus rodillas cedieron y sus lágrimas rompieron el muro que había mantenido erguido desde la caída del reino. Había perdido a sus padres, a su hogar, a su gente… y ni una sola vez se permitió llorar. Porque sabía que si ella caía, el resto también lo haría.
Pero en ese instante de soledad, cuando su llanto por fin fue libre, no estuvo sola.
Una presencia se acercó, suave como un suspiro. Flotaba en el aire, sin forma definida, como una esfera de luz envuelta en sedas blancas que danzaban sin viento. No tenía rostro, ni cuerpo, ni voz, pero irradiaba una calma tan antigua como el mundo. La criatura, que jamás había sido vista por ojos humanos, no habló… pero su mente tocó la de la Princesa, y en ese vínculo invisible, ella volcó todo lo que llevaba dentro.
El dolor, la rabia, el miedo, la culpa. Todo fue dicho sin palabras, y por primera vez desde que huyó, alguien la escuchó de verdad.