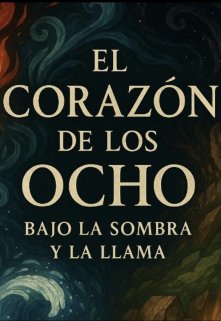El Corazón de los Ocho: bajo la sombra y la llama
Capítulo 1
El cielo siempre olía distinto en Kaerun. Caelia se lo había preguntado desde niña, cuando aún no alcanzaba a ver más allá de los balcones de cuerda: por qué, aunque el aire soplara con la misma fuerza en todas partes, solo allí sabía a libertad, a cobre caliente, a tormenta lejana. Desde la altura de su casa —una plataforma de madera y piedra suspendida por anclajes de viento sobre la ladera este de los Picos Suspirantes—, podía ver los dirigibles cruzando entre nubes rasgadas y las velas danzando, extendiendo alas. A veces los seguía hasta que desaparecían, preguntándose a dónde iban, y por qué ella siempre se quedaba. Las casas estaban dispuestas en terrazas circulares talladas en las rocas, conectadas por puentes de cordones reforzados. Todo estaba envuelto en una niebla azulina que subía desde el abismo, iluminada por cristales de viento incrustados en los bordes de cada vivienda. Kaerun no solo flotaba: cantaba. Cada brisa que lo atravesaba activaba campanas, flautas de aire y paneles que tintineaban con armonía.
Cada mañana, su madre le decía lo mismo:
—No te quedes mirando, Caelia. El cielo no se va a ir.
Pero esa mañana sí que algo se había ido. El murmullo de los motores en la fábrica había cambiado, ya no vibraba con el zumbido constante del esfuerzo diario, sino que latía con algo más apurado, más urgente. El corazón de su pueblo parecía adivinar que algo venía desde el otro lado de la Herida.
Caelia apretó el nudo de su capa verde de trabajo hasta que los dedos le dolieron y descendió por el puente colgante que conectaba su casa con el resto del asentamiento. Abajo, entre los acantilados, el Valle del Eco dormía cubierto de niebla. Las paredes del valle estaban esculpidas con antiguas runas de viento, y cada grito lanzado desde arriba regresaba con palabras extrañas, ecos que hablaban otro idioma. A veces, Caelia creía oír risas entre los susurros. O advertencias. De niña, había gritado su nombre allí abajo. El eco no se lo devolvió.
En la fábrica, los engranajes de bronce giraban acompasados. Alas metálicas colgaban de los arcos de piedra, esperando ser ensambladas a nuevas naves. Chispas saltaban de los bancos de trabajo, y los trabajadores gritaban sobre el sonido del viento y del metal.
—Llegas tarde —soltó una voz conocida desde una barandilla superior.
Haysen. Apoyado hacia delante con una sonrisa ladeada y la camisa arremangada hasta los codos. Tenía el cabello negro largo recogido con una cuerda mal apretada y sus ojos marrones tenían un brillo constante de sarcasmo contenido. Se le veía alto, con el cuerpo firme por el trabajo diario, el torso apenas oculto bajo una camisa abierta en el cuello y manchada de hollín. Tenía el rostro salpicado de algún tipo de pintura —no quería preguntar por qué— y el olor a aceite y fuego pegado a la piel.
Caelia alzó la vista, sin detenerse.
—No estoy en tu lista de mandos —sugirió ella, acercándose.
Él sonrió de lado, esa sonrisa ladeada que siempre parecía esconder una segunda intención.
—No, estás en la de los que se quedan embobados mirando nubes. Otra vez.
Ella resopló, pero no pudo evitar sonreír.
—Algún día —dijo, cruzándose de brazos— pilotaré una de esas naves. Cruzaré la Herida sin mirar atrás y te quedarás aquí solo lamentándote, inútil.
—Algún día... —repitió él, en tono burlón, aunque su mirada se entibió un segundo. Apenas un parpadeo, lo suficiente para que Caelia lo notara.
El viento se coló entre las estructuras, haciendo vibrar las alas metálicas colgadas del techo. Por un instante, ninguno habló.
—Además —continuó Caelia, forzando una ligereza que no sentía—, tú también sueñas con eso, Haysen. Solo que no te atreves a decirlo en voz alta.
La miró, y la brisa parecía contestarle. Pero alguien gritó su nombre desde el taller y, con un guiño rápido, se alejó hacia el humo y el ruido.
Se quedó allí unos segundos más de lo necesario. Luego bajó la vista y volvió al trabajo, intentando ignorar la sensación, cada vez más persistente, de que Kaerun ya no era solo un hogar, sino una jaula bien construida.
Caelia observó los muros del taller mientras avanzaba entre el vapor. Cada uno llevaba grabado el símbolo en espiral de plumas de la Casa Viento. Aquella ciudad flotante era una de las pocas que se mantenía estable entre las corrientes: nómada, sí, pero anclada en el corazón de la Herida para sostener el comercio entre las casas. Desde allí se vigilaban rutas, se reparaban velas, se trazaban tratados, y también se escondían secretos. Las noticias habían llegado la noche anterior, en alas de un emisario de la Casa Agua. No había escuchado el anuncio oficial, pero los rumores anunciaban nuevas revueltas en el este, incendios en la frontera con Ardenthal.
Ardenthal, la Casa de la Llama. Su nombre le dejaba un regusto amargo. Ahora dormida, siempre había sido impetuosa. Su metalurgia era la más temida, sus guerreros los más disciplinados, como también los más orgullosos. Un solo roce mal medido y todo ardía. La guerra ya no era memoria, estaba regresando. Pero allí, en medio del taller, Caelia solo podía pensar en el zumbido de las alas por ensamblar, en el roce del metal contra su palma y en el modo en que el viento, incluso encerrado entre paredes, seguía hablándole con insistencia.
Cuando terminó el turno, caminó entre las mesas hasta llegar a la esquina donde Haysen soldaba una placa a medio encajar. Lo observó trabajar en silencio. Le gustaba cómo se movía entre las chispas, con precisión, sin que el calor ni el caos lo tocaran. Luego se despidió con una inclinación de cabeza hacia sus padres —su madre aún con las manos llenas de grasa, su padre revisando planos en la oficina de mantenimiento—, y se escabulló al exterior.
#1470 en Fantasía
#410 en Joven Adulto
magia antigua magia elemental, alianzas política y traiciones, fantasía worldbuilding
Editado: 18.01.2026