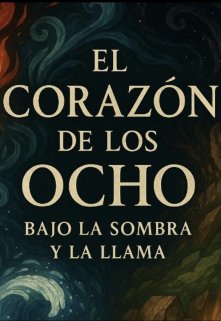El Corazón de los Ocho: bajo la sombra y la llama
Capítulo 2
El amanecer en los Picos Suspirantes no llegaba con luz, sino con música. Caelia se despertó con el tañido leve de los tubos de viento que colgaban bajo las vigas de su casa. El aire, al colarse por los huecos entre tablas, hacía vibrar las notas con un timbre grave y constante, el cielo soplando directamente en sus oídos. Ese sonido no era molesto, era la voz de Kaerun respirando. Y mientras escuchaba, con los ojos aún cerrados, Caelia pensó en todo lo que aún no conocía de su propio hogar. Esa mañana decidió romper la rutina: no bajó a la fábrica, ni revisó los planos en la mesa de su padre, ni ensayó por enésima vez los nudos del cinturón de seguridad que usaban los pilotos.
Su casa, construida en una plataforma media de la ciudad, estaba encajada entre dos paredes de roca viva que se abrían hacia una garganta de niebla. Desde su ventana, se veía el río de aire que ascendía por el acantilado como humo invisible. La fábrica no quedaba lejos, tres niveles más abajo, en una explanada suspendida por raíces encantadas y pilares de piedra antigua. Allí trabajaban sus padres: su madre en la sección de ensamblaje, donde se unían alas retráctiles y velas direccionales con tejidos tratados con magia de flotación, y su padre en la cámara de presión, donde calibraba los cristales de viento, grandes prismas azulados capaces de canalizar corrientes y generar sustentación. Ambos eran respetados por su pericia, pero no eran más que piezas dentro del gran engranaje de la Casa del Viento.
Con la capa verde bien atada y los pies calzados en cuero reforzado, descendió las plataformas hacia los niveles bajos del pueblo, donde el sol apenas tocaba y la niebla era más densa. Desde esa perspectiva, la ciudad parecía suspendida en un sueño húmedo y lleno de ecos: pasarelas de madera colgaban entre columnas de roca, sostenidas por raíces y vigas que gemían cuando soplaba el viento. Había redes colgadas entre casa y casa, cargadas de ropa secándose, hierbas medicinales y peces curados en sal del cielo. A Caelia siempre le había gustado ese sonido con esas grandes vistas. Un recordatorio de que todo seguía en pie porque alguien, en algún momento, había decidido sostenerlo.
Se detuvo un instante junto a una barandilla torcida, una de las primeras que su padre había reparado tras una tormenta de invierno. Recordó a Eilan sentada allí, años atrás, con las piernas colgando al vacío, asegurando que no tenia miedo mientras Haysen gritaba y bromeaba con caerse solo para verla chillar. Ella fue la única que no grito. Sintió el tirón del viento bajo los pies con la certeza incomoda de que no todo lo que caía tenia que romperse.
Siguió bajando, el camino húmedo que tantas veces había hecho con sus amigos, las losas resbaladizas que más de una vez le habían jugado una mala pasada. Haysen siempre se ahogaba de la risa cuando terminaba en el suelo cubierta de barro y la capa empapada. Pero él siempre le ofrecía una mano, él siempre estaba para ella. Aquellos niveles bajos no eran un lugar de paso para quien soñaba con el cielo. Eran el sitio donde se reparaba, se curaba y se esperaba. Donde vivían los que nunca se habían subido a una nave ni lo harían jamás. Caelia notó el peso de ese pensamiento asentarse en el pecho, incómodo. A veces temía que Kaerun fuera eso para ella: un sitio donde quedarse, no un punto de partida. Se ajustó los pantalones y siguió avanzando, dejando atrás la barandilla y los recuerdos. Tuvo la sensación de que no caminaba sola, de que algo, o alguien, la observaba desde más abajo, desde donde la niebla se volvía espesa y el sonido tardaba mucho en llegar.
Desde su posición, la ciudad se extendía como una espiral alrededor del valle, una enorme columna de piedra viva que emergía cerca de la Herida como un diente de gigante. Los niveles se entrecruzaban mediante puentes colgantes, escaleras curvas y ascensores de poleas movidos por hélices verticales alimentadas por el viento. En la cima se alzaba el Bastión del Viento, una estructura hexagonal de piedra pulida y cristal opaco, donde se reunía el Concilio de la Brisa: tres líderes escogidos por linaje y mérito, encargados de decidir sobre rutas, comercio, exploración y defensa. Los ventanales permanecían siempre abiertos; allí, nada debía decidirse sin escuchar al viento.
Más abajo estaban los talleres, hangares y plataformas de salida: allí se almacenaban dirigibles en reparación, wyverns enjaezados y cargamentos listos para partir. El lugar olía a aceite encantado, cuero recién tratado y metal bruñido, un aroma que tenía grabado desde que era niña. No era lógico enviar aeronaves desde las zonas más bajas; por eso, las plataformas de despegue estaban en terrazas elevadas, justo por debajo del Bastión, donde el impulso inicial se amplificaba con la altitud. Caelia aminoró el paso al verlas. Había pasado demasiadas horas allí con su hermano, sentados en el borde, dibujando rutas imaginarias en el cielo mientras él le explicaba cómo leer el aire por el temblor de las velas lejanas, cómo distinguir una corriente ascendente de una traicionera por el modo en que el polvo flotaba antes de caer. Pero también le hablaba de cosas que no tenían que ver con volar. Le contaba que Kaerun era hermosa, sí, pero que podía convertirse en una jaula si no sabías cuándo partir. Que había lugares donde el cielo no estaba dividido en Casas ni pactos, donde el viento no tenía nombre ni dueño.
—Prométeme que no te quedarás aquí por miedo —le había dicho una vez, con la sonrisa y ojos fijos en el horizonte—. Quédate solo si eliges hacerlo.
Caelia había asentido, sin entender del todo. Era demasiado pequeña para saber que algunas promesas se rompen sin querer. Decía que el viento fuera se comportaba distinto, más nervioso y vivo. A ella le había gustado creerle.
#1470 en Fantasía
#410 en Joven Adulto
magia antigua magia elemental, alianzas política y traiciones, fantasía worldbuilding
Editado: 18.01.2026