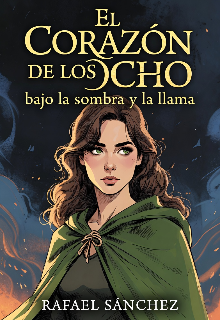El Corazón de los Ocho: bajo la sombra y la llama
Capítulo 5
El humo de aceite viejo se filtraba por los conductos de ventilación, mezclado con el zumbido constante de válvulas apretadas al límite. Llevaba las mangas arremangadas hasta los codos, los nudillos ennegrecidos y la frente perlada de sudor cuando terminó de ensamblar la carcasa de presión del motor principal. Era su tercer ajuste esa mañana y todavía no eran ni las diez. El taller zumbaba como una colmena alterada. Las reparaciones urgentes, los fallos en los cristales de viento, el transporte a medias de mercancía entre Casas, todo se acumulaba y el mismo aire parecía estar en su contra. Pero eso no era lo que tenía la cabeza de Haysen ocupada.
Mientras limpiaba sus manos con un trapo de fibra de red y se dirigía al pequeño compartimento trasero donde guardaban la carne seca para alimentar a los dragones de carga, el recuerdo del rostro desfigurado de Ruvan volvía sin ser invitado. No era solo el momento de la explosión, ni la energía desatada en el aire que aún no lograban entender… Era esa mirada, tan vacía y hueca. Ruvan ya no era lo que los atacó, sino algo que se había vestido con su piel.
Y Caelia… Cada vez que pensaba en ella, un nudo tenso le apretaba el pecho. No solo por lo que había hecho, o lo que creían que había hecho, porque él la conocía. Sabía que esa mirada de confusión, de temor disfrazado de entereza, no era la de una asesina. Pero tampoco era ya la chica que miraba al cielo leyendo entre las nubes. Algo había cambiado, algo profundo, y él temía no saber cómo seguir su paso.
El granero del viento estaba más tranquilo. Al fondo, en su rincón habitual, Nagal reposaba con el hocico apoyado sobre sus garras, la piel gris ceniza moteada por cicatrices de otras eras. Cuando oyó los pasos de Haysen, alzó la cabeza lentamente y lanzó un bufido, no hostil, pero sí inquisitivo. Siempre le había gustado el granero a esas horas. Allí nadie le pedía nada ni esperaba respuestas. Se sentaba junto a Nagal y hablaba de todo aquello que no podía decir en voz alta. No porque creyera que el dragón entendiera las palabras, sino porque no hacía preguntas ni juzgaba. A veces, apoyaba la frente en las escamas tibias y dejaba que el silencio hiciera el resto. Entre el calor de la criatura y el ritmo constante de su respiración, pensar dolía un poco menos.
—Sí, ya sé que vengo tarde —murmuró el muchacho, tirándole un trozo de carne ahumada que el dragón atrapó sin moverse—. Tú no tienes a nadie gritándote por cada tornillo mal puesto.
Nagal cerró un ojo, satisfecho, y masticó con lentitud mientras Haysen se sentaba a su lado. El calor que desprendía el cuerpo del dragón era constante, casi reconfortante.
—¿Tú crees que…? —comenzó a decir, pero luego se calló, frotándose la cara con ambas manos—. Bah, qué importa lo que piense un viejo lagarto como tú.
Nagal lanzó una bocanada de aire caliente por la nariz. Haysen lo tomó como una respuesta.
—No era Ruvan, ¿verdad? Caelia no lo mató. No… Eso no era magia normal, ni siquiera se sentía como magia. Se sentía como... otra cosa, el mundo encogiéndose antes de romperse.
Guardó silencio un instante. Nagal no lo interrumpió.
—¿Y si no fue un accidente? ¿Y si fue algo que despertamos? ¿Algo que estuvo dormido hasta ahora? —divagó Haysen.
Pensó en su madre, en los libros que escondía bajo el suelo de madera de su estudio, en las cartas sin respuesta y en las noches donde la oía murmurar fórmulas antiguas rezando a un dios olvidado. Ella siempre había hablado del equilibrio, de la fragilidad de la Grieta, de los signos que la mayoría ignoraba y que advertían que todo podía romperse de nuevo si no se escuchaban las señales. Decía que había grietas más profundas que las visibles, que no se medían en piedra, sino en fe y memoria.
—No le he contado nada, a ella ni a nadie. Ni siquiera a Caelia… y eso me está matando —susurró. Luego bajó la voz aún más—. Sobre todo a ella. No puedo dejar de pensar en lo que haría si supiera lo que siento. Cómo la miro cuando no ve, cómo duele tenerla tan cerca y no poder alcanzarla.
Se levantó, le dio una última palmada al lomo del dragón y caminó hacia el vestuario para cambiarse. Pero justo al pasar por el pasillo que daba a la oficina de Maelron, se detuvo en seco. Alguien discutía.
—...no ha vuelto a casa en tres días. Nunca se ausentaba así —decía una voz femenina, rota, temblorosa.
Haysen se asomó con cuidado entre los listones de madera. Era la mujer de Ruvan. Tenía el cabello recogido con torpeza, ojeras profundas, una blusa arrugada y una capa mal abrochada sobre los hombros, echada sobre ella sin mirar. Sus manos temblaban, crispadas sobre el borde de la mesa.
—Ya hemos informado a las autoridades de Torre Alta —respondía Maelron con esa voz suya, tan medida que podía cortar el aire—. No tenemos pruebas de su paradero ni motivo para sospechar...Pero la Casa Viento se toma en serio cada desaparición, créame.
—¡Pero era leal! ¡Usted lo sabe! Él no huiría. Jamás —suplicó ella, al borde del llanto—. Tenía amigos aquí. Tenía a su familia. Algo le pasó.
—La Casa del Viento está en alerta. No podemos permitirnos pánicos infundados —replicó Maelron con suavidad helada—. Le prometo que, si hay novedades, se le informará. Mientras tanto, lo mejor que puede hacer es volver a casa y esperar. Sé que es difícil.
La mujer no respondió. Dio media vuelta, más derrumbada que antes, y desapareció por el pasillo.
#1375 en Fantasía
#546 en Joven Adulto
magia antigua magia elemental, alianzas política y traiciones, fantasía worldbuilding
Editado: 26.01.2026