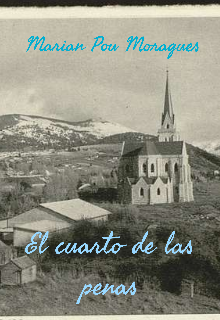El cuarto de las penas
1. Hora de Laudes
San Carlos de Bariloche. 1950
Junto a la capilla Inmaculada Concepción funcionaba el hospital salesiano, el primero del pueblo. El otro, el nuevo, el Hospital Vecinal había sido inaugurado en 1938. Como el centro cívico y la estación de ferrocarril, había sido ejecutado por el doctor Exequiel Bustillo y financiado por la Dirección de Parques Nacionales.
Pero la orden fundada por Don Bosco y llamada en honor a San Francisco de Sales todavía seguía en pie. Muchos conjeturaban sobre el poder de los religiosos, que entablaban relaciones con miembros de la empresa Chile Argentina, las fuerzas de seguridad y los funcionarios del territorio nacional de Río Negro.
La otrora aldea de San Carlos de Bariloche debía su nombre a Carlos Wiederhold, quien en 1895 se estableció, junto a otros colonos de origen chilenos y alemanes, en las costas del lago Nahuel Huapi. El nombre de Bariloche surgió de la deformación de Vuriloche, que significa gente distinta del otro lado, como llamaban a los indígenas que habitaban el lado oriental de la Cordillera de los Andes.
El año 1950, Alicia Álvarez Herrero tenía 17 años. Era católica devota y ex alumna del colegio María Auxiliadora, de la orden salesiana. Sus abuelos se contaban en el grupo que había fundado la capilla Inmaculada Concepción y había ayudado a levantar, con otros tantos obreros, el edificio del pequeño hospital. Allí se encontraba ella, llamada por su familia y amigos Alicé, cuando llegó Pierre Noel Roux.
Septicemia es la afección del cuerpo causada por bacterias que atacan el sistema inmune de un paciente. Ante tal infección, se debe actuar rápidamente desde el cuerpo médico para evitar una falla generalizada de los órganos vitales.
—Soy su tía Helga, vengo a ver cómo se encuentra —la mujer tenía un fuerte acento germano que no intentaba disimular. Seguramente era parte del grupo de colonos alemanes que se habían asentado en la zona medio siglo atrás. Eran tan cerrados sobre sí mismos que se entendía que no hubiera adoptado del todo la lengua castellana del país.
La había recibido Esther, quien ponía el esfuerzo pero no le daba el oído para entender la compleja pronunciación de la mujer.
—Deme un momento, señora. Por favor. Ahora viene el doctor.
—No. Vengo a ver a mi sobrino. Roux. Pierre Roux.
Finalmente, la enfermera entendió algo de todo ese barullo mezcla alemán y español. El nombre y apellido de un enfermo a quien habían traído en la madrugada de una casa en el campo. Había llegado con fiebre, sudoración y dolor en el pecho. Miró el brazo precariamente vendado, donde una herida que contaba varios días supuraba. Era temprano y el padre Guillermo aún no había bajado de rezar a solas el Laudes de todas las mañanas. El hospital estaba desierto de enfermeras, excepto por la única que prácticamente vivía allí. Alicé abrió la puerta que aún tenía corrido el pasador y despejó el camino hasta una silla de ruedas cercana a la puerta. Un hombre de físico grande pero entrado en años arrastraba a un joven en evidente dolor, que sostenía el brazo cerca del pecho.
Alicé tomó el pulso del paciente, la temperatura y anotó los síntomas que detectó en una primera y una segunda revisión. Luego se giró hacia el hombre que, visiblemente ansioso al lado de la silla, aguardaba por un diagnóstico. Alicé no estaba autorizada a dar ninguno, si bien ya reconocía que el joven necesitaba de manera urgente una operación para quitar el tejido muerto, limpiar la herida y recibir gran cantidad de dosis de penicilina.
—¿Puede decirme el nombre del paciente, señor?
—Pierre Noel Roux. Se pronuncia Ru, se escribe R-O-U-X.
—Gracias por deletrearlo —Alicé intentaba mantener la cordura en pos de la tranquilidad, aunque bien sabía que necesitaba que el padre Guillermo terminara sus oraciones de momento.
—¿Tiene algún parentesco con él?
—Es mi sobrino. Lejano. Pero sobrino al fin. Entre las familias hay que cuidarse. —La respuesta se convertía en un monólogo intermitente debido al nerviosismo—. Él es un chico tan saludable. Tuvimos un accidente cazando; su rifle cayó al suelo y se gatilló. Mi señora y yo lo hemos cuidado de la mejor forma posible. No sé por qué no mejora.
—Claro que sí. Es joven y se sobrepondrá a esto. Tranquilícese. Necesito su nombre, señor, para anotarlo en la ficha del paciente.
—¿Es que no hará nada por Pierre?
—Calma, señor. Ya hice mi parte. Pronto viene el padre Guillermo y toma la posta. —Hizo una pausa en la que inspiró hondamente. Tal y como esperaba, el hombre de bigotes la imitó—. Ahora, ¿puede decirme su nombre para la ficha de Pierre?
—Claro. Soy Albert Holmberg.
—Bien. Me ha dicho que es tío del paciente, ¿verdad? —Holmberg asintió con la cabeza—. Muchas gracias. Llevaré ahora a su sobrino a una habitación y le administraré los primeros cuidados.
Holmberg se quedó en el pasillo semioscuro frente a la mesa de ingreso, donde la enfermera había dejado el asiento vacío. Alicé movió la silla de ruedas y se llevó a Pierre Roux a una habitación cercana a la sala de cirugía. Allí lo higienizó lo mejor posible e intentó bajar el ardor de la fiebre con paños húmedos y fríos.
—Ich will nicht sterben, mama.
El hombre repetía la misma frase una y otra vez. Alicé, que poco sabía de francés, reconocía que el idioma en que el enfermo hablaba era evidentemente alemán. Pero se encontraban cosas más extrañas que un francés hablando alemán en la bella colonia de San Carlos de Bariloche.
—Yo no me quiero morir, mamá. —Tradujo Alicé, que distinguía algunas palabras y frases sueltas. Pensó para sí misma: llama a su mamá. Todos los enfermos son como niños.
En ese momento, casi de forma automática, Pierre Roux tomó la mano de la enfermera y la acercó a su rostro. El dorso de esta se sentía fresco en contraposición con el calor de la fiebre. Entrelazó sus dedos y, aún sin levantar la mirada vidriosa, la sostuvo mientras repetía una y otra vez mamá.