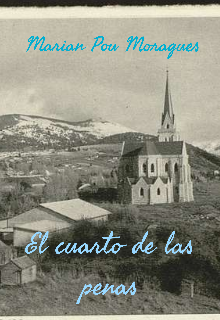El cuarto de las penas
3. La caza
San Carlos de Bariloche. 1950
El espacio era abierto, verde por momentos cerca del río, tapizado en nieve en algunos lugares. El cazador estaba bien preparado: era capaz de disparar en lugares pequeños como en otros amplios. Había recibido instrucción de cuatro semanas, como todos los demás; pero era la agilidad en el campo la que verdaderamente lo podía hacer tener éxito o perder.
Entre las manos sostenía un fusil básico alemán K98. Al principio, cuando salió del curso de entrenamiento, le parecía pesado en comparación con los fusiles de asalto más ligeros pero menos precisos. Ahora ya eran uno: el fusil había dejado de ser pesado. Quizás, con el tiempo y los disparos, quien había comenzado a ser pesado era él mismo: el cazador.
Recorrió el terreno que bordeaba al río, desde lejos y con todos los sentidos a flor de piel. Debía encontrar un lugar donde apostarse sin ser visto por la presa. Con cada paso, dejaba huellas en la nieve. Era terreno peligroso en donde caminaba. Podía ser descubierto fácilmente. A menos que encontrara ese buen escondite que tanto buscaba. Cada tanto frenaba, se replegaba sobre sí mismo y oía alrededor. Nada. El agua del río en pleno deshielo que corría corriente abajo.
Encontró lugar detrás de una roca sobresaliente. Bien podía haber sido el escondite de algún oso en tiempo de hibernación. Quizás. Pero no tenía mucho tiempo para distraerse con sus pensamientos. Apuntó con la linterna a los alrededores. No había nada que se moviera y pudiera despedazarlo de un zarpazo. Tampoco había presas. Pronto llegarían. Se preguntó si los demás cazadores habrían encontrado un buen lugar donde guarnecerse. Su preocupación no eran sus compañeros, sino ser descubierto por alguna maniobra errada de alguno de ellos.
Su tío apareció por detrás. Llevaba el fusil Mauser Kar entre las manos. El cazador pensó, en medio de una confusión, que aquellos eran los fusiles de asalto de la infantería de la Wehrmacht (las fuerzas armadas alemanas entre 1935 y 1945). Miró sus manos y se encontró con un fusil liviano igual. Esta vez, la presa era la mara, la liebre patagónica grande.
El cazador cerró los ojos y los volvió a abrir. Alrededor, la nieve todavía cubría parte del bosque abierto por donde caminaba con Albert Holmberg, su tío. Pero algo no estaba bien, porque ese hombre vivía lejos, en algún lugar llamado Argentina.
El cazador se apostó detrás de la roca del oso. No había ninguno pero era tan buen nombre como cualquiera. Sería más fácil a la hora de redactar una carta para su madre, como hacía cada mes. Nunca había contestación, pero era grato imaginar que alguien, en algún lugar de Berlín, leía sus palabras. Incluso aunque fuera la policía que censuraba las cartas para que los ciudadanos no estuvieran al tanto de las bajas en el frente ni las pérdidas de territorio. Al menos esos eran los rumores que corrían entre los soldados.
El frío de Rusia no se comparaba con el viejo conocido de Alemania. Aquí, la nieve parecía emanar un halo de frío que congelaba los pies de los soldados y, con ellos, el resto del cuerpo. Algunos ya se habían aficionado a beber vodka como sus contrincantes rusos, para paliar las heladas y restaurar algo del calor perdido. El cazador no. Él era joven en comparación con otros del grupo y todavía no sabía beber. Antes de la guerra, era un joven que se preparaba para estudiar en la universidad. Arquitectura. Sonaba lindo. Más lindo sonaba si lo comparaba con el medio de la montaña sobre la que caía lentamente el Sol a hora temprana.
Su propósito era uno y solo uno: no permitir que avanzaran las tropas enemigas. Los rusos hacían hasta lo imposible desde hacía semanas. El cazador aceptaba el hecho de que ellos estuvieran en ventaja. Ya estaban acostumbrados al frío y al vodka.
Su tío le dijo que buscaran un buen lugar para tomar un poco del licor de moras que fabricaba la tía Helga. ¿Y la caza? Más tarde. Esas maras no van a desaparecer en la tarde. Se sentaron juntos, uno al lado del otro, sobre el tronco de un árbol caído.
—Sé que esto te hace recordar, pero la verdad es que necesito ayuda desde que esta nube se implantó en mi ojo. —Se disculpó el tío Albert.
—Está bien, está bien. —El español del cazador era duro, con acento marcado y errores de pronunciación. Lo estaba aprendiendo todavía. Aquí no podía usar su lenguaje paterno. Se suponía que era hijo de franceses. Debía actuar de manera convincente.
Fue algo terrible de ver, más aún de participar. Su puesto de francotirador resultaba ser perfecto. El lugar había hecho dudar a los mismos rusos ante la idea de osos o lobos. Así, él había quedado bien cubierto. Su puntería no se había puesto en duda una vez más. Habían ganado unos pocos kilómetros gracias a él y su grupo. Las tropas de asalto también habían hecho un buen trabajo. Porque eso era: un trabajo. Y se suponía que los entrenaban para no sentir, aunque a veces el interior se le estrujaba y soñaba con volver a tener el sueño de ser arquitecto. Un futuro que se había perdido para siempre en las trincheras.
Su tío lo dejó ir más adelante. Ya se habían terminado la ración de licor de moras. El cazador ya tenía edad y experiencia para beber, aunque eso significara haber perdido algunos sueños en el camino.
Un paso delante de otro, silencioso, y disparó. Una mara quedó tendida sobre un parche de humus verde.
—¡Sos un gran cazador, muchacho!
El tío Albert estaba medio embriagado a causa del licor, del que había tomado la mayor parte de la botella.
Entonces los hechos se sucedieron rápidamente, el fusil del tío se cayó y se gatilló con el golpe. La bala atravesó el brazo izquierdo de Pierre, quien sintió el calor de la sangre como un recordatorio de viejas heridas. Tío y sobrino fueron hasta la cabaña. Tía Helga calentó un cuchillo y quitó la bala. Limpió la herida de la mejor manera, con agua caliente y jabón blanco. Pensaron que en un par de días la herida cerraría, pero un par de días después, Pierre comenzó a levantar fiebre. Nuevamente pusieron todos sus conocimientos para curarlo, hasta que una mañana, el muchacho no despertó. Con miedo ante la visión del tatuaje que cubría parte del brazo del sobrino, tío Alberto lo levantó, lo subió a la camioneta y, pidiendo ayuda a la Virgen María y a San Juan Bosco, llevó al muchacho al hospital salesiano.