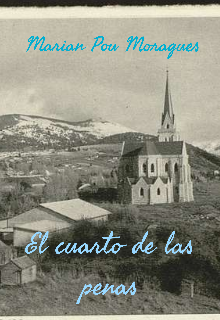El cuarto de las penas
6. Tu nombre
San Carlos de Bariloche. 1950
—Alicé, ahí estás de nuevo. Ven que te necesito. ¡Alicé! ¿Por qué mundos andas?
Ester era insistente como el pájaro carpintero haciendo su hueco en el árbol. A los oídos de Pierre, sin embargo, solo llegaba una palabra: la del carpintero. Alicé, Alicé, Alicé. Se sentía aún cansado para poder abrir los ojos. Por momentos creía estar en su casa, en Berlín, otras tenía la certeza de estar en otro lado. Alicé era quien lo acompañaba. Tomaba de su mano y le acariciaba la frente para sentir el calor de su fiebre.
Él era apenas un pobre muchacho que huía de la guerra en Alemania. Tantos horrores vividos y tantas tragedias atestiguadas lo habían hecho duro como piedra, e igual de áspera. Pero a veces entraba la luz del Sol por la ventana y la mano de Alicé se deslizaba entre sus dedos llenos de callos y lo dejaba oír su voz baja.
Ese día, mientras Alicé era requerida por su compañera, Pierre recordó su llegada a la colonia. El tren que había tomado en Buenos Aires había empalmado en Carmen de Patagones con Viedma y allí había dejado atrás la provincia pampa y se había adentrado en el territorio nacional de Río Negro. Cuando se bajó del tren con su bolsa de ropa al hombro, era Pierre Noel Roux quien caminaba hasta las tiendas prontas a la estación a pedir por direcciones.
Helga vivía con Albert Holmberg, como debía serlo. Ellos lo habían buscado por toda Alemania y, una vez encontrado en un campo de prisioneros, se habían propuesto escaparlo de los escombros que quedaban del Tercer Reich. Helga y Albert, que antes tuvieron otros nombres, eran ahora campesinos; cultivaban verduras y tenían un huerto donde cosechaban frutas varias. La visión de la quinta había llenado los ojos de Pierre, quien todavía sentía el hambre del campo de prisioneros. Los británicos los habían alimentado con lo justo, de acuerdo con los tratados internacionales. Pero nada calma el hambre cuando uno tiene miedo y desesperanza. Sentimientos tales eran imposibles de sentir mientras contemplaba los árboles pesados de manzanas y peras.
—¡Alicé, niña! ¿Dónde se habrá metido? ¡Alicé!
Una señora mayor gritaba un nombre de pronunciación francesa llamando a una niña. Pierre se quedó en medio del camino, vigilante. El Sol caldeaba su cabeza rubia y hacía sudar a la señora de los gritos.
—¡A-li-cé!
Separó en sílabas el nombre. Estaba lidiando con una niña un poco malcriada, supuso Pierre. Entonces una joven de sombrero de ala ancha, camisa blanca y jean gastado. El muchacho silvó inesperadamente. Esa niña tenía los años suficientes para noviar.
—¡Pierre!
Un grito lo sacó de la contemplación de la muchacha de sombrero de ala ancha, que de todos modos estaba entrando a la casa con la señora que antes la llamaba.
Helga dejaba atrás la tranquera abierta y corría con los brazos abiertos a él. Pierre se dejó fundir en el abrazo maternal con que su ahora tía lo regalaba. Él tenía cientos de preguntas para hacerle. Las había estado pensando en el barco que lo trajo desde Hamburgo y que arribó al puerto de Buenos Aires un mes después. También las que se había estado haciendo desde que conociera a herr[1] Müller en el barrio del Congreso de esa ciudad. Incluso otras que habían surgido durante el viaje en tren que parecía haber tomado semanas, de tanto cansancio acumulado que tenía.
Pero la única pregunta que se presentó en ese momento fue:
—¿Quién es Alizée? —Pronunció con acento francés.
Helga se quedó mirando al muchacho rubio de ojos tan azules como su ahora tío Albert y no tuvo respuesta.
—Te estábamos esperando. Fuimos a buscarte la semana pasada a la estación. Me empecé a preocupar.
Pierre vio en los ojos de la mujer un sentimiento de pérdida inconmensurable y la abrazó por los hombros con un brazo mientras con el otro acarreaba la bolsa de ropa. Así fueron caminando despacito hasta la tranquera blanca que había quedado abierta.
—Ya he llegado. Ya estoy aquí.
El joven consoló a la mujer pronunciando las palabras de manera grave y baja. Sabía que lo había estado esperando desde hacía más de un año. Conocía las dificultades por las que había pasado para traerlo a la seguridad de la Argentina.
—Envié un telegrama. Quizás demasiado tarde. Fue justo antes de salir. Tal vez se perdió.
—Oh… —La mujer exhaló un suspiro.
—Tranquila, mutti. Tranquila.
Los siguientes días, Pierre se dedicó a aprender el oficio de trabajar en la quinta. Había tanto verduras como frutas. Se autoabastecían y vendían una parte en la feria general, a donde la gente llevaba los frutos de su trabajo: sean alimento, ropa, calzado y algún loco que llevaba libros. Pierre sonrió al escuchar esa descripción de parte de su tía. Seguramente su casa era una de las pocas que contaba con una impresionante cantidad de libros, todos ellos de buena calidad.
De vez en cuando, Albert descubría a Pierre intentando espiar en el huerto vecino, donde vivían los Álvarez Herrero. Si bien se reía por lo bajo ante la notable normalidad con que el muchacho se comportaba, debía ponerse serio cuando su desatención afectaba su forma de escardar la tierra.
Con el paso de los meses, las estaciones trajeron frío y la imposibilidad de espiar a la vecina. Estaba seguro de que podría encontrar una forma de acercarse a ella. La verdad es que nunca creyó que lo lograría dos años después, tendido en la cama del hospital salesiano con una herida supurante capaz de llevarlo a la muerte.
[1] Herr: voz germana. Señor.