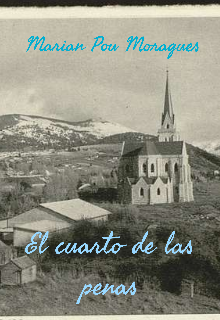El cuarto de las penas
8. Color negro
San Carlos de Bariloche. 1950
Negra era la sotana del padre Guillermo ese día. Arriba usaba una estola de color negra. Incluso su rosario tenía cuentas negras.
La abuela la había ataviado con un vestido negro que había confeccionado a las apuradas la noche anterior. Por eso bajo los ojos de la abuela también se notaban semicírculos negros. Ella miró hacia abajo, hacia sus zapatos brillantes de betún negro. Hasta ayer habían sido blancos, pero a fuerza de lustrarlos y tintarlos, el abuelo los había sacado negros de entre sus manos.
El cementerio de Bariloche era pequeño, porque todavía no había suficiente gente para morir. Al menos eso supuso Alicé, cuya vida se desarrollaba entre los pocos conocidos de sus abuelos y los menos amigos de sus padres.
Ese día negro, solo los pocos amigos se habían presentado a dar el pésame. La abuela había dicho la noche anterior algo sobre protestantes que no se acercaban al padre Guillermo. Solo años después pudo Alicé entender que el protestantismo era una rama de la religión cristiana y no una opinión contraria a todo.
Los ataúdes eran negros también. La niña los miraba y no veía más que cajas largas de madera reluciente.
—Allí están mamá y papá —explicó la abuela. Pero no, sus palabras no llegaron a la niña. Ella sabía que se habían ido de viaje. Sus abuelos podrían pensar que ellos ya no volverían, que la habían abandonado. Pero ella sabía la verdad. A veces los padres quieren estar solos, y entonces se van de viaje un tiempo. Cuando la extrañaran, volverían.
La abuela tomó la mano de Alicé e hizo que la acompañara hasta los féretros. Le dio dos rosas blancas, una para cada caja. Una para mamá y otra para papá, dijo la abuela y lloró. La niña se abrazó de ella por el cuello y la mujer entendió que la pequeña estaba herida. Pero era al revés. Alicé abrazaba a su abuela herida.
—¿Creés en el Cielo?
Preguntó Alicé al paciente que dormía. Estaba fregando el suelo con lejía y se lastimaba los dedos. Mientras trabajaba, hablaba. La tía Helga le había contado la historia de los padres de Pierre. Al menos la parte linda. Entonces ella decidió contar el relato de sus padres. Esta vez, sería la parte fea.
Se había mojado el ruedo del vestido y se veía bastante desprolijo para una enfermera pulcra como ella. Sin embargo no había terminado de limpiar ni la mitad de la habitación. Tan así estaba de enfrascada en su narración.
Los zapatos y el vestido negro fueron guardados por la abuela como un recordatorio de los tiempos difíciles en medio de tantos días soleados. Por suerte Alicé no volvió al verlos; al menos no hasta que fue mayor y quiso conocer las cosas que sus padres habían dejado atrás. Entonces encontró todo junto: el vestido negro, los zapatos ahora opacos y un álbum de fotografías envuelto en un paño de color negro.
Ese día, Alicé supo cómo se veían sus padres cuando sonreían, cuando hacían morisquetas o cuando estaban ocupados con algo. No eran las mismas miradas de las fotos que tenía la abuela en la colección del aparador. En esas impresiones parecían más humanos, más cercanos, más mamá y papá. Por eso quitó el paño negro que revestía el álbum y lo escondió en el fondo del baúl donde la abuela había confinado el recuerdo de sus padres. Desde ese día, el álbum permaneció en su habitación.
Alicé miró al paciente que dormía sereno y le habló del Cielo. Así, con mayúscula. El padre Guillermo le había hablado del Cielo en la catequesis antes de la comunión y la confirmación. Después de encontrar el álbum y de mirar las fotos hasta recordar cada detalle de sus rostros, la muchacha los había soñado: el Cielo. El de sus padres. Era un gran campo de frutillas, moras, rosa mosqueta, rosales. Allí había una casita pequeña pero acogedora. Alicé no había podido entrar, pero supo por el humo en la chimenea que había fuego en el hogar y sus padres alrededor de ese calor.
La paz del sueño se había visto opacada por el color negro de la sotana del padre Guillermo, y del paño que cubría el álbum de fotos que ahora escondía el rosal de donde habían cortado las rosas blancas para los muertos.
Alicé miró a Pierre Roux y sintió temor.
—No vas a irte también, ¿verdad?
Arrodillada como estaba en el suelo, con el cepillo con el que limpiaba el suelo entre las manos, elevó una plegaria al Dios que se había llevado a sus padres a un viaje sin retorno. Le pidió que dejara vivir a Pierre, aunque sea para no tener que vestirse de nuevo completamente de negro.
Como si Dios estuviera atento a las palabras de Alicé, el paciente inspiró profundamente y movió la mano derecha. La enfermera se lavó las manos en la vasija y se acercó a él. Estaba caliente. ¿Cuánto más aguantaría su cuerpo la fiebre?
Cuando terminó de limpiar, y aunque era el fin de su turno, se acercó con un plato hondo con hielo y se sentó al lado de su cama. Pierre dormía profundamente, pero en un sueño inquieto que no lo dejaba descansar del todo.
Alicé acercó un trozo de hielo a los labios del muchacho y dejó que se derritiera ahí. De este modo, poco a poco le daba de beber agua fresca. Si bien le daban suero por intravenosa, otros pacientes le habían contado sobre la resequedad sentida en la boca mientras peleaban la fiebre.
—Vos, no te vayas también.
Pierre escuchaba la voz de la enfermera que narraba parte de su historia a cambio de aquella que le había dado Helga. La habitación del hospital se había convertido en un club de intercambio de vivencias. Entonces, Alicé le pidió que no se fuera. Y en ese momento recordó su propio féretro, hundiéndose en la tierra fría de Compiègne, escondiéndolo de la verdad para siempre.