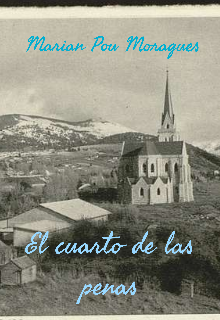El cuarto de las penas
14. Peregrinación
Luján. 1951
En la Argentina que Pierre comenzaba a conocer, el centro de peregrinaciones más importante era la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Allí, desde el 8 de diciembre de 1763, se erigía un santuario dedicado a Nuestra Señora de Luján. En lo sucesivo, varios próceres de la nación se habían encomendado con fe a la Madre de Dios. Inclusive, el General José de San Martín le había dedicado una de sus espadas en 1823, luego de la gesta libertadora. Como consecuencia de esta devoción, a partir de 1930 fue considerada patrona de la Argentina, Uruguay y Paraguay.
Más recientemente, en 1944 había sido declarada patrona de las rutas argentinas y, en 1948, de los Ferrocarriles argentinos. Pierre encontraba su imagen en cada estación de trenes que cruzaba y veía pequeños santuarios en la ruta con la pequeña estampita desgastada por el viento y la intemperie.
En el tren que lo llevó de Viedma a Punta Alta, donde pudo ver de lejos la Base Naval General Belgrano, le contaron sobre la peregrinación que se hacía todos los años desde octubre de 1893. A pie desde Liniers hasta llegar de rodillas ante la Virgen de Luján. Ella podía interceder por cualquier pecado, y ninguno quedaba sin perdonar, le dijeron. Y Pierre quería creer.
—¿Eres creyente?
Una señora había estado narrando la historia de la Virgen de Luján y buscaba la manera de acercarse a ese joven. No llegaría a los treinta años, pero iba mal vestido, con la ropa limpia pero gastada, y llevaba despeinados los rulos que necesitaban de una tijera. Solo mirarlo le había recordado a su hijo, un orgulloso peón en la provincia de Buenos Aires a quien iba a ver.
Creyente. Ese era un adjetivo que nunca había pegado con su personalidad. Alguna vez, jovenzuelo, había jurado a la bandera roja con la cruz esvástica por el Führer y por Dios, una entidad que se había asegurado de hacer humanos de distintas castas para que los más elevados pudieran aprovecharse de los menores.
—¿Debo ser creyente para que la Virgen de Luján me perdone?
—Ay, muchacho. No has entendido nada. Ella no perdona, solo lleva tu petición a Dios. Él sí te perdona. ¿Acaso piensas hacer la peregrinación?
Los ojos de la vieja brillaron. Su obra de caridad del día estaba hecha si había logrado que alguien comenzara a creer.
—No lo sé. No tengo nada más que hacer…
Pierre no quería desilusionar a la mujer, pero a la vez lo atraía. Que una madre ayudara a que lo perdonaran por todo hecho y lo dejara volver a casa limpio del pasado era algo que tal vez él también merecía.
Apoyó la cabeza sobre la pared del vagón de carga donde viajaba y cerró los ojos. Como siempre, un único rostro apareció por detrás de sus párpados: Alizée. ¿Volvería a verla alguna vez?
En Punta Alta se bajó la vieja. Saludó a Pierre con un beso y lo bendijo. No se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba una muestra de amor de madre. El tren volvió a traquetear de nuevo. Él tenía un pasaje hasta Liniers. Cuando lo compró, pensó en tomar un tren y volver a Alemania. Quizás a buscar redención donde solo encontraría castigo. Pero era mejor que seguir vacío como ese último año trabajando en el puerto de San Antonio en el Golfo de San Matías.
Pero el destino parecía tener otros planes para él. Que el tren llegara a Liniers era tal vez un indicio, un signo de un Alguien más grande que lo llamaba. Un llamado que le llegaba a través de Su Madre: la Virgen de Luján.
¿De dónde nace la fe? Alizée la tenía desde niña, inculcada por las hermanas del colegio salesiano María Auxiliadora y sus abuelos que daban a los demás más de lo que tenían.
En Alemania, toda familia bien era creyente; iba a misa, se confesaba y rezaba las oraciones. Los miembros de la Juventud Hitleriana provenían de esas buenas familias. Los del ejército y las fuerzas armadas en general, también. Todos juraban lealtad al Líder y a Dios (aunque no a la Iglesia).
Por unos meses, Pierre vivió en una plaza y fue a misa todos los domingos en San Cayetano, el punto desde donde partía la peregrinación. Allí le daban alimento y le permitían bañarse.
—¿Qué haces aquí? ¿Por qué no trabajas? —Un día el sacerdote se sentó junto a él–. Eres joven y fuerte, no deberías estar desperdiciando tu vida en una plaza.
—Yo no desperdicio mi vida. Yo estoy esperando, señor cura. Espero a que sea el día de la peregrinación a Luján. —Los ojos de Pierre se anegaron en lágrimas—. Yo no quiero estar en otro lado cuando los peregrinos vayan a ver a la Virgen. Me dijeron que, por medio de Ella, Dios me puede perdonar todo. Que debo entrar a la ciudad y a la basílica de rodillas. Que solo así seré salvado.
A esta altura, Pierre ya lloraba. El sacerdote no creía que alguien tan joven pudiera tener un pecado tan grande que solo pudiera purgarlo entrando de rodillas a la Basílica de Luján.
—Hijo, no hay ningún pecado tan grande que no puedas decir en un confesionario. Ahí también, Dios perdona todo.
—¡Dios! Pero los hombres, no. ¡Ningún cura me perdonaría!
Triste y dolido, Pierre se levantó, sosteniendo su pequeño bolso en el pecho, y salió de la iglesia. Cuando el día llegó, el mismo sacerdote que celebraba la misa cada domingo se acercó a buscarlo a la plaza.
—Ven, debes comer y descansar bien. Mañana es el día de tu peregrinación, hijo mío.
Le dio de comer y lo dejó dormir en un buen colchón donado por un parroquiano. A esta altura, muchos conocían su historia y lo ayudaban como podían.
A las siete, en una mañana fresca de octubre de 1951, Pierre Noel Roux fue bendecido por el sacerdote de San Cayetano y tomó la Avenida Rivadavia, con destino a la ruta provincial 7. La carencia de alimento le había consumido los músculos que hubo tenido trabajando en el puerto. Lo que todos veían era un muchacho de mala pinta, con el cabello rubio hecho rulos y la mirada celeste que parecía a punto de llorar cada vez que la bajaba hacia la estampita de la Virgen de Luján que le regaló el cura. Pero él sentía que era un niño perdido en la multitud a quien seguía en búsqueda de su Madre.