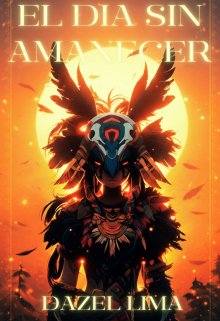El Dia Sin Amanecer
Capitulo I: El Sol de la Tierra
2 de Quecholli año 2-Acatl (1507 d.c)
El amanecer es el punto exacto donde la luz y la sombra se abrazan, representa el comienzo del día, cuando la luna debe de esconderse para que el sol comience a salir, ese es el ciclo natural de la vida, Quetzalli nunca perteneció en él. Todas las mañanas tenía la misma rutina: se levantaba antes del amanecer para observar como nace el sol cada día, solo para recordarse así misma que ella no va a provocar el final del quinto sol. Y todas las mañanas sucedía lo mismo, observaba el amanecer desde la ventana de su cuarto, a pesar de ser la primera en despertarse de su cama, era la ultima en salir de esta. Nunca se había atrevido a salir en el amanecer, siempre lo admiraba desde lejos, más nunca cerca. Era un recordatorio de lo que le faltaba, un recordatorio de que no tenía un tonalli, un simple fantasma que temía desaparecer si era iluminaba con los primeros rayos del sol. Sentía como si toda su vida tenía que estar viviendo a escondidas, siempre cautelosa de no llamar la atención, porque temía que si llamaba la demasiado atención, los dioses se darían cuenta de presencia errónea, y tratarían de eliminarla o peor aun de eliminar a todos. O al menos era la historia que le cuentan siempre los viejos ancianos, la razón por la que todos le temen y la evitan, todos temen que con su sola presencia molesten a los dioses.
Quetzalli solo podía observar de lejos el amanecer, pero no porque creía todas esas historias que siempre le contaban para asustar a otros, era por miedo propio, temía que, si ella cruzará el amanecer, se daría cuenta de lo que le faltaba, que realmente era un error en el mundo o en el peor de los casos se daría cuenta que todo era mentira, y que toda su vida ha vivido aislada siendo marginada de su propio pueblo por una simple mentira. Al menos prefería ser marginada pensando en que podría traer el fin de una era, antes de vivir marginaba por una simple mentira, sería como si todo su sufrimiento fuera en vano, su mayor miedo era descubrir la verdad y que todo lo que le habían enseñado no era nada. No se atrevía a dar el primer paso, le aterraba saber la verdad, y por eso todas las mañanas se levanta antes del amanecer observándolo fijamente por su ventana, esperando juntar la valentía suficiente para poder dar el primer paso, pero en todos estos últimos años nunca lo ha conseguido, siempre que piensa en dar el primer paso retrocede con cobardía, todo el coraje que junta al final se disuelve quedándose nuevamente como una tonta mirando solo el amanecer.
Después de lamentarse cada amanecer del día finalmente comienza con su vida diaria. Quetzalli salió de su habitación y cruzó el umbral hacia el patio central. La mañana ya había avanzado lo suficiente para que el Sol se alzara sobre los muros bajos de la casa, y cuando dio unos pasos más, la luz la alcanzó de lleno. Se detuvo allí, inmóvil, permitiendo que los rayos tibios le tocaran el rostro y los hombros descubiertos, como si el cielo la reconociera por un instante. Cerró los ojos. El aire era cálido, suave, y la brisa recorría el patio con lentitud, jugando con los pliegues de su huipil y rozando su piel con una familiaridad casi indulgente. Durante un momento, nada más existió. Solo por ese instante en verdad pudo sentir que pertenecía a este mundo, que no era un error, sino que era parte de la misma naturaleza.
—Quetzalli —la voz llegó desde el pasillo lateral, rompiendo la quietud—. La vieja Yaotl te está esperando.
Abrió los ojos. Dos trabajadores del calpulli, cargando haces de leña, la observaban con respeto contenido.
—Gracias por el aviso, cuidado con ese tronco.
Ella asintió y les agradeció con una inclinación leve de cabeza. Si su tlamatlqui (cuidadora) volvía a ver que Quetzalli llegaba impuntual otra vez la pondría a lavar ropa en el rio, debía de apresurarse si quería aprovechar este día sin hacer los labores domésticos del hogar. Pero antes debía de cerciorarse que estuviera presentable, odiaba la vieja Yaotl ver a Quetzalli tal cual como se despertó. Cuando se alejaron, dio un paso más y se detuvo frente a un barril de agua colocado junto al muro, donde la superficie quieta reflejaba el cielo… y su propio rostro. Se inclinó sobre el borde y observó su reflejo con atención. Su cabello, oscuro y rebelde, se enredaba en mechones imposibles de dominar. Suspiró. Alzó las manos e intentó peinarlo con los dedos, separándolo, aplacándolo, pero el cabello se resistía, volviendo a cerrarse sobre sí mismo en suaves espirales. Frunció el ceño, frustrada. Siempre era así. Siempre luchaba un poco más.
—Otra rareza —murmuró para sí.
La mayoría en Moyotlan llevaba el cabello liso, dócil, obediente. El suyo no. Nunca lo había sido, otra rareza más a su lista que parecía no terminar. Finalmente, hundió las manos en el agua fresca y las pasó por su cabeza, empapando los rizos hasta que cedieron lo suficiente para quedar sujetos contra su cuero cabelludo. El reflejo tembló, distorsionado, y Quetzalli apartó la mirada. Se ajustó el huipil con un gesto automático y echó a correr hacia el interior de la casa. El aire cambiaba al cruzar el umbral. El aroma del copal y del maíz cocido reemplazaba al sol abierto del patio. Las paredes de adobe guardaban la frescura de la sombra, y el murmullo lejano de la ciudad quedaba atrás. Allí dentro, el fuego del hogar ardía con constancia, el altar doméstico permanecía intacto y cada objeto ocupaba su lugar exacto. Era un espacio ordenado, silencioso, vigilante. Quetzalli atravesó el pasillo estrecho que conducía a la cocina, dejando atrás el patio bañado de luz. Allí, el techo descendía un poco más y las paredes de adobe, blanqueadas con cal, conservaban la frescura de la sombra. La cocina era el espacio más vivo de la casa y, al mismo tiempo, el más antiguo. El suelo de tierra apisonada estaba barrido con cuidado; contra una de las paredes descansaba el comal de barro ennegrecido por el uso, sostenido sobre tres piedras que resguardaban el fuego bajo su vientre. A un lado, vasijas de barro alineadas contenían maíz, frijol y chile seco, y sobre un banco bajo reposaba el metate, liso por los años, junto al metlapil gastado por incontables madrugadas de molienda.