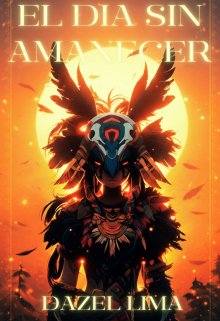El Dia Sin Amanecer
Capitulo 3: Bajo la Misma Mirada
Al salir de su casa lo primero que pudo observar fue el sol que se encontraba en su punto más alto, evitaba salir cuando el sol estaba en el cielo, es como si una parte de ella también se quisiera esconder de los ojos de los dioses, como si temiera que pudieran desaparecerla al verla. Dejo de un lado esos pensamientos, comenzaron a cruzar los senderos estrechos que bordeaban la zona periférica del calpulli de Moyotlan. Sabía que el recorrido sería largo debido a que su casa se encuentra en una de las zonas más alejada del calpulli, Quetzalli sabía que no era solo por su propia privacidad. Vivían lejos para que el resto del calpulli pudiera sentirse más cómodo para que verla menos hiciera más fácil fingir que no existía. Mientras caminaban, la tierra bajo sus sandalias se volvía más firme, mejor apisonada por el paso constante. A su alrededor, las viviendas comenzaban a multiplicarse: casas rectangulares de adobe y piedra, con techos bajos de vigas y paja, todas parecidas entre sí, alineadas con una precisión que hablaba de orden más que de gusto. No había adornos innecesarios. Cada hogar parecía cumplir una función antes que expresar una identidad.
Los canales secundarios se abrían paso entre las construcciones como venas tranquilas. El agua corría lenta, reflejando el cielo despejado y las sombras de quienes cruzaban los puentes estrechos de madera. Algunas mujeres lavaban jícaras y telas a la orilla, otras conversaban en voz baja mientras molían maíz. Los hombres cargaban haces de leña o redes de pesca húmedas, avanzando con la costumbre grabada en el cuerpo. Los niños corrían descalzos, ajenos aún a las miradas que más tarde aprenderían a reconocer. El aire era cálido, pero no pesado. La brisa del lago suavizaba el sol, trayendo consigo el olor del agua, del lodo húmedo y de las plantas que crecían en los bordes: carrizos altos, tulares que se mecían con el viento, flores pequeñas de colores pálidos que brotaban entre la hierba. A lo lejos, los cerros enmarcaban la ciudad como testigos antiguos, inmóviles.
A cada paso, Moyotlan quedaba atrás y Tenochtitlan se abría ante ellos. Las casas se volvían más numerosas, los canales más anchos, los caminos más transitados. Quetzalli sentía ese cambio como una presión suave en el pecho, una certeza conocida: cuanto más se adentraba en la ciudad, menos invisible se volvía. Las miradas comenzaban a llegar. Algunas se desviaban de inmediato; otras se quedaban un segundo más de lo necesario. No había palabras, ni gestos abiertos de rechazo. Solo ese movimiento casi imperceptible de cuerpos que se hacían a un lado, de conversaciones que bajaban de volumen al verla pasar. Como si mantenerla lejos —del hogar, del centro, del bullicio— hiciera más fácil ignorar lo que representaba. Caminó junto a Izel sin decir nada, sintiendo el contraste. A él lo saludaban con la cabeza, con sonrisas breves, con esa familiaridad que nace del reconocimiento. A ella la atravesaban con los ojos y luego la dejaban atrás. Tenochtitlan despertaba por completo mientras avanzaban, viva, ordenada, indiferente. Y Quetzalli comprendió, una vez más, que la ciudad estaba hecha para sostener a todos… pero no para aceptar a cualquiera. Aún no habían llegado al mercado. Y ya podía sentir que la ciudad la estaba observando.
Continuaron avanzando, y mientras sus pasos los llevaban cada vez más hacia el corazón de la ciudad, Quetzalli pensó en el lugar del que venía, en como a veces deseaba separarse de todo esto, irse del calpulli, pero sabía que el calpulli era demasiado importante como para dejarlo. El calpulli no era solo un conjunto de casas. Era una unidad viva, era todo una comunidad, cada familia pertenecía a uno desde el nacimiento, y ese vínculo marcaba quién eras, dónde vivías y a quién respondías. No importaba cuán lejos estuviera tu casa del centro o cuán respetado fueras fuera de sus límites: el calpulli era tu raíz, y también tu frontera. En Moyotlan, como en los demás calpulli de Tenochtitlan, la gente se organizaba por parentesco y oficio. Había familias dedicadas al cultivo en las chinampas, otras a la pesca, a la alfarería, al tejido o al comercio menor. Cada grupo conocía su función y la repetía generación tras generación, sosteniendo el equilibrio que permitía que la ciudad existiera.
El calpulli se dividía en zonas claras: las áreas de vivienda, los espacios comunales, los terrenos de cultivo asignados y los lugares sagrados. Nada estaba puesto al azar. Incluso las casas más apartadas —como la suya— tenían un sitio definido, aunque ese sitio sirviera más para mantener la distancia que para ofrecer resguardo. La autoridad no recaía en una sola persona. Estaba repartida entre los ancianos del calpulli, hombres y mujeres que habían vivido lo suficiente como para conocer el peso de las decisiones. Ellos formaban un consejo silencioso, respetado más por la costumbre que por la fuerza. No gobernaban con órdenes tajantes, sino con acuerdos, recordando siempre lo que había funcionado antes y lo que no debía repetirse. Por debajo de ellos, el trabajo se organizaba de forma colectiva. Cada familia aportaba lo que podía y recibía lo necesario para subsistir. Los días estaban marcados por labores comunes, por turnos en los canales, por el mantenimiento de los caminos y por la preparación de las fiestas rituales. Nadie trabajaba solo; nadie prosperaba sin que el resto lo notara.
Cada calpulli tenía también su templo local, más pequeño que los grandes recintos del centro, pero no menos importante. Allí se realizaban los rituales cotidianos, las ofrendas menores, las peticiones simples. Era un espacio cercano, casi doméstico, donde los dioses se sentían más próximos… y donde los errores también se notaban con mayor facilidad. La educación formaba parte de esa estructura. Los niños acudían al telpochcalli o al calmécac, según su linaje y su destino, aprendiendo desde temprano que su vida no les pertenecía solo a ellos. Quetzalli sabía bien que esas escuelas no solo enseñaban disciplina y conocimiento, sino obediencia al orden establecido. No todos eran mirados de la misma manera dentro de sus muros. Mientras caminaban, todo aquello se desplegaba ante sus ojos como una red invisible. El calpulli protegía, sí, pero también juzgaba. Daba identidad, pero exigía conformidad. Y cuando alguien no encajaba del todo, no hacía falta expulsarlo: bastaba con empujarlo poco a poco hacia los márgenes.