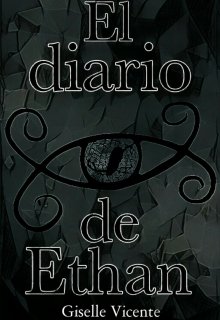El diario de Ethan (híbridos 0.1)
Día 3
Ayer tuve que dejar de escribir porque mi esposa no dejaba de observarme raro, como si sospechase lo que estoy haciendo.
Primero no entendía el porqué, hasta que me di cuenta. El primer día escribí en mi oficina, y ayer lo hice en el comedor. Ella se dio cuenta de que no estaba siguiendo la rutina preestablecida, de que había cambiado algo. Aunque haya sido tan solo una cosa.
Por eso decidí esconder mejor mi “diario”. Encontré un hoyo en la pared del sótano, bajo las escaleras, que estaba tapado por un ladrillo suelto. Nadie más sabe que está ahí.
Hoy regresé a mi oficina.
Continuaré con la historia donde la dejé ayer.
Esa tarde ya teníamos todo preparado. Solo esperábamos el momento justo.
A las seis en punto, mamá me dijo que estuviera listo. Era el momento. Nos acercamos en silencio a la puerta y nos pusimos las mochilas a la espalda. Ella tenía un arma en la mano derecha, y dos bolsos grandes en la espalda. Uno con comida, agua y ropa y el otro… que tenía armas. Suvenires. Como me había dicho el día anterior.
—A la de tres. —Me dijo y empezó a hacer el conteo con los dedos.
Uno.
Dos.
Tres.
Abrió la puerta de a poco, mientras yo aguantaba la respiración.
Nada.
Salimos despacio al pasillo; era peor de lo que imaginaba.
Parecía una película de terror de esas viejas. Había sangre por todos lados. En el piso, en las paredes y hasta en el techo. Había restos humanos irreconocibles, retazos de ropa y cabellos… quizás las partes que no les gustaron a los híbridos.
Era una masacre.
Hice lo posible por ignorarlo todo, y solo seguí ciegamente a mi madre a través de ese edificio que solía llamar hogar, y que en ese momento lucía como mis peores pesadillas. Ya habría tiempo para pensar en eso más tarde, me dije.
Bajamos un piso, otro (vivíamos en el séptimo). Cada uno peor que el anterior. Había más signos de violencia y sangre, nos acercábamos al clímax del asunto y sentía demasiado terror para hacer algo que no fuera caminar detrás de mamá. Algunos sobrevivientes de la marcha habían intentado buscar refugio ahí, pero por lo que parecía no lo lograron. Restos de muebles que podrían haber funcionado como barricada improvisada languidecían frente a la soledad escalofriante de la muerte.
Creo que vomité al menos una vez antes de llegar a la salida. El olor era lo peor de todo. No podías cerrar los ojos ante el olor. Solo había que aguantarlo.
Al fin llegamos a la planta baja. Ya casi alcanzábamos la puerta trasera, la de emergencias, una puerta blanca de una sola hoja, grande, con el característico cartel verde sobre ella. Yo sonreía aliviado. Ya casi.
Nos acercamos despacio hasta la puerta, con el corazón en la boca.
Demasiado fácil.
Centímetros nos separaban de la salida, cuando un híbrido saltó desde algún lugar en el techo, parándose entre nosotros y la puerta.
Los habíamos subestimado.
Era una trampa.
Era una puta trampa.