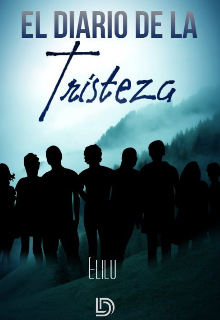El diario de la tristeza
Accidente.
Ese día había salido de trabajar a las once de la noche, hambriento, cansado y con sueño. Quince horas de trabajo sin descanso me había dejado agotado. Caminaba a casa mientras pensaba qué llevarle a mis pequeños para que pudieran comer algo antes de dormir; la culpa por no tener dinero suficiente para que mis dos angelitos no pasaran malos momentos por necesidades me mataba, junto a todo el estrés producido por toda una semana sin descanso ni tiempo suficiente para dormir como debía.
Logré ver una panadería en la siguiente calle, el delicioso olor incrementó y me llamó como un imán al metal. <<A ellos les encantara>>, pensaba. La ilusión de ver a mis pequeñas criaturas felices con grandes sonrisas en sus rostros de angelitos, devorando la comida, me hacía feliz.
Ya casi llegaba, solo debía cruzar al otro lado de la calle. Mi emoción era grande, tan grande que no me permitió divisar el gran camión que iba cruzando e impactó mi cuerpo, lanzándolo a la fría carretera.
Dicen que los muertos no sienten, que ya no son conscientes de nada, pero sentí que mi corazón era exprimido al momento que vi a mi esposa y mis pequeños, destrozados llorando junto al ataúd donde reposaba lo que quedaba de mi cuerpo inerte.
Después de la muerte sí hay algo, y después de la mía solo hubo un pensamiento: ¿Qué comerán mis niños?
Es lo que me mata cada día, a pesar de ya estar muerto.
#19556 en Otros
#5633 en Relatos cortos
#2684 en Aventura
tristeza muertes y catastrofe, abandono traiciones y sufrimiento
Editado: 16.09.2021