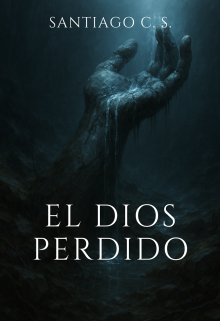El Dios perdido
Parte 2
Seguía viviendo gente por los alrededores, pero no acudían a él. Estaba solo, encerrado con sus pensamientos y no hacía otra cosa que no fuera pensar.
El olor de la bosta, el ruido de los niños, el martilleo de la forja. Participar en todo aquello había sido hermoso. Fueron buenos tiempos. Tiempos en los que jamás se planteó su identidad más allá de su función, pero ahora comprendía el potencial que aquellas personas tenían encerrado dentro de sí: uno que abarcaba tanto la mayor de las grandezas como las más grandes barbaridades.
Y él, en su celda, aprehendiendo la diferencia fundamental entre ambas razas, reflexionaba si estaba dispuesto a creer en ellos o no, cuando la vida volvió a ponerlo a prueba.
Un rayo de luz plateada atravesó la oscuridad y una moneda rodó a sus pies.
De inmediato, dos dedos de agua se alzaron sobre el barro del fondo, pero ningún cubo apareció para pedirle nada. En cambio, llegaron a él las vibraciones de una petición susurrada en voz queda. Como el sacerdote de voz profunda que sabe dónde colocarse en su templo, o el actor que conoce del anfiteatro el punto de mayor reverberación.
Él solo tenía que escuchar, y lo hizo. No distinguió las palabras, pero sintió el dolor y la pena por una madre que no podía levantarse de la cama y para la que no había esperanza.
Escuchó cómo el llanto contenido se convertía en respiración trabajosa y luego en leves gemidos puntuales debido a la dolorida garganta.
Finalmente, unos pasos empezaron a alejarse, y él decidió salir de su lacerante y amargo letargo para seguirlos, ya que por primera vez alguien lo requería fuera de allí.
Atravesó el terreno siguiendo la estela de lágrimas de aquella que, en su desesperación y sin saberlo, había conseguido sacarlo de su sopor.
Todo lo que le rodeaba se difuminaba en una neblina, a menos que él hiciera el esfuerzo de aclararla mediante su voluntad. Pero en ese momento nada de aquello le interesaba.
Llegó a la puerta de una vivienda y, todavía atraído por una congoja que le convulsionaba el pecho, empezó a rodearla hasta dar con una ventana desde la cual pudo ver el interior.
Vio a la persona que lo había invocado a los pies de una cama donde yacía su madre enferma.
Él aún no lo comprendía, pero la capacidad de percepción de su gente abarcaba más allá de los sentidos, y así fue que se hizo cargo tanto del hedor a muerte de aquella habitación como del intento de la hija por ocultar su dolor.
Sintió, más que vio, de qué manera la angustia era empujada profundamente hacia abajo mientras se solapaba con una mezcolanza de cariño, esperanza y un intento de humor, que servía de combustible para las dos primeras.
También se vio asaltado por los sentimientos de la madre y se maravilló de cómo resonaban poco a poco con los de su hija hasta estar ambas en sintonía.
La relación existente entre la simplicidad de los hechos, la complejidad de las emociones y la ilusión de las personas le hizo creer en el género humano. Por lo cual, y a riesgo de consumirse y desaparecer, apoyó una mano en el cristal de la ventana y entregó todo lo que tenía, sintiendo que se vaciaba como una tinaja rota.
Cuando se despertó, estaba de nuevo en el pozo. Débil. Pero no le importaba, ya que volvía a sentir una emoción que llevaba tiempo sin manifestarse: satisfacción.
No sabía si había conseguido curar a la mujer, pero estaba complacido de haberlo intentado. Por dar un paso y demostrar determinación, por lo que se levantó y volvió a acudir a la casa.
Durante el camino pensó en cómo se abría un nuevo abanico de oportunidades, en que podría volver a sentirse útil y en la enorme cantidad de bien que haría si conseguía llevar a aquellas personas hacia su pozo.
Dada su debilidad, no podía ir demasiado rápido, pero apenas lo notaba, pues sus esperanzas daban alas a sus pies y así, pensó, soñó y construyó enormes castillos en su mente, que se mantuvieron intactos hasta llegar de nuevo a la ventana.
Allí, todo se derrumbó.
La madre se había recuperado, ya sin los sudores ni el tono apagado de la enfermedad, pero estaba de rodillas acunando el cuerpo yermo de su hija.
Las emociones que lo asediaron desde la habitación eran demasiadas. Caóticas y abrumadoras: desconsuelo, desesperación y la presión que se instala en el pecho cuando no ves una salida.
Lo que él sintió fue un horror que lo devolvió al fuego y a la ceniza. Donde solo cabía una pregunta: ¿por qué?
Y mientras se la hacía, otra moneda cayó a sus pies.