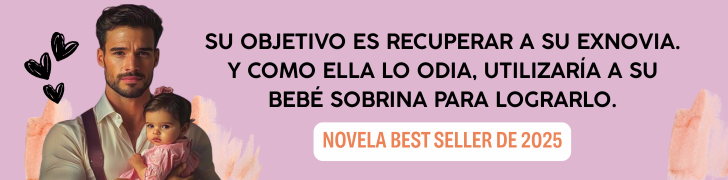El Diputado Fiel
La culpa
Capítulo III
Cuando Luis Alberto entró en el portal de su casa no fue capaz ni de ver al portero, tal era su estado de extravío. No solo se habían esfumado sus esperanzas de verse restituido en su dignidad profesional, sino que tampoco había obtenido explicación alguna, lo que aumentaba la nebulosa de su ánimo y le hacía caminar como si fuera un muerto viviente, ausente y desencajado.
Mientras subía en el ascensor se fue aflojando el nudo de la corbata. En su frente se mezclaban gotas de sudor con algunas de lluvia que caían de su hermosa cabellera mojada. Ni se había percatado de que había conducido su moto bajo la lluvia ni de que no se había puesto el casco. Si no fuera por la magnífica hechura de su traje, que incluso en tan lamentables condiciones lucía espléndido, se le hubiera podido confundir con un mendigo, eso sí, de nuevo cuño, de los que lo han tenido todo y se han quedado sin nada.
Su mujer le miró con rabia. No había ni un atisbo de piedad en sus ojos maquillados, solo desprecio acusador. Se dejó caer en el sofá Chester de cuero bien apretado y se sirvió un buen vaso del whisky más caro que encontró en su extensa licorería. Su mente se iba diluyendo en el dorado líquido de forma irremediable, pero aún tuvo un atisbo de lucidez para percibir el trasiego de Patricia. Su esposa iba y venía por el pasillo transportando todo tipo de objetos. A pesar del mareo creciente, consiguió levantarse y caminar titubeante hacia la habitación. Allí la encontró afanándose en cerrar una maleta atiborrada con el clásico procedimiento de sentarse sobre ella. Sus carnes magras de barbie geriátrica no hacían gran cosa, pero su furia desatada fue suficiente para deslizar la cremallera.
—¡Qué está pasando aquí! —exclamó un Luis Alberto que no daba crédito a lo que veía.
—Tu hija y yo nos vamos a pasar el fin de semana a la casa de la sierra —respondió Patricia—. Cuando volvamos espero que ya no estés aquí.
—Pero…
El diputado recibió el golpe como si no fuera para él. No podía creer lo que estaba sucediendo, incluso llegó a esbozar una media sonrisa de regocijo cual espectador de una comedia de enredo que aprecia las buenas cualidades interpretativas de la actriz.
—No hay peros que valgan. No te soporto más —sentenció la mujer sin dejar de hacer el equipaje—. Esto se ha acabado y tú lo sabes. A partir de ahora solo hablaremos en presencia de un abogado.
Dicho lo cual la señora se dio media vuelta y salió arrastrando la maleta y zarandeando sobre el ángulo de su codo izquierdo un coqueto neceser de una marca muy prestigiosa. En la habitación dejó la estela de un perfume carísimo y veinte años de vida marital.
Las palabras se quedaron colgadas de su boca sin llegar a salir. No supo qué decir, así que el silencio se impuso por sí mismo, sin preguntar a nadie. A Luis Alberto se le multiplicaban los frentes y se preguntó qué había hecho él para merecer esto. Para esta espinosa cuestión se le ocurrían algunas respuestas, pero no encontró ninguna que resolviera el problema de por qué ocurría todo a la vez, sin darle tregua. En la espesura de su mente no había un sendero por el que discurriera un pensamiento esclarecedor, ni siquiera la meridiana idea de formular una concatenación de los hechos. ¿Su mujer se había largado porque empezaba a ser un apestado? Nada de eso. Su sagacidad no daba para tanto y su orgullo tampoco. Todavía no se veía a sí mismo con tan malos ojos.
Se le ocurrió pensar a destiempo, cuando ya su mujer estaba fuera, que podría tratarse de una aventura, pero enseguida desechó esa posibilidad, su vanidad no se lo permitía. Estaba muy seguro de que en el corazón de su esposa solo mandaba él, de que había sido y era todavía su único amor. Recordó su noviazgo de años, la espera entre deseos insatisfechos y promesas aplazadas. Rememoró el día feliz de aquel baile de puesta de largo, el clásico evento que todavía estaba de moda en la pequeña ciudad que les vio nacer. Ella era la hija del notario, un señor muy reconocido, de verbo fácil y largos tentáculos que en su día habían llegado hasta un ministro de Gobernación y varios Generales de División. Él, en cambio, era el hijo de un camarero que se quitaba el pan de la boca para pagar las cuotas del Casino. Su padre se pasó la vida tras la barra de un bar sirviendo cafés y buscando la manera de promocionar a su chaval, a su manera, claro está, lo que incluía alguna recomendación para estudiar en los Salesianos con beca, ser admitido en todas las organizaciones juveniles que aún subsistían en las postrimerías del Régimen o asistir a campamentos y ejercicios espirituales sin que se notara demasiado su condición de asistido.
No recuerda cuándo vio a Patricia por primera vez, no es una mujer capaz de marcar a fuego su presencia en la retina de los demás y dejarla para siempre en la memoria, pero sí ha quedado bastante fresco en su mente el momento en que se decidió a estrechar un cerco en torno a la hija del notario. Fue una noche en uno de los primeros pubs que se abrieron en la ciudad, cuando celebraban el cumpleaños de Alfonsito, el más pijo de sus amigos, y eso que todos lo eran. Habían dejado en el perchero sus abrigos austriacos tan de moda y avanzaban por el suelo enmoquetado con sus zapatos castellanos bien lustrados. Se sentaron aflojando las perneras de sus exclusivos pantalones de pinzas y llamaron al camarero por su nombre como quien se dirige a la criada de toda la vida. A Luis Alberto no le incomodaban estas actitudes de señorito bien entrenado, ni siquiera si por su cabeza pasaba la sañosa imagen de su padre sirviendo mesas en el bar donde trabajaba. Él era uno más y sus amigos habían acabado por aceptarlo de buen grado, incluso si le deslizaban alguna invitación más de las acordadas, todo formaba parte de las transacciones amistosas nunca explicitadas.
Entre risas provocadas por alguna bravuconada de machitos incipientes que se solazan a costa de narraciones subidas de tono, Alfonsito se puso serio de repente. Levantó su vaso largo a modo de brindis amagado mirando a los ojos de Luis Alberto con fijeza un poco beoda, como si su mente necesitara de más tiempo del necesario para procesar la imagen que tenía delante. Todos aguardaron sus palabras, que no terminaban de brotar, bloqueadas por los efectos del alcohol. Finalmente habló cual oráculo:
Editado: 05.12.2019