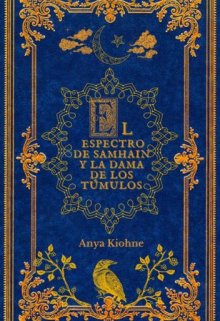El espectro de Samhain y la dama de los túmulos
Capítulo XXIV
Frío, hacía mucho frío.
Sus dedos estaban congelados, su cuerpo completamente entumecido y permanecía en posición fetal. El interior de la cueva era húmedo y mullido por el musgo. Ya ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaba atrapado allí, entre la hiedra y la hierba rastrera. Las gotas de lluvia caían de forma constante, goteo tras goteo, copiosamente. Se arrastró lentamente entre las rocas cubiertas de limo, mientras breves destellos de un sueño pasaban por su mente. La suave y entrecortada voz de su madre resonaba:
—Mi niño, duermes tan bien porque sabes que te amo. Mamá cuidará de ti hasta que despiertes.
Jian se había ido hacía unos momentos; había mencionado que iría a buscar enseres y unas alforjas que necesitarían en el camino. Aseguró que no tardaría, pero Dorian se sintió traicionado al notar que la espera se prolongaba, y llegó a pensar que lo habían abandonado allí, destinado a morir en soledad.
Su garganta estaba adolorida y se sentía muy seca.
Se levantó con dificultad y se sentó en cuclillas en el suelo, cruzando los brazos sobre sus rodillas.
El suelo seguía frío...
Tuvo un repentino pensamiento, un déjà vu; la situación en la que se encontraba solo en un día gélido le resultaba familiar.
Ya había estado así antes, hace mucho tiempo, en el invierno de 1885.
Era un niño pequeño de siete años en aquel entonces; habían pasado varios años desde que su padre había desaparecido y su madre se había hecho cargo de él. La tía Beatrice y su familia habían salido de viaje, así que no había quien ayudara a su madre durante unas semanas. Ella tenía que presentar un examen importante y no tenía con quién dejarlo. Así que, a regañadientes y tragándose su orgullo, tuvo que acudir a la casa de sus suegros.
El camino hacia la casa de los Kingsleigh resultó un tanto lento debido al suelo helado y a la nieve que caía sin cesar.
Dorian aún recordaba el desolador paisaje nevado, donde la blancura parecía absorber la vitalidad de toda la ciudad y dejarlo todo inerte.
Era la triste visión de un infierno blanco.
Cuando los sirvientes abrieron la puerta, ambos estaban de pie mirándola fijamente; su madre apretó fuerte su mano. Aún con las manoplas de lana, podía sentir cómo la calidez de la piel de su madre se filtraba a través de sus guantes de terciopelo.
Dorian tragó saliva y se ocultó más entre las faldas de su madre.
—Señor y señora Kingsleigh —dijo su madre—, en verdad siento molestarlos a esta hora, pero necesito ayuda con su nieto... Tengo un compromiso muy importante y necesito que lo cuiden solo por un par de horas... Saben que es un niño muy tranquilo, así que no les causará problemas.
—Antes de traer un niño al mundo debiste pensarlo mejor, ahora debes atenerte a las consecuencias y hacerte responsable tú sola —repuso con frialdad la señora Kingsleigh. Inmediatamente después, Sylvia Etheldred Kingsleigh hizo una notable mueca de disgusto y le cerró la puerta en la cara, a pesar de que Lilian se había humillado al suplicar casi de rodillas que cuidara de su nieto durante un par de horas.
Poco después, su abuelo intervino y recibió a Dorian. A diferencia de su esposa, su abuelo tenía un carácter afable, lo que a veces lo llevaba a preguntarse cómo dos personas con personalidades tan dispares podían haberse casado.
Cyril Leland Kingsleigh era un hombre alto, de ojos pardos y cabello castaño corto veteado de canas. Siempre vestía de forma impecable pero sencilla, nunca extravagante. Su bigote estaba bien recortado y su barba completa, bien cuidada.
Con el tiempo, descubrió que el matrimonio de sus abuelos había sido arreglado, algo bastante común entre la gente acaudalada, y sintió lástima por su padre. A diferencia de ellos, sus padres se habían casado por amor, no como un negocio. Siguió a su abuelo hasta la sala de la casa señorial, donde el señor Kingsleigh lo hizo sentarse en su regazo para leerle un libro de cuentos de hadas.
—...Esa noche, cuando el pequeño Kay llegó a casa y estaba a punto de acostarse, se subió a la silla junto a la ventana y miró por la mirilla. Caían algunos copos de nieve, y el más grande de todos se posó en el borde de una de las jardineras. Este copo se hizo cada vez más grande, hasta que finalmente se transformó en una mujer vestida con una gasa blanca finísima que parecía hecha de millones de copos con forma de estrella. Era hermosa y grácil, pero relucía como el hielo, hielo reluciente. A pesar de todo, estaba viva, y sus ojos brillaban como dos estrellas brillantes, pero en ellos no había descanso ni paz ...—Cyril sonrió al ver como los ojos de su nieto se abrían con asombro al escuchar la descripción.
Todo estaba bien, hasta que de repente el mayordomo llamó a su abuelo porque había llegado una visita importante y tuvo que salir. Entonces se quedó con su abuela. Su abuela debió de haber sido una belleza en su juventud; sus cabellos eran rubios pálidos y sus ojos eran grises. Pero a Dorian, su aspecto y frivolidad le recordaban más a la villana del cuento que su abuelo le había leído momentos atrás, "La Reina de las Nieves".
Ella lo ignoró, pasando de largo frente a él, y le pidió a su doncella que lo vigilase mientras ella iba a tomarse un tónico fuerte para el dolor de cabeza. La doncella era tan desagradable como su abuela; lo miraba de manera despectiva, pidiéndole que jugara solo en silencio y que no tocara ninguna de las antigüedades de la familia.
Dorian obedeció y se sentó en la alfombra para jugar con dos soldaditos de plomo, con fusiles de ébano bajo el brazo. Con gran interés, simuló una batalla en la que ambos bandos se enfrentaban en una lucha encarnizada y, con la boca, imitó el sonido de los disparos.
El repentino estruendo de la porcelana rota capturó su atención. Su abuela se acercó a donde él estaba jugando y lo empujó.
Aterrado, no se atrevió a mirarla a los ojos, pero fue testigo de que tenía fragmentos de porcelana incrustados en su mano, de donde brotaban hilos de sangre; sin embargo, ella parecía ajena al dolor. Dorian cayó de bruces en el piso de mármol, mientras su abuela le arrebataba sus preciados juguetes de las manos para luego arrojarlos por la ventana.