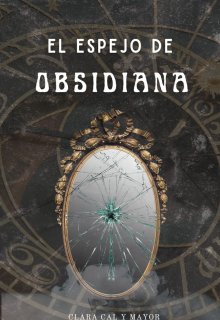El espejo de obsidiana
Capítulo 12
Regresó justo al momento en que Yoltic entraba en Tenochtitlan, con el talego en la espalda y su vestimenta usual. Al otro lado, en una de las esquinas del palacio, aguardaba Tlacaélel. Sonreía con discreción y agrado. Al parecer, su pasado había solucionado los conflictos en Coyoacán y volvía victorioso.
Yoltic caminó hasta la entrada del palacio e hizo una profunda reverencia. Con un gesto de mano, Tlacaélel le indicó seguirlo. Dentro del palacio tomaron los pasillos menos transitados hasta llegar a uno de los salones al fondo.
—Tenerte de vuelta aquí es un triunfo, habla bien de tu pericia y de mi atino al encomendarte una misión tan delicada.
Tlacaélel se sentó en el equipal lejano del salón. Aquí dentro, los ruidos cotidianos del palacio estaban tan lejanos que parecían estar totalmente aislados. No era de sorprender que Tlacaélel escogiera este sitio para sus reuniones clandestinas.
—No soy digno de sus palabras, mi señor, únicamente cumplía con mis deberes —respondió Yoltic inclinando la cabeza. Su rostro y mirada eran de nuevo estoicos, inescrutables; la flama de vida que portó en Neltiliztitlan se había apagado por completo—. ¿Recibió mis reportes?
—Sí. Fue astuto de tu parte emplear como mensajero a uno de nuestros enemigos. Pocos aquí se dignan a siquiera mirarlos, mucho menos sospechan que puedan estar haciendo algo de importancia. No obstante —clavó la mirada en Yoltic—, ¿qué hubiese ocurrido si el esclavo hubiese decidido traicionarte y regresar de vuelta a su ciudad? O, peor aún, ¿dar aviso a nuestros enemigos de nuestros asuntos?
—Yo mismo hubiera ido en su búsqueda para degollarlo al instante.
—¿Tú? Qué idea tan ingenua y absurda.
Tlacaélel sonrió con malicia. Yoltic se ruborizó ligeramente ante el sarcasmo y desdén de sus palabras. Logró contener su enojo y permanecer en silencio.
—Tienes numerosas virtudes, mas entre tus defectos se encuentra uno muy grave: no tienes ni habilidades, ni entrenamiento como guerrero, ¿cómo someterías a un esclavo cuyo mérito fue destacarse en combate? Agradece a los reverenciados dioses su compasión de evitar un mal en esta ocasión. En el futuro espero más prudencia de tu parte.
—Por supuesto, mi señor, mi corazón se alivia al escuchar su perdón.
—Suficiente charla al respecto. Me debes todavía el reporte final de tu encomienda. Dime, ¿cómo lograste expulsar a los rebeldes, seguidores de los viejos códices, de nuestros dominios?
Ahora que conocía la verdad, escuchó entretenido el relato que hizo su pasado a Tlacaélel. Se trataba de una artimaña muy bien elaborada entre la guardiana de Coyoacán y él para asegurar el triunfo de Neltiliztitlan. Con toda la inteligencia y astucia de Tlacaélel, su plan había estado tan bien elaborado, que era imposible dudar de su veracidad.
Entre más descubría de su historia, más orgullo sentía de Yoltic y del valor que exhibía diariamente. La afinidad que ya sentía con la antigua ciudad de Quetzalcóatl, le hacía estar convencido de que era correcto apostar a su favor.
—El rencor de los rebeldes contra nosotros, ¿los llevará a envenenar a los pueblos vecinos y a idear un plan para lanzar un nuevo ataque desde otra población?
—Sería imposible. Yo personalmente he corroborado la muerte de sus principales dirigentes y me he asegurado de que la conversión del resto fuera cierta. Los indignos fueron eliminados, sus mentiras olvidadas y sus códices incinerados.
—¿Tenían consigo códices?
Tlacaélel tensó las manos en un arranque de rabia.
—Pocos, mi señor, pero ahora ya no existen.
—El problema no es si destruiste los códices de esos rebeldes o no, sino que aún existan códices en algún sitio. El problema, Yoltic, es precisamente el sitio de donde emergieron esos códices.
Este último comentario lo alarmó. Elena tenía razón: Tlacaélel sabía algo de la existencia de Neltiliztitlan, ¡de seguro el espía le había dicho! Quizá no tenía toda la información sobre la ciudad, pero era cuestión de tiempo antes de que organizaran un ataque y su visión se materializara.
—Mi señor…usted sabe…es posible que fueran códices coyoacanos, escondidos tras la llegada de nuestro ejército…
El rostro de Yoltic dejó entrever un ligero atisbo de alteración.
—Sean locales, sean de otro sitio, debemos destruirlos todos lo más pronto posible. Nuestros dioses no son misericordiosos, y no son conocidos por su paciencia. Te lo advierto, no serán benévolos con aquellos que se interpongan en su camino.
—Lo sé, señor. Si lo he ofendido, le suplico me castigue.
—No será necesario; obtuviste un triunfo, eso es lo importante. Antes del fin de las cosechas nos liberaremos de los antiguos códices y todas sus mentiras.
—Agradezco su confianza.
—Eso es todo. Mañana debes reasumir tus labores y por la tarde presentarte a las ceremonias de las fechas.
Tras la partida del cihuacóatl, Yoltic esperó unos minutos antes de salir para evitar sospechas. Desde el plano espiritual, José Leonardo lo observó aprehensivamente. Poco a poco entendía mejor su vida como mexica y era impensable que alguien tan devoto como su pasado sería incapaz de incumplir su misión vital. Tenía la fuerte corazonada de que la única razón por la que había quedado inconclusa, era porque el traidor lo había entregado a Tlacaélel. Solo pensar en el castigo por traición lo sacudió con un escalofrío. Tenían que encontrar y exponer al traidor.
Editado: 18.08.2024