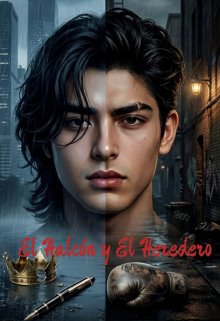El Halcón y el Heredero
Capítulo 11. El origen de la cicatriz y El surgimiento del Halcón
En la habitación de Jae-won en Seúl, la luz de la mañana entraba suavemente, filtrada por las persianas automáticas que se levantaban con un zumbido casi imperceptible.
Daniel despertó sintiendo la suavidad obscena de las sábanas de seda contra su piel. Se sentó en la cama, todavía desorientado por el lujo excesivo. Por primera vez en años, no escuchaba el canto de los gallos, ni el murmullo de los tractores arrancando en Goseong. Escuchaba el silencio caro de Seúl, ese silencio que solo el dinero puede comprar.
Se levantó y caminó descalzo hacia el espejo del baño, un cristal inmenso e impecable. Se miró, pasó un dedo por la cicatriz de su ceja.
Esa marca no se la había hecho un enemigo. Se la había hecho su único amigo.
La mente de Daniel viajó al pasado.
(Transición al Flashback: Incheon, hace cinco años.)
Daniel tenía 12 años. Era un niño flaco, con la mirada clavada en el suelo. Vivía con una tía que, aunque le daba un techo sobre su cabeza y un plato de arroz, nunca le dio calor.
La casa siempre era un hervidero de gente: sus primos, su tía con su marido, la cuñada con sus propios hijos que venían de visita a cada rato. Pero para Daniel, aquello era un desierto.
— Quítate de ahí, estorbas —le escupía su tía cuando pasaba la escoba, barriendo agresivamente cerca de sus pies como si él fuera basura que se negaba a salir—. Ya es bastante difícil mantener a mis propios hijos como para tener que cargar contigo también.
Ella se detuvo un segundo para mirarlo con asco, secándose el sudor de la frente.
— Ese extranjero... el inútil de tu padre debería estar criándote, no yo. Si tan solo hubiera sido un hombre decente en lugar de huir a su país y abandonar a la pobre Sun-hee y a ti a su suerte.
El abandono de su padre y la muerte de su madre habían dejado a Daniel no solo solo, sino hueco. Se sentía como un fantasma en su propia vida, un estorbo administrativo que nadie quería corregir. Ese frío en el pecho se convirtió en un agujero negro que devoraba cualquier esperanza... hasta que llegó la rabia para llenarlo.
Un día, un chico llamado Hyun se mudó a la casa de al lado.
Hyun era de su edad, pero parecía estar hecho de acero. Su padre era un maestro de artes marciales retirado, un hombre severo que entrenaba a su hijo como a un soldado espartano. En poco tiempo, Hyun se convirtió en la leyenda viviente de la escuela de Incheon. Era el chico al que todos temían, el depredador supremo en el patio de recreo.
Daniel lo observaba desde las sombras, fascinado. Veía la arrogancia dominante de Hyun, la forma en que caminaba por los pasillos y cómo los otros chicos se apartaban de su camino.
Eso era lo que él quería. No quería la compasión ni la lástima; quería ese poder, quería esa aura. Quería que la gente bajara la mirada cuando él pasaba.
Un día, Daniel reunió valor y se le acercó en el parque. — Oye —dijo Daniel con voz chillona—. Quiero ser como tú. Enséñame a pelear.
Hyun, que estaba comiendo un helado tranquilamente, lo miró de arriba abajo con desdén y soltó una carcajada cruel.
— ¿Tú? —se burló Hyun, lamiendo su helado—. Mírate. Eres un fideo. Sácate de aquí antes de que te rompa algo, niño. Nunca serás como yo.
Algo hizo clic dentro de Daniel. No fue tristeza. Fue una explosión volcánica. — Cállate —le espetó Daniel—. Eres fuerte, pero eres un imbécil.
La sonrisa de Hyun desapareció al instante. ¡PUM! Le metió un puñetazo directo a la cara a Daniel.
El pequeño Daniel cayó al suelo, con la nariz sangrando. Pero no lloró. Ni corrió. Se limpió la sangre con la manga, se levantó tambaleándose y lo miró a los ojos, con esa misma intensidad que años después aterrorizaría a Goseong.
— No me voy a ir —dijo Daniel, escupiendo sangre—. Enséñame. Haré lo que sea.
Hyun lo miró, intrigado. La terquedad suicida de ese niño flaco lo sorprendió.
— Estás loco —dijo Hyun, sonriendo de medio lado—. Está bien. Pero te advierto: mi estilo de vida y mis entrenamientos son un infierno. Mi papá no tiene piedad. Si te rindes o lloras una sola vez, te voy a dar la paliza de tu vida y no te volveré a hablar. ¿Entendido?
— Hecho —dijo Daniel con determinación.
La Forja del Hierro
El padre de Hyun era una bestia entrenando, un tirano que no aceptaba excusas y que castigaba el cansancio físico con más dolor. Su filosofía era implacable: "La debilidad es una enfermedad y el dolor es la única cura. Si no te duele, no estás cambiando; solo estás perdiendo el tiempo."
Hyun absorbió esa dureza y replicaba esa crueldad con Daniel. Pasaban horas interminables en los pasamanos oxidados de los parques vacíos. Hacían dominadas hasta que las palmas de las manos se les abrían en callos sangrantes, y luego seguían haciendo más.
Era pura calistenia brutal. Hacían cientos de lagartijas —con los puños, con una mano, con palmada— hasta que los brazos se les entumían. Subían cuerdas gruesas colgadas de ramas altas usando solo la fuerza de sus brazos, una y otra vez, hasta que el dolor muscular era lo único que sentían.