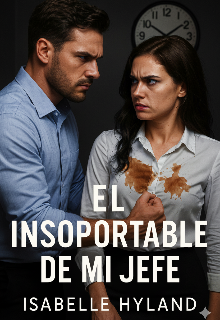El insoportable de mi jefe
Ese beso
Los días que siguieron a la devastadora verdad fueron un ejercicio de agonía disfrazada de normalidad. Lucía se movía por la oficina como un autómata, firmando registros, atendiendo llamadas, llevando cafés. Pero detrás de la fachada de la asistente eficiente, su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta.
¿En verdad la había querido? Esa era la más persistente. Si todo entre ellos había sido una fachada dentro de otra fachada, ¿había habido un solo momento, un solo suspiro, un solo roce que hubiera sido real? Recordaba la manera en que la miraba en su apartamento, con esa vulnerabilidad que solo ella veía. ¿Era también actuación? La duda era un veneno que corría por sus venas.
Y la pregunta más peligrosa, la que se atrevía a formular solo en la oscuridad de su habitación: ¿aún la quería? Porque ella, en el fondo más honesto de su ser, tenía una respuesta clara y devastadora para sí misma. En cuatro años, no lo había superado. Había intentado seguir adelante, había salido con otros hombres, hombres buenos y normales. Pero eran solo sombras pálidas comparadas con la intensidad abrasadora de Damián Rojas. Los besos fueron vacíos, las caricias, un mero trámite físico. Al final, solo había sido sexo ocasional, un intento frustrado de llenar un vacío que solo tenía la forma de él. Su corazón, terco y necio, seguía ocupado.
Lo observaba. Lo observaba como una náufraga observa el horizonte. Y él, por su parte, mantenía la fachada del tirán implacable. Las órdenes secas, las críticas mordaces, la distancia glacial. Pero ahora Lucía creía ver lo que otros no veían: la tensión en sus hombros era un poco más pronunciada, las ojeras bajo sus ojos un poco más oscuras. Cuando creía que nadie lo miraba, su mirada se perdía en la ciudad, cargada de un peso que ella ahora comprendía.
Una noche, el edificio estaba sumido en un silencio sepulcral. La luna bañaba el piso 21 a través de los ventanales. Lucía, agotada pero incapaz de irse a su apartamento vacío, terminaba un informe. Damián aún estaba en su oficina, la luz de su lámpara de escritorio proyectando una larga sombra.
Ella lo miró. Allí estaba. El hombre que había destruido su corazón para salvarlo. El hombre que llevaba cuatro años librando una guerra en la sombra, cargando con la culpa de haberla herido. El hombre que, a pesar de su fachada de hierro, no había podido borrarla de su sistema, tal como ella no había podido borrarlo a él de su corazón.
Algo dentro de ella se rompió. Ya no eran dudas. Era una certeza visceral, un impulso irrefrenable que venía de un lugar más profundo que la razón.
Se levantó. Sus pasos resonaron en el silencio, decididos, hasta la puerta de su oficina. No llamó. La abrió e irrumpió en el espacio sagrado de su soledad.
Damián alzó la vista, sorprendido. Llevaba las mangas de la camisa remangadas, el cabello desordenado, la corbata negra deshecha sobre el escritorio. En sus ojos había cansancio, pero también una alerta instantánea.
—Montero, ¿qué...?
No le dio tiempo a terminar.
Lucía cruzó la habitación en tres zancadas rápidas. Sin mediar palabra, sin pedir permiso, agarró su rostro entre sus manos y besó descaradamente.
No fue un beso suave o exploratorio. Fue un beso de cuatro años de silencio. Fue un beso que contenía toda la rabia por el abandono, la confusión por la verdad, la agonía de la duda y, sobre todo, la certeza brutal de un amor que nunca se había apagado. Fue un asalto frontal a todas sus defensas.
Damián se quedó rígido, conmocionado. Sus manos, que habían estado apoyadas en el escritorio, se cerraron en puños. Durante un instante eterno, pareció que iba a rechazarla, a apartarla con la misma frialdad con la que había gobernado sus vidas.
Pero no lo hizo.
Un gruñido ronco, casi animal, escapó de su garganta. Y entonces, se rindió.
Sus brazos la rodearon con una fuerza desesperada, aplastándola contra su cuerpo como si temiera que fuera a desvanecerse. Su boca, que al principio había permanecido inmóvil por el shock, respondió con una ferocidad igualada. Este beso no era como el primero, cargado de ira y desafío. Este era un beso de rendición. Un beso que confesaba todo lo que las palabras no podían decir.
Sabía a verdad. A café amargo de las largas noches, a la mentira que los había separado y a la dolorosa, innegable verdad de que, a pesar de todo, lo que sentían seguía allí, vivo y palpitante, más fuerte que cualquier misión, que cualquier peligro, que cualquier miedo.
Cuando finalmente, jadeantes, se separaron, el mundo entero parecía haber cambiado. Lucía lo miró a los ojos, sin soltarlo, viendo cómo la máscara se había hecho añicos por completo, dejando al descubierto al hombre desnudo, vulnerable y atormentado que siempre había estado allí.
—Dime que no sientes nada —desafió ella, con la voz entrecortada—. Dime que esto también es parte de tu misión.
Damián no pudo mentirle. En su mirada, ella vio la respuesta. Un conflicto feroz entre el deber que lo consumía y el amor que nunca había logrado erradicar.
Esa noche, en el silencio de la oficina, con la ciudad durmiendo a sus pies, la última de sus dudas se disipó. No necesitaba palabras. El beso lo había confesado todo.