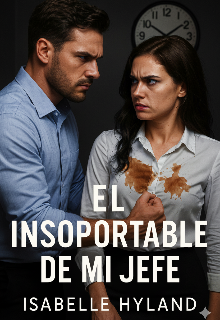El insoportable de mi jefe
Desafíos
Salir de la oficina de Damián fue como caminar sobre un campo minado de emociones contradictorias. Por un lado, una sensación acre de victoria le recorría las venas. Había funcionado. Su farsa con Javier había logrado sacar al monstruo de su guarida, y no era un monstruo de hielo, sino de fuego. Un fuego que ardía por ella.
Pero por otro lado, la rabia hervía a borbotones. ¿Quién se creía él para manejarla así? Para besarla con esa ferocidad posesiva y luego despedirla con un gesto, como si fuera una molestia de la que debía deshacerse. Como si todo, incluida ella, girara a su antojo. Esa arrogancia era insufrible.
No. No podía dejar que se saliera con la suya. Decidiendo que la mejor defensa era un buen ataque, Lucía no se dirigió a su cubículo. En cambio, tomó el ascensor hasta el departamento Legal.
—Javier —dijo, apoyándose en el marco de su puerta con una sonrisa calculada—. Siento lo de antes. Damián... ya sabes cómo se pone si dejas de trabajar 10 segundos en su presecia. ¿Qué te parece si tomamos ese café hoy, después del trabajo?
Los ojos de Javier se iluminaron.
—¡Claro! Me encantaría.
El rumor, como ella sabía que pasaría, se esparció rápido. Minutos después, su teléfono interno emitió un pitido agudo. Era la línea directa de Damián.
—Montero. Mi oficina. Ahora.
Al entrar, la atmósfera era gélida. Damián no estaba furioso. Estaba tranquilo. Demasiado tranquilo.
—Vas a cancelar ese café —dijo, sin preámbulos, su voz un filo de acero.
—No —respondió Lucía, plantándose firme—. No lo voy a cancelar.
La calma en él se quebró. Se levantó de un salto, y en dos zancadas estaba frente a ella. Sin mediar palabra, la agarró del brazo con fuerza y la empujó hacia la puerta contigua en su oficina, una que Lucía siempre había asumido que era un armario. No lo era.
Era un baño privado, amplio y lujoso, con mármol negro y accesorios cromados.
—¿Qué haces? ¡Suéltame! —exigió ella, luchando inútilmente contra su fuerza.
Él cerró la puerta de golpe y la giró, aplastándola contra la fría superficie de mármol. Su cuerpo, grande y duro, inmovilizó el suyo. No había escapatoria.
—Te lo advertí, Lucía —murmuró, su aliento caliente en su oído—. Dijiste que no sentías nada. Mentiste. Y yo voy a sacarte la verdad, pieza por pieza.
Su boca capturó la suya en un beso que no era de conquista, sino de pura reclamación. Era brutal, desesperado, hambriento. Una de sus manos se enredó en su cabello, tirando con suavidad para exponer su cuello, mientras la otra recorría su costado con una audacia que le hizo contener la respiración.
—Damián... para... —logró jadear, pero su cuerpo se arqueaba contra el suyo, traicionando sus palabras.
—No —cortó él, mordisqueando la línea de su mandíbula—. Esta vez no mandas tú. Esta vez pagas por tu desafío.
Su mano no buscaba solo acariciar, sino poseer. Se deslizó bajo su blusa, encontrando la piel caliente de su espalda, luego su costado, y finalmente, con un movimiento experto, liberó el cierre de su sostén. Su palma se cerró sobre su pecho, un contacto electrizante que le arrancó un gemido ahogado.
—Esto es lo que querías, ¿no? —susurró contra su piel, sus dedos trazando círculos ardientes—. Provocarme. Jugar con fuego. Pues aquí lo tienes. ¿Vas a seguir fingiendo que no sientes nada?
Lucía ya no podía hablar. La resistencia se le escurría como arena entre los dedos. Cada caricia, cada mordisco suave, cada palabra ronca era un recordatorio de lo que había anhelado durante cuatro largos años. Su cuerpo respondía con una ferocidad que la avergonzaba y la enardecía al mismo tiempo. Sus propias manos se aferraron a sus hombros, ya no para empujar, sino para mantenerse en pie, para acercarlo más.
Él lo sabía. Podía sentir cómo se derretía contra él. La victoria no estaba en sus palabras, sino en los temblores que recorrían su cuerpo, en los sonidos que no podía contener.
Cuando por fin separó sus labios, ambos jadeaban, perdidos en un torbellino de deseo y rabia contenida. La frente de Damián se apoyó en la de ella, sus respiraciones entrecortadas mezclándose.
—Cancela la cita, Lucía —ordenó, su voz áspera por la pasión—. O la próxima vez no me detendré, no te esconderé en el baño. Y tú no quieres que eso pase delante de todo el mundo, ¿verdad?
Era una amenaza, una promesa y una confesión, todo en una. Ella, con el cuerpo en llamas y la moral hecha añicos, solo pudo asentir con la cabeza, vencida no por la fuerza, sino por la abrumadora verdad de que, a pesar de todo, este hombre seguía siendo su perdición.