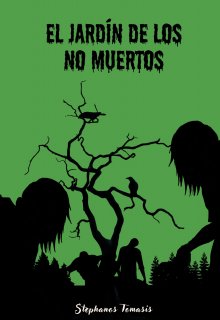El Jardín de los No Muertos
14. Game over
Desperté tumbado en una jaula oxidada. Estaba confundido, con el cuerpo entumido y un dolor punzante en el cráneo. Enseguida me palpé en la cabeza un chichón. El ardor palpitante que dejó el golpe había crecido hasta mi quijada y me había dejado con la espalda entumida. Me masajeé el cuello y los hombros. Tras cada movimiento me perseguía un tintineo metálico. Me levanté usando los barrotes como punto de apoyo para mantener el balance.
‒Excelente ‒murmuré.
Me habían encerrado en lo que parecía ser una enorme jaula para aves, cuyo armazón de hierro no paraba de mecerse. El calor era abrumador, el sudor resbaló de mi frente y goteó en el suelo metálico. La jaula se ladeó. Me aferré al hierro hasta que el movimiento cesó y divisé de bajo de mí una mesa llena de frutas.
Al frente estaban las tiendas de campaña cerradas y las fogatas y antorchas encendidas. Al fin había anochecido. No había nadie en la comunidad, ya todos se habían escondido y esperaban la llegada de los lobos.
Una ventisca golpeó con fuerza. La jaula se tambaleó y caí de sentón. Arriba, resonó un chirrido agudo que provenía de la argolla con la cual se sujetaba la jaula a una rama del árbol que salía de las cloacas. El tronco del árbol estaba apenas a unos cuantos centímetros de mi prisión, destacaba entre el musgo, el color luminoso de las venas rosas que subían por la corteza y se conectaban con los frutos.
Acerqué la mano vendada a una de las venas. En cuanto la toqué se reventó con un suave plup y me dejó los dedos embarrados de un líquido visco. Olía a sandía y algodón de azúcar. Recordé la voz de Ángela diciendo que las frutas eran venenosas.
Me limpié en el overol y palpé un bulto en mi bolsillo delantero. Al meter la mano me pinché un dedo y la saqué al instante para airearla. Miré dentro del overol, hacia un par de las semillas venenosas que había tomado del arbusto cuando salimos de la taquilla para ir por las mochilas.
La imagen de Sandi y Ermenegildo, aprisionados por Melvin y Agatha relampagueó en mi mente y me apresuré a buscarlos. No estaban entres las tiendas de campaña, ni había señales de sus paraderos en el museo, cuyas luces apagadas y hiedras lo hacía lucir un tanto tétrico. Volteé a mis espaldas, hacia el campo de calabazas y mis ansias continuaron creciendo. Tal vez era demasiado tarde, pensé.
Rendido, bajé la cabeza y vi un fragmento de las botas de Sandi cerca del tronco del árbol. Jalé la jaula hacia la derecha y la inercia me llevó a lado contrario.
‒Ahí están ‒murmuré.
Detrás de una mesa llena de frutas. Habían atado a Sandi y Ermenegildo al tronco del árbol, debajo de ellos resaltaban de forma aterradora las rejas que daban a las cloacas. Ambos estaban desmayados y con las cabezas recargadas, la una sobre la otra. Tomé los barrotes helados y meneé la jaula oxidada con más fuerza.
‒¡Sandi! ‒grité.
‒Silencio, muchacho ‒contestó una voz suave.
Al otro lado de la mesa estaba Ángela. Levantó la barbilla y soltó una mirada amenazadora.
‒Arruinaste la noche anterior, no quiero que arruines también esta ‒musitó.
‒¡Déjanos ir! ‒grité.
Ángela me observó detenidamente, su rostro, que solía ser carismático, no emanaba una sola emoción, pero reflejaban una profunda tristeza.
‒Tienes que pagar ‒suspiró ‒. Eres muy joven para entenderlo, pero el sufrimiento nos da vida, nos da paz.
‒¡Maldición! ‒gruñí ‒. No son dioses, son gente que mutó por culpa de las esporas.
‒Ludwig y Moira ‒suspiró Ángela ‒. Lo sé. Siempre fueron los alumnos más difíciles.
‒¿Ya lo sabías? ‒cuestioné.
Ángela levantó la mirada hacia el cielo estrellado.
‒Dioses, demonios, humanos enfermos. ¿Qué importa lo que sean, chico? ‒suspiró ‒. No entiendes lo frágil que es nuestra comunidad de Tersevesi. La protección que nos brindan Ludwig y Moira es lo único que nos mantiene a salvo por las madrugadas. Antes de ellos todas las noches era una pesadilla. Los pecadores venían por montones y eso atraía a toda clase de monstruos. Perdimos a tantos en esa época. Amigos, parejas, amantes, alumnos... Hijos ‒. Ángela se limpió la cara ‒. Ya casi es hora. No hagas ruido.
Ángela salió corriendo y resbaló con nuestras mochilas, que se encontraban junto a Sandi y Ermenegildo. Las trompetas resonaron y las puertas de la barricada se abrieron con aquel chirrido irritante que tenían. Ángela se levantó apresurada y cayó de bruces nuevamente. Su pie se había enredado con una de las correas de mi mochila.
Auuuuuuuuuuuu.
Ángela miró hacia el museo donde Sefi y Voito cerraron las puertas. La flama de las antorchas hizo brillar su frente sudada. Se desatoró de la correa y volteó a los lados en busca de un refugio. Se apresuró hacia el campo de calabazas y se trató de meter bajo la mesa de los instrumentos, pero ya había al menos tres adultos y cuatro niños ahí escondidos.
Auuuuuuuuuuuu.
Se hizo para atrás atemorizada y cayó al piso. Gateó hacia las tiendas de campaña, pero nadie le dio asilo. Se dirigió a las tinas que fungían como baños públicos y se aventó al interior de una de ellas, salpicando alrededor con agua sucia.
Negranoche y Rojasangre entraron a la comunidad al mismo tiempo. Él, con su pelaje lustroso y sus ojos oscuros, caminó entre las casas de campaña con la cabeza en alto. Su sonrisa despedía satisfacción. Miró alrededor, no parecía buscar una presa, sino que disfrutaba del silencio y el terror.
Rojasangre, en cambio, cojeó con el hocico entreabierto y la cabeza baja, oliendo cada esquina y cada objeto tirado.
‒Huelo sudor, huelo terror, huelo la cena que devoraré hoy ‒canturreó Rojasangre.
Los lobos avanzaron por la comunidad en espera de que alguna persona hiciera un ruido sin querer y ellos pudieran divertirse. Ni siquiera se tomaron la molestia de voltear a verme.
#3913 en Joven Adulto
#1040 en Terror
zombies, zombies y mejores amigos, monstruos y bestias viciosos
Editado: 07.03.2024