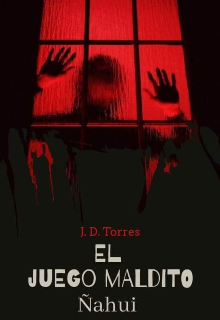El Juego Maldito (Ñahui)
Suceso Inexplicables
ǁ
No podía estar tranquila. Tábata miraba con constancia la puerta o la ventana de su recamara.
— ¡Maldita sea la hora en que jugué ese tonto juego! —masculla.
No entendía cuál fue la razón para haber hecho tal locura. Le parecía infantil. En un principio le pareció tan fascinante, con ganas de no parar de ver lo qué podía hacer, pero ahora se dio cuenta que cosas extrañas están pasando en su casa.
Un olor fuerte a carne podrida le llega a las fosas nasales. Desde que amaneció ha sentido ese olor impregnado en su nariz.
—Mamá, ¿revisaste los cuartos?
— ¿Por qué me preguntas eso?
—Hay un olor muy fuerte. Creo que un animal entró a casa y murió... o algo así.
—Estás exagerando, querida. Hoy estuve limpiando la casa y no encontré nada de lo que dices.
Pero luego del pútrido olor vino algo peor... el piso de su recamara estaba gélido, parecía un auténtico suelo congelado. Tuvo que usar un calentador muy largo y una sudadera para no congelarse.
—Pá... ¿puedes subirle a la temperatura?
— ¿Qué cosas dices, Tábata? —expresó su padre mirando el periódico—. Si le subo unos cuantos grados nos asaremos aquí dentro.
— ¡Está haciendo mucho frío! —se queja sobandose las manos para ganar un poco de calor.
—No, mi pequeña. Creo que estás un poco enferma —le ha tocado la frente para examinar su temperatura—. Sube a tu cuarto y le pediré a tu madre que te tome la temperatura y te suba algo caliente.
Parecía que ninguno de sus padres la tomaba en serio. Su madre le afirmó que no sentía ningún olor a carne podrida. Su padre le afirmó que no sentía el mismo frío que ella estaba sintiendo.
Cada cosa parecía más rara que antes.
Su madre subió con un té muy cargado, lo bebió a regañadientes y estuvo acostada en aquella fría cama por una hora. Por más que quería conciliar el sueño no podía. Se giraba hacia un lado y sentía ligeros cosquilleos en el cuerpo. Parecía que cualquier cosa la ponía de malas y le provocaban malestar.
Salió por segunda vez en el día de aquella cama. Bajó las escaleras y despidió a su padre (fue atender el negocio de la familia) una muy surtida ferretería que está colocada en las calles más aglomeradas de la ciudad. Su madre se estaba encargando de la comida.
—Con el frío con el que estas, ni de chiste esperes que te deje salir hoy —recalcó su padre antes de salir de casa.
Buscó una forma de ayudar a su madre. Pero Tábata se dio cuenta que las cosas del hogar no son su fuerte. Si quería cocinar algo, lo quemaba. Si cortaba alguna legumbre, terminaba cortando la piel de sus dedos y manchando todo de sangre. Si quería ayudar con la limpieza, por accidente terminaba volcando o quebrando cosas.
—Mami, ¿has visto a Olivia? —su madre dejó la cuchara en el mesón y miró a los lados buscando a la gatita blanca de su hija.
—Le di un poco de atún hace rato... Supongo que se lo comió y salió al patio... O seguro que está durmiendo en los muebles.
Tábata ciñó su abrigo al cuerpo y comenzó a llamar a la gatita con cantitos. «Ven, Olivia. Ven, minina. Quiero verte, minina. Ven con mamá.» Buscó en la sala, no la encontró. Llegó hasta los baños, no estaba ahí. Se metió a los dormitorios, la gatita no estaba en ninguno.
—Ni por los pasillos. Ni en los cuartos... ¿Dónde se metió esa condenada gata?
—De seguro subió al techo o está en el patio, querida. Estoy segura que debe de estar por ahí... Por cierto —la mujer tomó una bandeja, vació una funda naranja en la grande cuenca y muchas croquetas quedaron depositadas ahí—. Ve a darle de comer Chester. Debe de estar muy hambriento. Anoche tu papá casi sale a darle unos buenos golpes.
— ¿Y por qué? —chilló horrorizada.
No permitiría que nadie (inclusive su padre) le ponga un dedo encima a sus mascotas.
—No dejó de ladrar toda la noche. Ya me tenía loca... A mí y a tu padre. ¿No lo escuchaste? —inquirió tomando un tomate que sería cortado.
—No, no lo escuché...—mencionó pérdida en sus pensamientos.
—Pensábamos que alguien se metió a la casa. Tu padre bajó a revisar pero no encontró nada... Supongo que la vejez ha vuelto loco al pobre Chester.
La chica tomó la gran bandeja ploma del perro y salió de la cocina en camino hacia el patio. Tomó la puerta trasera de vidrio corrediza, jaló de ella y vio al gigante perro sentado mirando al cielo. El gigante San Bernardo la dejaba hipnotizada –como el primer día desde que lo trajeron a casa–, un perro muy grande, elegante. Con aquellos ojos pacíficos y demasiado manso para su gran tamaño. Su pelo blanco con grandes manchas marrones sobre el lomo y el flanco. Con una gigante cabeza y una muy poderosa mandíbula.
— ¡Ven, Chester! ¡Vamos, campeón! ¡Es hora de comer, Chester!... ¡Ven aquí!
Desde que vino a sus trece años el perro siempre salía a un trote lento tras ella cuando era la hora de comer. Giró su rostro y para su sorpresa el perro seguía sentado sobre el verde césped mirando al horizonte.
Dejó la gran tarrina de comida ahí, donde siempre la dejaba, junto a la bandeja metálica de agua. Que por cierto hoy estaba lleno de tierra y hojas. No podía negarlo, su perro estaba actuando muy raro. Cambió el agua y volvió a llamarlo, pero el gigante perro no le prestó atención.
—Olivia perdida y Chester actuando como un volado... ¿Hoy es el día en que las mascotas actúan de forma anormal o qué? —menciono la chica para sí misma acercándose al gran perro—. ¡Vamos, amigo!... ¿Qué te pasa? ¿Acaso estás enfermo?
Así el perro haya escuchado sus preguntas, no las contestaría, pero como un típico dueño y amante de los perros, las hacía para sentir más apego a su mascota.
Chester seguía mirando al cielo. Como si alguien estuviera ahí, como si una avecilla muy suculenta estuviera tentándolo a no quitarle la mirada de encima. Por más que Tábata buscó con la mirada, no logró encontrar lo que su perro miraba.
#365 en Terror
#763 en Paranormal
terror, suspenso misterio accion y romance, aventura misterio personojes ficticios
Editado: 02.07.2021