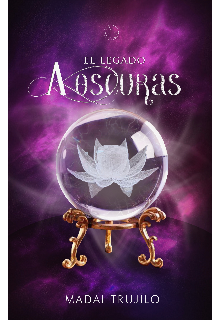El legado: A oscuras (nueva versión)
Capítulo 11
A la mañana siguiente, Helen me propuso ir al pueblo para comprarme algo de ropa, dado que solo tenía lo que llevaba puesto encima. Sin embargo, lo que en un principio iba a ser una salida de dos personas, terminó convirtiéndose en una excursión al centro comercial de la ciudad de al lado. Nos dividimos en dos coches y tuve la suerte de poder escoger ir con los chicos más callados y tranquilos. No quería poner a prueba mi paciencia yendo con James en el mismo vehículo. Era consciente de que él no me había hecho nada malo, pero era la única persona que las había conocido, y me aterraba derrumbarme de nuevo si volvía a mencionarlas.
Los días continuaron pasando y, antes de que me diera cuenta, ya había pasado una semana en esa casa. Siete días me habían bastado para aprenderme las rutinas de cada uno de ellos. Alex vivía con su madre en el pueblo, y hacía relativamente poco que había comenzado a relacionarse más con el resto de los chicos. El porqué todavía no lo sabía. Jaden y Reese también vivían en el pueblo, concretamente en la casa de los padres de este último. Jaden trabajaba como mecánico en Mynster y solo se desplazaba hasta la casa de Helen los sábados por la noche cuando salía del trabajo. Solía quedarse con el resto hasta que los lunes por la mañana volvía a irse con. Reese iba y venía con más libertad que el resto.
Por otro lado, estaban James y Landon. Los dos trabajaban a tiempo parcial en una cafetería de Mynster. Ellos, Cole y un tal Nolan, eran los únicos que vivían con Helen. Solo me faltaba descubrir quién era Nolan. Había sido mencionado muchas veces, pero durante la semana no había aparecido por casa.
Aquel día bajé hacia la planta baja con el objetivo saciar mi curiosidad. Tras una semana desde la muerte de Ryan Waverly, el cuerpo ya había sido analizado por el médico forense. El cadáver presentaba golpes y heridas de arma blanca. La autopsia indicaba que había muerto desangrado. No se había encontrado ninguna arma en la escena del crimen. La policía estaba investigando a los posibles culpables.
La misa y el entierro iban a celebrarse en una hora. Al bajar vi a la mayoría desayunando en la cocina. Faltaba Alex, que estaba con su madre, y James, que seguramente no se había despertado todavía. Cole se estaba colocando la corbata frente a la atenta mirada del resto. Solo él y Helen habían decidido acudir al entierro para presentar sus respetos.
—¿Cómo lo haces? —preguntó Reese desde la isla de la cocina—. ¿Cómo puedes olvidar todo lo que te hizo?
—Se llama empatía, Reese.
—¿Empatizas con un cabrón que te la tuvo jurada durante todo el instituto?
—Si empatizo o no con él, es mi problema, no el tuyo. Yo a ti no te recrimino que no vayas, así que deja que yo haga lo que pienso que es correcto.
Estaba segura de que Reese habría continuado despotricando si Helen no hubiera llamado a Cole para marcharse. Reese suspiró cuando la puerta de la entrada se cerró.
—Siempre hablando de lo correcto... A veces es tan santurrón que me resulta hasta molesto. —Dio vueltas a su café con una cucharilla, observando a través de las cristaleras como Cole y Helen se adentraban en el coche. Una vez se fueron, su mirada se clavó en mí—. ¿Has desayunado?
—No tengo hambre.
Había utilizado la misma frase durante aquellos días, y por la expresión que se le formó en respuesta, me di cuenta de que empezaba a cansarle.
—¿Sueles comer tan poco?
—Reese.
Jaden, como la mayoría del tiempo, no había pronunciado palabra en todo el rato. Hasta ese momento. Pronunció su nombre como si se tratara de una correa, como si tirara de ella para que su primo no diera un paso en falso. No lo había visto desde que fuimos de compras, pero no necesitaba compartir con él más tiempo para saber lo disconforme que estaba con el hecho de que me hubiera hospedado allí.
Landon, masticando con los mofletes hinchados, sacudió la caja de cereales que tenía al lado como si fuera una maraca. Después la empujó sobre la isla de la mesa hacia mí.
—¿Quieres?
Reese arqueó las cejas, sorprendido. Jaden frunció el ceño con disgusto. Por lo que había descubierto, los cereales de Landon eran algo sagrado. Solo James se había atrevido a zamparse boles enteros de sus cereales. Desde entonces, Landon se había visto obligado a esconderlos.
Landon sonrió cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando. Estaba un poco tenso.
—¿Es una ofrenda o un sacrificio?
Una risa nerviosa por su parte. Empujé la caja de cartón hacia él, rechazando su oferta. Escuché el sonido de una puerta del piso de arriba. James caminó arrastrando los pies hasta llegas a las pequeñas escaleras de caracol que conectaban con el salón. Todavía llevaba puesto el pijama. Se sentó junto a Landon y apoyó la cabeza sobre la isla de la cocina.
—Necesito un café —dijo con voz ronca.
—Levántate y hazlo —le respondió Landon.
—¿No me has visto? No tengo fuerzas.
—Qué morro tienes.
Reese terminó de beberse el café de un trago y se levantó de su asiento. Él solía hacerse cargo de las comidas. Decía que lo hacía porque estaba desempleado y era la única forma de ayudar, pero creo que también encontraba en ello cierta diversión. James preguntó qué queríamos hacer por la mañana, lo que desembocó en una larga lista de actividades y juegos que se le ocurrió a Landon. Antes de que llegaran a un veredicto, me levanté del sofá y me dirigí hacia el vestíbulo con la intención de salir fuera.
—¿No te apetece jugar con nosotros? —preguntó Landon. Se le escuchaba apenado, pero no lo conocía lo suficiente como para saber si estaba en lo cierto.
—No me gustan los juegos de mesa.
—¿Y si vemos una película? Te dejaremos escoger la que quieras.
—Prefiero estar sola.
No era la primera vez que me escabullía con el pretexto de salir a correr. Los días enteros durmiendo o mirando al techo de mi habitación habían acabado. Había desperdiciado demasiado tiempo en la cabaña de Frida y mi cuerpo había sufrido las consecuencias. Estaba acostumbrada a estar en movimiento desde que el sol salía hasta que se ponía, pero haber tenido una vida sedentaria durante dos meses y medio había causado más estragos de los que pensé. Lo descubrí la primera mañana que desperté en la casa de los Baker, cuando salí a correr alrededor del muro que rodeaba la estructura. Primero lo sintieron mis pulmones, que ardían conforme más minutos sumaba al contador. Después lo sintieron los músculos de mis piernas, débiles como hacía años que no lo estaban. El calor abrasador tampoco me ayudó aquel día, pero esa no era excusa suficiente. Mi estado físico se había deteriorado. No tenía planeado volver a abandonarme de la manera en que lo hice durante mi estadía con Frida. No iba a dejar que el trabajo de tantos años se fuera a la mierda.