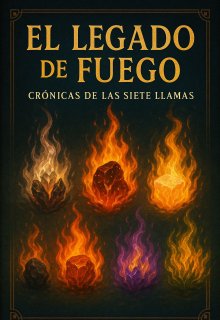El Legado de Fuego: Crónicas de las 7 llamas.
Capítulo 9: Cenizas en el Viento
El viento cambió.
No fue un cambio común, ni natural. Fue abrupto, como un aliento contenido que de pronto se libera, cargado de ceniza y silencio. Kael fue el primero en detenerse. Naia levantó la vista desde el agua que rodeaba sus pies. Lira sintió cómo las tres llamas en su interior reaccionaban al unísono: algo se aproximaba.
—¿Lo sienten? —preguntó Kael.
Lira asintió.
—No es fuego. Ni agua. Ni sombra.
—Es rabia —dijo Naia, con los ojos entrecerrados—. Una que no distingue enemigos de aliados.
Las nubes comenzaron a arremolinarse. El cielo, hasta entonces gris marino, se tornó de un rojo apagado. Un zumbido se elevó en el aire, como si miles de insectos se acercaran. Pero no eran insectos.
Eran fragmentos.
Miles de astillas negras, afiladas como cuchillas de vidrio, volaban en espiral desde un punto en el horizonte. Un remolino de desecho, hollín y energía rota que avanzaba hacia ellos, devorando la costa, arrancando rocas, plantas, todo.
—¡Atrás! —gritó Kael, extendiendo su sombra para formar un muro protector.
Lira activó la Llama del Agua, creando una barrera líquida que se curvaba como una ola suspendida. Naia fortaleció el escudo con un cántico bajo, melódico, ancestral.
Pero el remolino no se detuvo. Y del centro emergió algo… alguien.
Una figura encapuchada, montando una criatura alada hecha de hueso y ceniza. Sus ojos brillaban con una luz anaranjada venenosa, y en su mano sostenía una lanza quebrada que goteaba un líquido oscuro.
—¿Quién es? —preguntó Lira.
—No lo sé —dijo Kael, tenso—. Pero esa cosa… lleva una llama fragmentada. Rota.
La figura descendió como una exhalación y lanzó su lanza contra ellos. El impacto hizo vibrar el suelo. La criatura de hueso aulló.
Lira esquivó y respondió con una llamarada de agua hirviendo. La figura la desvió con una ráfaga de ceniza. Kael atrapó parte de la criatura con su sombra, pero fue repelido por una fuerza que lo hizo retroceder varios pasos. Naia cayó de rodillas, agotada.
—¡Es demasiado rápido! —jadeó Lira.
Entonces, entre el estruendo, una flecha silbó por el aire. Impactó en la criatura alada justo en el cuello, haciéndola gritar. Otra flecha le siguió, directa al jinete. No lo hirió, pero lo desestabilizó. El ataque no vino de ellos.
—¡Por aquí! —gritó una voz masculina desde un risco cercano.
Era un joven de unos veinte años, cabello castaño enmarañado, arco en mano y una capa de cuero cubierta de polvo. Saltó entre las rocas como si las conociera de memoria, disparando con una precisión imposible.
—¡Vamos, ahora! ¡Antes de que recupere impulso!
Kael no dudó. Tomó a Naia, Lira cubrió la retirada con una cortina de agua y los tres corrieron tras el desconocido.
Tras un descenso rápido por una grieta estrecha, llegaron a una cueva protegida por pilares de piedra. Dentro, el extraño les ofreció agua y algo de fuego para calentar.
—¿Quién eres? —preguntó Lira, aún en guardia.
—Mi nombre es Taren —respondió él, guardando su arco—. Y esa cosa que casi los parte en dos… la he visto antes. No está sola.
—¿Sabes qué es? —preguntó Kael.
Taren asintió, con una mirada grave.
—Le llaman el Portador del Fragmento. No posee una llama completa, sino lo que quedó de una que fue destruida en la última guerra de los Siete Fuegos. Está buscando los restos… y a los que los cargan.
—¿Nos está cazando? —murmuró Naia.
—Sí. Y no es el único. Ustedes tienen que llegar al norte, al Templo de los Sellos. Hay alguien allí que puede explicarles lo que está por venir.
Lira lo observó en silencio. No tenía poderes. No brillaba como una llama. Pero tenía algo distinto: convicción. Valentía sin fuego. Era humano. Frágil, pero firme.
—¿Vendrás con nosotros? —le preguntó.
Taren la miró. Luego alzó su arco y sonrió con un gesto ladino.
—No sobrevivirán sin alguien que conozca estos caminos. Y yo no pienso dejar que esas cosas conviertan el mundo en ceniza.
Lira asintió. El grupo crecía. Ya no solo eran llamas encarnadas. Ahora había una chispa humana que podía marcar la diferencia.
El viaje continuaba. Y la guerra, aunque aún no lo sabían… ya había comenzado.