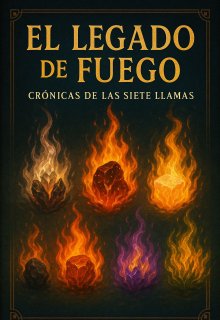El Legado de Fuego: Crónicas de las 7 llamas.
Capítulo 26: El Fragmento del Vacío
La tormenta de arena se abría ante él como si la tierra temiera oír su paso. El Enmascarado caminaba en silencio, envuelto en su capa negra, flanqueado por dos de sus criaturas: la de los ojos múltiples y la de las fauces sin fondo. La tercera, la más oscura, lo esperaba al final del sendero. Siempre al margen. Siempre al acecho.
—Está aquí —dijo una voz grave, desde dentro de su máscara—. Debajo. Sellado en piedra. Sangre y tiempo.
Habían llegado al Cañón de Vath, una herida profunda en la tierra donde se decía que una estrella había caído hace siglos. Pero no fue una estrella. Fue algo que ardió antes de que el fuego tuviera nombre.
Frente a él, una losa enorme de obsidiana temblaba con una energía casi líquida. Los símbolos de contención aún vibraban, aunque gastados. Desesperados por seguir cumpliendo una tarea para la que ya no tenían fuerza.
—Quítala —ordenó el Enmascarado.
Las criaturas se movieron. Una arañó los bordes de la losa. La otra absorbió la energía que aún resistía. Y entonces, el sello se partió.
Un viento negro emergió del cráter. No viento real, sino una ausencia que silbaba como lamento.
Y en su centro, un fragmento: una esquirla de roca flotante que brillaba con luz oscura. El Enmascarado la tomó con cuidado. Sus dedos no temblaron. Solo su respiración se volvió más… profunda.
—El segundo. El fragmento del vacío.
Lo alzó y lo acercó a su pecho. Al contacto, la máscara brilló brevemente con runas rojas.
—Pronto, ya no necesitaré más llamas.
Una voz respondió en su mente. Una que venía de lo profundo de la grieta.
“Dos son tuyos. El equilibrio se rompe. Pronto, el juicio.”
El Enmascarado cerró el puño. En su mente vio la imagen de Lira. De su fuego. De su miedo.
—Tu llama será la última, niña. Y cuando ardas… lo harás por voluntad propia.
⸻
Desde el otro lado del desierto, Lira despertó bruscamente, jadeando. Sintió un tirón en su pecho. Una pérdida.
Una voz antigua susurró en su oído:
“Él ya tiene otro.”
Y por primera vez, no supo si estaban ganando esta guerra.