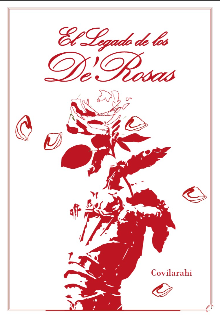El Legado de los De' Rosas
Dos
El color esmeralda fundió su mundo entero, esparciendo una nebulosa oscura que contagiaba tragedia al sentirla abrazar la piel. Al inhalarla era sentir cómo se transformaba en veneno amargo que se escurría por la garganta antes de quemarla. Sus oídos sangraban entre los sollozos y lamentos. El sonido de sus latidos no le dejaba cabida sobre poder ser una prisión de su cabeza. Su cuerpo era su guía y su carcelero, y sus súplicas para detener su correr eran ignoradas. No había puerta por donde escapar. La neblina formaba siluetas, lugares que estaban en sus recuerdos, así como había aquellos que ni en sueños había imaginado. Sus manos recuperaron el control. Tapó sus oídos, cerró sus ojos, y sus pies siguieron en su camino agitado.
Dejó ir un grito que rasgó hasta el corazón de su propia alma. Tan inmenso, que la hizo despertar con un grito ahogado. Sus rizos cayeron sobre sus ojos, la piel escurría un sudor frío entre sus miembros temblorosos. Cerró los ojos un instante. Oscuridad absoluta, no un brillo esmeralda. Miró hacia sus dos lados para comprobar que estaba en casa. Sus manos se entonces aferraron a la sabana, y su pecho se desesperó por tomar el aire que la pesadilla le había quitado.
Su mirada atisbó ante el consuelo que le traía el hecho de estar en su habitación. Aquel miedo se esfumó con una última bocanada de aire, soltándolo y dejando ir todo miedo que consumió su espíritu en aquel misterioso infierno en sus sueños. Volteó hacia la ventana, el sol ya estaba justo en esa posición.
No pasó mucho tiempo para que la servidumbre llegase, con la preparación según la orden del día. Se dejó sumir en su colchón una última vez, observando las plumas que salieron del mueble danzando por los aires en un delicado espectáculo que contrastaba con su ajetreada mente.
_________________________________________________________
Sus pasos eran un meticuloso cálculo de tiempo entre cada taconazo que iba dando. Sus manos se apretujaban una contra la otra, tratando de ocultar un pensamiento cuya sonrisa indecisa delataba. Cabeza en alto, sin mirar al frente. Ojos relajados, pero no apagados. Espalda recta, pero no altiva. ¡Qué tragedia! Solo el viento tenía el derecho de ondear su vestido, pero ella adiestraba las telas como si este fuera capaz de jugar con ellas. Sus manos se levantaban con delicadeza si sus ondulados cabellos osaban tapar su mirada. Era la imagen adecuada para una De ‘Rosas.
Y aunque su rostro debía proyectar una serenidad inmaculada, su mente y corazón palpitaban en un tono diferente. Apenas pudo controlar la diminuta gota de sudor que se deslizó por sus manos, hasta caer y penetrar en su vestido lila, y pronto se hicieron más. Colocó sus manos en una posición que no podría ser tan delatante, pero los rayos del sol que pasaban por los lujosos ventanales eran suficientes para descubrirla con crueldad.
Entonces se detuvo frente a la puerta del comedor principal, y dos sirvientas avanzaron para abrirle las puertas. La luz y el aroma que emanaba el cuarto la golpeó en una agridulce sensación. No tuvo tiempo siquiera de dejarla esparcirse por su cuerpo. Sus pasos volvieron a coordinarse en su meticulosa organización y su resonar elegante. Y una vez adentro, el oír las puertas cerrarse desató un pánico que, no importase cuántos días, meses o años pasaran, su corazón latiría desenfrenado.
Había seis personas sentadas alrededor de la mesa. Los hijos mayores del rey Enrique De ‘Rosas: Samuel, el príncipe regente sentado al fondo de la mesa, cuya luz del ventanal detrás lo iluminaba en su aire de heredero. Sus ojos arribaron a la princesa, que esperaba pacientemente su orden para unirse a la merienda. Una sonrisa se esbozó en el príncipe. Asintió con un cordial saludo. Vega lo imitó, con una suave reverencia.
—Puedes sentarte.
Vega asintió con gratitud nuevamente. Se movió a la izquierda de la mesa, posicionándose en la quinta silla, frente al rostro que menos quería ver en ese lugar. Sus ojos esmeraldas, su cabello peinado en mechones castaños despeinados. Su nariz recta, sus labios pálidos y sobre todo, esa expresión que podría enamorar a cualquiera, siempre y cuando la locura de sus ojos no quisiera delatarlo. Leonard.
A su lado su otro hermano, Erick, el único que en cuanto al bronceado de su piel tenía semejanza al de ella y al de su padre. Tenía una melena sedosa, larga y rizada, castaña igualmente, que le llegaba un poco más bajo de los hombros. Una amable sonrisa esbozada o más bien congelada en su rostro, al menos la calma de sus ojos no lo hacía ver como a un maníaco.
Elizabeth al lado de Erick y a la derecha del heredero, su lugar representaba lo que era; su apoyo y su segundo cerebro. La segunda al nacer de los nueve hijos del rey. Sus rizos peinados un moño elgante, con algunos que dejaba caer en cascada, llevando un vestido celeste, cuyos olanes perfectamente planchados bastaban para imponerse ante cualquier persona. Elizabeth y Samuel dominaban como los reyes sin corona, tanto de la familia como en el imperio Adeirano.
Frente a Elizabeth, Catherine, más estilizada, con sus cabellos anaranjados y ropas verdes, tratando de imitar lo más que pudiera al heredero y a la primera princesa. La genética no le bastaba. Se imponía con una falsa sonrisa que hacía retorcer a Vega.
Y finalmente, el único rubio presente, que, a simple vista, su rostro demacrado lo hacía ver tan viejo que si no eras de la familia se haría pasar fácilmente por un tío. Charles, el tercero al llegar al mundo. Si dicen que los ojos son el reflejo del alma, ellos no quisieran imaginar lo que significaba ese rojo vivo.
El ambiente ya se había tornado lúgubre entre los siete presentes. No había sirviente presente que pudiera atenderlos. Nadie conversaba. Todos tenían la mirada fija en sus platos, perdidos en el limbo de la mente que caracterizaba a un De' Rosas. O al menos así era como lo veía la menor de la familia. La sinfonía de los cubiertos golpeando la porcelana era el acompañamiento al mar de pensamientos de cada uno de los hermanos. Eso y uno que otro suspiro disimulado de los príncipes. No fue hasta que un valiente, cuya sonrisa seguía dibujada desde que se sentó a merendar, soltó las palabras que concluirían con el silencio adormecedor.