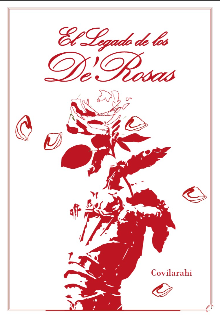El Legado de los De' Rosas
Cuatro
No dejaron que se les escapara ni el más minúsculo detalle. Algunas se encargaron de planchar su vestido, otras de cepillar su cabello, a veces dándole un tirón por accidente. Vega se miraba en el espejo del tocador, inerte, sus labios dibujando una sonrisa ínfima. El calor de la rizadora se esparció en un vapor caluroso sobre el cabello naciente, pasando por cada mechón hasta transformarlo en rizo. Una vez que las ondas quedaron firmes, trenzaron las puntas cepilladas en varias soguillas para crear un recogido, el cual envolvió su cabeza formando un moño italiano. Las doncellas lo decoraron con flores de lirio anaranjado y las infaltables rosas blancas, aseguradas con listones verdes. Una de ellas acercó una caja rosada decorada con flores y espadas bañadas en oro. Al abrirla, se reveló un cúmulo de maquillajes y brochas, destinado a llevarse solo en ocasiones especiales.
Las mujeres le aplicaron polvo blanco que apenas entonaba con su piel. Al enfocarse en el espejo, se dio la impresión de parecer un espectro; mordió sus labios para contener su propia carcajada. Entre pequeños toques, esparcieron un tinte rojizo oscuro en los labios, y polvos de colores otoñales en sus ojos. Pellizcaron sus pómulos hasta que se pintaran de rosa. Vega siempre se conmovía ante su fuerza cuidadosa para no causarle molestia, aunque de hacerlo jamás se pronunciaba. Una joven se adelantó hasta colocar una caja de madera frente a la princesa. Vega observaba cómo quitaba cada uno de los seguros, cuando al final se reveló una tiara de plata, forrada en diamantes formando pétalos de rosas. Pero cuando apenas las sirvientas la levantaron para coronarla, Vega alzó su palma.
Las mujeres dejaron lo que hacían, poco asombradas por la silenciosa orden de su alteza. Inclinaron la cabeza en reverencia y se retiraron una detrás de otra. La última cerró las puertas con un golpe sutil en el marco. Fue la señal para que Vega dejara escapar un suspiro contenido. Observó su reflejo, ahora sin humor, y apenas pudo reconocerse. Su belleza era mortuoria. Falsa como el rostro de una muñeca de porcelana. ¿Pero qué más podía hacer?
De repente, un ardor quemó su antebrazo. Chilló entre dientes, y con valentía, estiró la manga para ver el cruel resultado de un error: su brazo palidecía en un color morado. Se dibujaban costras y sangre seca que el agua no pudo quitar del todo. Otro ardor surgió de su estómago, y otro de su pierna, y otro más en la rodilla.
Desafiando su exigente rutina, deshizo los tortuosos nudos del corsé y bajó con reserva su camisón hasta que se arrugara en el suelo. Sintió náuseas al ver el reflejo desnudo. Estaba manchado, y era incapaz de limpiarlo. Agachó la cabeza para observar su brazo. Con sus dedos masajeó su piel áspera, aliviando el dolor, aunque fuera por ese momento. Cada punzada era un destello de recuerdos. Cerró los ojos preguntándose el «si hubiera». Si hubiera observado mejor la puesta de sol, tal vez habría llegado antes de que la luna apareciera en el cielo; habría corrido a su habitación y pasado la noche en paz. Pero no, se dejó llevar por groserías que no correspondían a una dama. Sus manos estuvieron a punto de deshacer el tocado, pero se contuvo bajo la amenaza de no arruinar la noche que cambiaría su vida para siempre.
A pesar de su cuerpo despojado y dolorido, se tomó la libertad de arrodillarse para orar. Juntó sus manos y oró por la salud de sus padres, el bienestar de sus hermanos y de su tía, y por encontrar esa noche al hombre con quien pasaría el resto de su vida. Dio un amén en voz baja. Justo en el momento que besó sus dedos, un toque resonó en la puerta.
Vega exhaló con paciencia.
—Denme un minuto —decretó.
Tomó las mallas sobre el colchón, metiendo sus pies en ellas y subiéndolas con delicadeza para no rasgar la tela. Se vistió con un camisón ceñido que llegaba a los muslos y envolvía hasta debajo de los codos. Ambos de un color blanco puro que disfrazaba las marcas nauseabundas de su piel morena.
Las puertas se abrieron. Las doncellas entraron en fila. Una de ellas le ofreció la mano y la guio hacia el centro de la habitación, donde cada dama ya portaba una prenda que conformaría su vestido. Las ballenas cayeron hasta sostenerse en su cintura. Vega se tambaleó hasta que la propia estructura la dejó sostenerse. Entre dos de las presentes, ciñeron la cintura de Vega hasta dejarla sin aire. Luego el miriñaque, luego el jubón, luego el peto, luego la falda, hasta que se formó el vestido. Portaba uno también blanco, con mangas verde pino al igual que el guardapiés y la bastilla del watteau, adornado con bordados dorados y moños naranjas en algunos extremos. Un vestido heredado de su tía, que alguna vez perteneció a su difunta hija. Cuánto la extrañaba: a ella, a Matías y a Alina. Su corazón latía con la emoción de al fin verlos esa noche, un día además de Año Nuevo o fiestas patronales. Solo las prosas en sus cartas le ofrecían consuelo en su amarga soledad.
Las mujeres acabarían de ponerle las joyas, pero antes de abrir la caja, entraron dos mujeres que eran tan majestuosas y elegantes como Vega.
—Sus majestades — todas en la habitación se inclinaron ante la presencia de Elizabeth y Catherine.
Sus vestidos se movieron al compás de sus pasos, hasta pararse junto a su hermana menor.
—Déjenos solas —dirigió Elizabeth.
Las mujeres dieron una última reverencia para retirarse del salón, dejando a las tres hermanas solas. Vega estaba impresionada por la apariencia y el encanto de las dos, como si el debut también fuera de ellas. Elizabeth, con sus cabellos sueltos, al igual que ella, esponjados y peinados en una trenza suelta y caída; su conjunto azul, sencillo pero enorme, podría representar bien el espíritu de la mayor. Catherine, por otro lado, brillaba en detalles de pedrería. El color esmeralda de su vestido la hacía ver aún más osada de lo que era, sin mencionar los miles de trenzas y detalles que portaba su cabello. Los labios de Vega se apretaron sonrientes y repentinos al compararla con un árbol navideño.