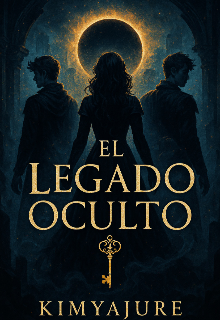El legado Oculto
Capitulo 16 -Una noche entre ruinas
Mi cuerpo golpea el suelo.
El aire se me escapa en un jadeo. Por un segundo, creo que no voy a volver a respirar. Todo vibra. Todo duele. El concreto bajo mi espalda quema, pero el frío viene de otro lugar. De algo que no es de este mundo.
Intento moverme. Nada responde.
Las luces a lo lejos parpadean como si estuvieran bajo agua. Incluso la luna tiembla. Él sigue ahí. No veo su rostro, pero lo siento acercarse. Sin prisa. Seguro de que no puedo hacer nada.
El colgante vibra. Mi corazón golpea.
Pero no hay luz. No hay reacción.
Solo él.
Levanta la mano de nuevo.
Quiero gritar, pero no me sale ni un sonido. Estoy sola. De verdad sola.
Entonces, algo cambia.
No hay destello. Solo un chasquido seco, metálico.
Él se detiene.
La sombra que lo envuelve se contrae apenas. No desaparece, pero se tensa. Como si hubiese sentido algo más.
Gira levemente la cabeza. No habla, pero sé que está molesto. No pensaba irse. Algo lo interrumpió.
Da un paso atrás.
Otro.
Y se aleja. Desaparece entre la niebla del puente.
Quedo en el suelo. Temblando. La garganta me arde, aunque no grité. Tengo las manos, heladas.
El silencio es tan profundo que solo oigo el zumbido en mis oídos.
No sé cuánto pasa. Segundos. Minutos.
Cuando logro moverme, solo puedo arrastrarme hasta la baranda. Me aferro a ella como si todo mi cuerpo se desmoronara.
—¿Qué... fue eso? —susurro.
No hay respuesta.
Solo mi respiración agitada y el retumbar del corazón.
El aire sigue espeso. Todo volvió igual que antes, como si nada hubiese pasado. Excepto en mí.
Me incorporo con esfuerzo. Las piernas ceden, tambaleo. Camino sin mirar atrás. No quiero saber si sigue ahí.
Paso tras paso, sin pensar. Vacía.
Las calles están desiertas. Las farolas ya alumbran, pero no me tranquilizan. Todo parece… falso.
Al llegar a casa, busco las llaves con manos temblorosas. Se me caen. Dos veces. La tercera casi rompo a llorar.
Consigo entrar. Cierro.
Tiro la mochila. No prendo la luz.
Subo. Escalón por escalón.
En mi cuarto, solo cierro la puerta… y me dejo caer.
Resbalo hasta el suelo con mis rodillas dobladas, los brazos flojos y ahí... ahí me rompo.
El llanto no es bonito.
Es tosco. Irregular. Brutal.
Lloro por el miedo, la impotencia, por no entender nada.
Porque no sé si quiero seguir entendiendo.
No sé cuánto tiempo pasa. Solo que, en algún momento, los pies se enfrían.
Me obligo a levantarme, tengo los ojos hinchados y la cabeza palpitando.
Me tiro en la cama. Sin cambiarme. Sin pensar.
Me encojo. Cierro los ojos.
No para dormir.
Solo para dejar de estar presente.
⸻ ☾ ⋆⁺₊✧₊⁺⋆ ☽ ⸻
La luz me golpea en la cara.
Gruño y me giro para cubrirme, pero ya es tarde. La claridad ya me alcanzó. No sé cuánto dormí, solo sé que mi cuerpo está rígido y pesado.
Todo me duele: cuello, espalda, ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche.
Abro los ojos con esfuerzo y miro el reloj.
Las clases ya empezaron. No voy a ir. No tengo fuerzas.
Cierro los ojos, pero la opresión en el pecho no cede.
Intento hundirme en la cama y escucho pasos. Suaves.
No es Helen. Caminan cautelosos, como si evitaran hacer ruido.
Me tenso.
Agarro el celular, apagado. Me siento, el estómago revuelto.
Respiro hondo y me quedo quieta. Escucho con atención, esperando decidir si levantarme o quedarme.
Un golpe suave en la puerta me hace reaccionar.
—¿Elena? —la voz de mi mamá atraviesa la puerta—. ¿Estás despierta?
Tardo un segundo en responder.
—Sí... pero me siento mal —digo, tratando de sonar enferma—. No dormí bien.
Silencio. La perilla se mueve ligeramente, pero no se abre. Mi mamá parece dudar.
—¿Quieres que me quede? —pregunta—. Puedo cerrar la floristería un rato.
—No, mamá. Está bien. Solo necesito descansar un poco —respondo rápido.
No quiero que me vea así. No quiero que haga preguntas que no sé cómo responder.
La escucho suspirar desde el otro lado.
—Voy a prepararte algo caliente. No te muevas.
Asiento sin fuerzas para discutir. Me quedo quieta, escuchando los pasos de mamá por la casa. La puerta se abre con cuidado.
Entra con una bandeja: manzanilla y tostada con mantequilla. La deja en el escritorio y se acerca.
Sigo sentada, la cabeza baja, frotándome los ojos para ocultar el cansancio.
Se sienta en el borde de la cama y acaricia mi mejilla.
—Estás un poco pálida —murmura—. Quédate en casa hoy. Descansa.
Asiento sin decir nada. No quiero que note lo que realmente me está pasando.
—Voy a estar en la tienda. Si necesitas algo, llámame.
—Sí, mamá.
—Descansa.
Ella sale, cerrando la puerta suavemente. Quedo sola, abrazando la taza con ambas manos, buscando calor.
Mis ojos se posan en el escritorio. El cuaderno abierto, tal como lo dejé.
Me levanto y lo tomo, paso las páginas: palabras, símbolos, frases que antes parecían un juego.
Ahora reconozco algo. Palabras escritas antes de hallar la caja de mi abuela, frases repetidas en sueños, reales sin saberlo.
La voz de la mujer resuena en mi cabeza:
“No estamos muertas, Elena. Seguimos aquí. En ti.”
Mis ojos caen en una frase al final de una página:
“No es el eclipse lo que nos destruye. Es lo que nos muestra quiénes somos.”
Cierro el cuaderno de golpe. El corazón late rápido.
—¿Estoy perdiendo la cabeza? —susurro, intentando calmar el temblor en mis manos.
El peso en el pecho crece. No solo por anoche, sino por todo lo acumulado: miedo, traiciones, cambios que no entiendo.
Un nudo en la garganta se rompe. Todo me abruma. Me duele el pecho, el cansancio me aplasta.
Golpeo la taza sin querer. Se rompe en pedazos en el suelo. No me muevo, solo la miro, mientras las lágrimas siguen cayendo.
Editado: 13.12.2025