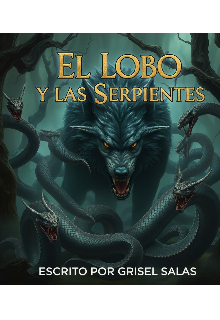El lobo y las serpientes
Capítulo 2: El Pacto de la Noche.
*****🌙*****
Andreina entró a la casa con la respiración agitada, cada bocanada de aire un intento inútil por disipar la opresión que la ahogaba.
El calor de la chimenea, lejos de ofrecer consuelo, se sentía asfixiante, como el abrazo sofocante de la isla de la que tanto anhelaba escapar. Los gritos silenciosos de su alma eran una tormenta contenida, a punto de desatarse y arrasarlo todo.
La música de los cánticos, resonando desde el gran salón, le revolvió el estómago con una mezcla de repulsión y familiaridad.
Allí, todas las mujeres-serpiente, despojadas de sus escamas y envueltas en la seda de sus verdaderas naturalezas, celebraban su reunión anual.
El salón se bañaba en una explosión de colores: el fuego del cabello rojizo de Dalia danzaba junto a la sensualidad perezosa y felina de las otras. Todas irradiaban una belleza casi divina, pero Andreina sabía que tras esa fachada se escondía un odio profundo.
La odiaban por ser una intrusa humana en sus dominios, y ella, a su vez, las odiaba por ser la jaula dorada que la mantenía prisionera.
Las lágrimas de rabia se acumularon en sus ojos, desbordándose por sus mejillas en un rastro caliente y salado, testimonio mudo de su desesperación.
Al verla irrumpir de esa manera, Arturo y Esmeralda, quienes esperaban sentados en medio de las congregadas para la reunión, intercambiaron una mirada cargada de profunda preocupación, un entendimiento tácito que atravesaba la distancia.
El corazón de Esmeralda, la hechicera, se encogió como un puño apretado. Sabía que la frustración de su hija era un polvorín a punto de explotar, y el momento era terriblemente inoportuno.
—No, no ahora —pensó, su mente corriendo a mil por hora—. No delante de ellas.
—Andreina, hija, ¿qué te sucede? —preguntó Arturo, intentando acercarse con cautela, su voz teñida de una preocupación palpable.
—Necesito hablar con ustedes. Ahora. —Su voz era un susurro desgarrado, una amalgama de llanto y furia contenida que apenas lograba articular las palabras.
Arturo y Esmeralda intercambiaron una mirada cargada de un entendimiento tácito. La reunión anual, con sus rituales y cánticos ancestrales, podía esperar unos minutos.
Sin decir palabra, la siguieron mientras ella ascendía las escaleras con pasos firmes y urgentes hacia su habitación, como si el tiempo se hubiera vuelto un enemigo más.
Una vez dentro, Andreina cerró la puerta con un golpe seco, el eco de la madera crujiendo retumbó por toda la casa como un trueno sordo, sellando su aislamiento.
Sin vacilar, se abrió paso entre sus padres hasta la ventana que se asomaba al vasto y oscuro océano, y clavó la mirada en el horizonte, como si esperara que la inmensidad marina le ofreciera una salida, un escape tangible.
—Estoy cansada de esta isla —declaró, su voz aún tensa, sin voltearse a mirarlos—. ¡Quiero irme! Quiero encontrar a mis parientes y ver el mundo que ustedes me robaron.
Arturo sintió un nudo en la garganta, desolado. La tristeza palpable de su hija lo desgarraba desde adentro, cada palabra un aguijón. Esmeralda, sin embargo, se mantuvo firme, su postura inmutable ante la tormenta emocional de su hija. Su voz, cuando finalmente habló, fue un bálsamo frío, una calma que Andreina percibía como el muro infranqueable que la mantenía atrapada.
—Hija, lo mejor es que nos quedemos aquí. No es seguro afuera. Y además, ¿cómo te irías? No tenemos un bote, un barco… —La voz de Esmeralda intentaba ser calmada, pero la preocupación se filtraba en cada sílaba.
Una risa amarga, cargada de una arrogancia que hería como espinas, escapó de los labios de Andreina. Se volteó para mirarlos, sus ojos, enrojecidos y brillantes por las lágrimas y la ira acumulada, centelleaban en la penumbra de la habitación.
—¿Tú eres bruja, no? —preguntó, su voz apenas un hilo de incredulidad.
—Una hechicera, hija. —respondió Esmeralda, su tono firme, casi inquebrantable.
—¡Da igual! Ambas practican magia. Si de verdad quisieras irte de este lugar, podrías hacer un barco. Pero tienes miedo de esas estúpidas guardianas, y ahora mi hermano y yo debemos pagar con la maldición de estar atrapados en este lugar. ¡Los odio! ¡Odio este lugar! ¡Odio a las serpientes! ¡Odio mi vida!
La furia de Andreina era un torrente incontenible, una fuerza tan poderosa que el aire en la habitación se volvió denso, cargado de una electricidad palpable. Sus gritos resonaron contra las paredes mientras la rabia primigenia se manifestaba violentamente en su cuerpo.
Un dolor agudo y punzante la invadió de repente. Su piel comenzó a sudar profusamente y a estirarse, sus huesos crujieron con un sonido espantoso mientras se reubicaban en un proceso grotesco.
Sus manos se alargaron, transformándose en garras afiladas, su cuerpo se encorvó sobre sí mismo y su piel se cubrió rápidamente de un pelaje blanco como la nieve recién caída.
Sus padres la observaron con un horror helado y un asombro paralizante, el dolor en sus corazones era un peso indescriptible.
En cuestión de breves segundos, una loba feroz, con los ojos inyectados en sangre y un aura de salvajismo emanando de ella, estaba de pie en medio de la habitación. El grito de terror que quería escapar de su garganta se ahogó en un aullido primario.
La loba, desatada y furiosa, comenzó a destruir todo a su paso con una ferocidad incontrolable. La cama, la mesa, el tocador… sus garras y dientes rompieron la madera maciza como si fuera papel frágil.
El espejo del tocador se hizo añicos, reflejando por un instante fugaz sus propios ojos de un rojo intenso y diabólico. Soltó un gruñido bajo y gutural que hizo temblar el suelo bajo sus patas.
Miró a sus padres, y por primera vez, un miedo tangible y crudo apareció en el rostro de Esmeralda, quien instintivamente alzó una mano para invocar un escudo de protección, envolviéndolos a ambos en una luz dorada y vibrante que la bestia no podía atravesar.